- Fecha de publicación: 01/10/2014.
Visto 264 veces.
480
LA LIBERTAD Y SU VERDADERO SIGNIFICADO 1
Miguel A. Vergara Villalobos*
L
a libertad es una palabra que está en boca de
todos y se defiende con pasión. No obstante,
pocos nos damos el tiempo para pensar en el
significado de esa noción. El profesor Widow, en
su libro recientemente publicado bajo el título
“La libertad y sus servidumbres”, nos ofrece una
reflexión profunda respecto de los fundamentos
teóricos y prácticos de la libertad, analizando cómo
gradualmente se ha ido vaciando de contenido
hasta llegar a independizarse del bien. Bajo una
errónea concepción de la libertad de conciencia
hemos llegado a un subjetivismo en que no habría
ningún criterio para juzgar la conducta moral de
una persona.
Por la importancia y actualidad del tema,
a continuación se ofrece una mirada global,
necesariamente parcial y arbitraria, al proceso
que analiza brillantemente el profesor Widow.
La libertad clásica 2
Hace 2400 años, Aristóteles planteó que el
hombre libre es el que tiene dominio de sí, para
poder actuar según los dictados de la razón,
moderando las pasiones mediante el cultivo de
las virtudes. Así, la libertad es propia del hombre
virtuoso, cuyo fin es alcanzar su plenitud. En una
organización política, cuando los ciudadanos
pierden el dominio de sus pasiones se hacen
* Almirante. ING.NV.ELN. Oficial de Estado Mayor. Ex Comandante en Jefe de la Armada. Profesor de Academia en la asignatura de Estrategia. Doctor en Filosofía
por la Universidad de Navarra (España). Magno Colaborador de la Revista de Marina, desde 2009.
1. N. del D.: Este artículo corresponde a una reseña del libro del profesor Juan Antonio Widow, La libertad y sus servidumbres, Ril editores, Santiago, 621 págs.,
2014. Por su importancia y extensión se ha decidido publicarlo en esta sección.
2. Este y los siguientes subtítulos son ajenos a los que presenta el autor en los 24 capítulos que comprende su libro, más Prólogo, Introducción, Conclusiones,
Índice de temas e Índice onomástico.
“Ningún hombre es libre para ser lo que no es; ninguno es libre para aspirar a un bien ajeno
a su naturaleza: no se elige ser hombre (…). Cargar con la propia naturaleza es inevitable;
lo que está, sin embargo, en nuestro poder, por lo menos hasta cierto punto, es determinar
cómo cargarla. Ese es el ámbito de la verdadera libertad: el de la elección del cómo lograr
ese bien que me trasciende.” Juan Antonio Widow.
481
esclavos de ellas y, consecuentemente, la polis
pierde su orden y termina en la anarquía. Es
decir, faltando la virtud en los ciudadanos ningún
régimen puede ser recto, lo que es particularmente
sensible en la democracia.
Desde una perspectiva trascendente, Israel
añadió una nueva dimensión a la libertad al
postular que lo que hace libre al hombre es la
paz con Dios; al ofenderlo nos esclavizamos. El
hecho de que los israelitas hayan sido el pueblo
elegido, le imprime a la libertad un carácter
colectivo; gran parte del Antiguo Testamento da
cuenta del clamor por la liberación del pueblo
judío, de Egipto, de Babilonia o de Roma. De
manera que el pecado junto con esclavizar al
hombre, siempre tiene una dimensión social,
porque atenta contra la justicia, contra el bien
común. Hoy en día se ha perdido el inevitable
efecto social de la culpa personal.
Posteriormente, el cristianismo dirá que el
hombre alcanza su perfección en la medida en
que se asemeje a Dios, no en cuanto a naturaleza
porque eso es imposible, sino mediante sus
acciones libres. La verdadera libertad dependerá,
entonces, de su capacidad para configurar
su voluntad con la de Cristo; nuestro fin será
cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. O
sea, la perfección del hombre se juega en su
libre albedrío.
El profesor Widow explica con parsimonia que
en el libre albedrío, esto es, en la capacidad de
elegir, intervienen íntimamente unidas tanto la
razón como la voluntad, ambas orientadas por
el bien. Como se verá, aquí radica un aspecto
esencial en la interpretación que posteriormente
se hará de la libertad. El entendimiento (razón)
aprehende lo que es bueno o conveniente, y el
objeto así aprehendido orienta (determina) a
la voluntad, pero ésta es libre para actuar o no
respecto de ese objeto. Si bien la voluntad es la
que elige, debidamente perfeccionada por los
hábitos virtuosos, lo hace a partir del proceso de
deliberación del intelecto, que sopesa y juzga
respecto de la razón de bien que hay en cada
objeto que le presenta a la voluntad.
En resumen, para la concepción clásica, el
hombre libre, para serlo, o por el hecho de serlo,
siempre está sometido a una norma que lo
trasciende y lo orienta en su camino de perfección;
norma que su intelecto y voluntad deben asumir
si quiere ser verdaderamente libre.
Camino a la modernidad: Guillermo de
Ockham
Las cosas empiezan a cambiar en el siglo XIV
con el “nominalismo” de Guillermo de Ockham,
que rechaza que la esencia o naturaleza de las
cosas tengan algún tipo de existencia real; tales
conceptos universales serían meros nombres de
las cosas. Lo propio del entendimiento humano
sería lo singular, lo que podemos aprehender por
los sentidos. Para el nominalismo la ley natural
carecería de sentido, ya que la naturaleza humana
no tendría ningún fundamento real.
El problema es que si no hay una naturaleza
humana común que desde sí misma imponga
cierta normativa, no habría ningún criterio válido
para determinar qué es lo bueno y lo malo en la
conducta de los hombres. Este vacío que genera
la ausencia de lo propiamente inteligible lo llenará
Ockham mediante la voluntad divina. En efecto,
para él, la única norma es la libre voluntad de Dios,
no sujeta a ningún principio de inteligibilidad o
coherencia. Por tanto, nada es pecado o malo
en sí mismo, pues todo depende de la voluntad
divina; Dios podría haber dispuesto, por ejemplo,
que el asesinato fuera bueno.
En el plano humano, una voluntad sin ninguna
determinación por parte de la razón, transforma
la libertad en pura espontaneidad, pues no se
requiere deliberar sino solo actuar: “es libre lo que
se hace espontáneamente”. La voluntad pasa a
ser un poder por encima de toda inteligibilidad;
por consiguiente, se niega el libre albedrío, pues
una elección libre no sería más que la expresión
del poder del sujeto que decide.
Crece el subjetivismo: Lutero
A principios del siglo XV, Martín Lutero, discípulo
de los nominalistas, afirma que el hombre no se
salva por sus obras sino solo por su fe; una fe que
descarta a la razón por ser “ciega, sorda, estúpida,
impía y sacrílega”. La fe es una certeza puramente
subjetiva, que consiste en sentirse salvado por
la misericordia de Dios. Esta seguridad interior
conlleva la negación del libre albedrío, pues ni
MONOGRAFÍAS Y ENSAYOS: La libertad y su verdadero significado
REVISMAR 5 /2014
482
obrar el bien ni el mal alterarían la certidumbre
sobre el destino salvífico de los elegidos.
La certeza de la propia salvación libera al
hombre de la tiranía de las obras, es decir de las
tradiciones, potestades, leyes y reglamentos. Es
lo que Lutero denomina la ‘libertad del cristiano’,
que consiste en no estar sometido a ninguna
causa o razón ajenas a la subjetividad de la fe.
Ahora el hombre no es bueno porque sean buenas
sus obras, sino que éstas son buenas porque él
es bueno. En definitiva, la fe en la certeza de su
salvación ha terminado por aniquilar el libre
albedrío del hombre, y en su reemplazo ha
surgido la ‘libertad del cristiano’ que proclama
la absoluta independencia de la subjetividad
humana.
Lo religioso deviene en político: Calvino
Como en Lutero, la predestinación para Calvino
consiste en la predeterminación por Dios del
destino del hombre. Y los predestinados a la
salvación saben con absoluta certeza que Dios
los ha elegido. Pero, si los elegidos saben que
sus obras pretéritas no han tenido influencia
alguna en la elección, y que las que realicen en
el futuro en nada cambiarán el decreto eterno
de Dios, la conducta de quienes descubrieran
esta gran ventaja podría ser desenfrenada. La solución de Calvino para evitar esta lógica
fue postular una segunda gracia que Dios otorga
a los elegidos, de modo que sus buenas obras
provienen del cumplimiento espontáneo de
la ley que representa la voluntad de Dios. Así,
el calvinismo, junto con la predestinación y la
inexistencia del libre albedrío, se caracterizará por
el extremo rigor en el control de las conductas
privadas y públicas, pues debían ser ejemplo de la
conducta divina. La Ley del Antiguo Testamento
será el paradigma de la conducta de los santos.
Ahora bien, la segunda gracia garantiza que la
conducta de los santos será siempre fuente de
buenas obras; y lo propio ocurrirá con los santos
reunidos en asamblea. Pero entre las obras de la
asamblea están las que se ordenan al gobierno
político, cuyas decisiones serán infalibles, pues
siempre corresponderán a la voluntad de Dios.
De esta manera, Calvino inaugura la sociedad
perfecta constituida y gobernada por la asamblea
de los santos. Este esquema será fuente de
inspiración para los sistemas ideológicos que
florecerán posteriormente.
Lo que va a ocurrir con la doctrina calvinista
es que la potestad civil asumirá el poder que se
ha quitado a la potestad eclesiástica. En efecto,
doctrinariamente la potestad civil tiene jurisdicción
únicamente sobre las cosas exteriores, y de ninguna
manera sobre la intimidad de las conciencias de
los elegidos. Pero pronto se vio la conveniencia
política de que las ‘cosas exteriores’ fuesen el fiel
reflejo de las conciencias interiores liberadas,
reprimiendo todas aquellas conductas sospechosas
de insuficiente liberación. Calvino se anticipaba
así al principio básico que impondrán todas las
ideologías: “es libre solo aquel que se comporta
según la idea de libertad que se le dicta”.
La intolerancia de los tolerantes
La comprensión moderna de la libertad también
incidirá en la noción de tolerancia, que desde
“un sufrir con paciencia lo que no aprobamos”,
se transforma en una virtud que no solo consiste
en el respeto por las convicciones religiosas de
los demás, sino en la reafirmación del carácter
privado de la religión. Esto significa que en
religión cada cual tiene su verdad o, lo que es
lo mismo, que no existe una verdad universal.
La nueva tolerancia se aboca en lo fundamental
a establecer las bases de convivencia en una
sociedad donde las convicciones religiosas y
morales son crecientemente diferentes.
El enemigo al que hay que combatir es al
intolerante que cree en verdades eternas. El nuevo
orden civil fundado en la libertad individual y
de conciencia, que a partir de ahora se llamará
‘libertad civil’, no puede aceptar al intolerante.
Esta nueva actitud está plasmada en la carta
sobre la tolerancia, promulgada en Inglaterra
por John Locke a fines del siglo XVII, en la que
expresa que: “No tienen derecho alguno a ser
tolerados por el magistrado (…) aquellos que no
practican ni enseñan el deber de tolerar a todos
los hombres en materia de religión.”
La tolerancia, considerada como principio y
virtud única, otorga carta de ciudadanía a la
subjetividad como absoluta independencia. La
‘libertad de conciencia’ se va a entender como
483
la emancipación de cualquier exigencia que
la coarte, sea lo bueno o lo malo, lo justo o lo
injusto, lo verdadero o lo falso. El poder –llámese
político, económico o religioso– ha quedado
liberado de toda norma.
El nominalismo y las reformas protestantes
de Lutero y Calvino terminaron por encerrar
al hombre en su subjetividad. Con todo, en los
reformadores todavía primaba un impulso religioso
que los hacía pensar que su voluntad era la de
Dios. Esta impronta religiosa pronto desaparecerá,
quedando simplemente la voluntad del individuo;
una voluntad que es puro poder, sin objeto, sin
finalidad. Es lo que presagió Nietzsche: si Dios
ha muerto, todo está permitido.
La opresión en libertad: Thomas Hobbes
A mediados del siglo XVII Hobbes, un filósofo
nominalista y materialista inglés, publicó su
conocido libro, el Leviatán, que con una lógica
implacable intenta organizar la sociedad política,
considerando la nueva concepción de la libertad.
Para esto, supone un ‘estado natural’ donde cada
cual ejerce su libertad como pura espontaneidad,
de lo que resulta que la voluntad de cada
hombre se haya limitada por la libre voluntad
de los otros. Tal situación necesariamente
desemboca en una guerra de todos contra
todos, pues cada uno busca su propio beneficio
sin preocuparse por el bien, ni por el mal de los
demás. Todos viven con el temor de perder lo
que tienen, pues cada uno codicia los bienes
del otro. La única solución para terminar con
tan precaria situación es acordar entre todos
un pacto social.
El pacto consiste en que los individuos reducen
sus voluntades a una sola, transfiriendo a un solo
hombre sus derechos a gobernarse por sí mismos.
El Soberano o el Leviatán, asume como propia la
voluntad de todos los ciudadanos. Pero, según
Hobbes, esa voluntad colectiva centralizada en
el Soberano no anula ni disminuye la voluntad
individual, sino que la fortalece y aumenta, porque
al ser única desaparecen las restricciones que
imponía la existencia de otras voluntades. Gracias
al pacto no hay obstáculo alguno que pueda
impedir la libre espontaneidad del Leviatán. Y
los súbditos mal podrían contrariar la voluntad
del Soberano, puesto que la voluntad de éste es
la propia voluntad de aquellos; si se opusieran
se daría la contradicción de que “querrían lo
que no quieren.”En la despótica sociedad a la que conduce la
libertad como espontaneidad, los ciudadanos
pueden ejercer únicamente las libertades
particulares que el Soberano quiera graciosamente
conceder a sus súbditos. Hobbes cita como
ejemplos: “la libertad de comprar y vender y
hacer entre sí contratos de diverso género, de
escoger su propia residencia, su propio alimento,
su propio género de vida, e instruir a sus hijos
como estime conveniente”. Es decir, prácticamente
todo menos lo relacionado con el orden y la paz
social. El liberalismo posterior no verá con malos
ojos estas ideas.
Obligados a ser libres: Rousseau
En la segunda mitad del siglo XVIII, Jean Jacques
Rousseau publica su famosa obra “El contrato
social”, que se inicia con la frase: “El hombre nace
libre, pero en todas partes está encadenado”.
Las cadenas son las diversas instituciones que
ha creado la sociedad, a las que el individuo
debe obedecer. Siguiendo a Hobbes, se trata de
“encontrar una forma de asociación por la que
cada uno, uniéndose a todos, solo obedezca a
sí mismo y permanezca tan libre como antes”. El
problema es cómo el hombre puede obedecer
solo a sí mismo y, a la vez, ser parte de una
sociedad. Descartada la posibilidad de volver al
utópico estado primitivo del “buen salvaje” que
Rousseau tanto anhelaba, la única solución es
un nuevo “contrato social”.
El contrato rousseauniano consiste en que cada
hombre renuncia formalmente a su voluntad
particular, pero a diferencia de Hobbes, ya no
para entregarla al Soberano, sino a la ‘voluntad
general’. El pacto consiste en que “cada uno de
nosotros pone en común su persona y todo su
poder bajo la dirección de la voluntad general”.
Esta voluntad no tiene como objeto un bien
que la obligue, pues todo lo que ella quiera, por
quererlo, es bueno. Dice Rousseau: “cualquiera
que rehúse obedecer a la voluntad general será
constreñido a ello por todo el cuerpo; esto no
significa otra cosa sino que se le forzará a ser
MONOGRAFÍAS Y ENSAYOS: La libertad y su verdadero significado
REVISMAR 5 /2014
484
libre”. La libertad consiste ahora en no restar
nada de las propias fuerzas al Estado, es decir,
en no querer nada que no quiera la voluntad
general: la mayoría.
Se ha llegado a la libertad como ideología. No
se trata de que una persona libre actúe según
su propio discernimiento y voluntad, sino que
debe hacer suya la idea de libertad propuesta
por el ideólogo.
Libertad e igualdad
Al renunciar los individuos a sus voluntades
particulares y hacer suya la voluntad general, no
hay nada que permita distinguir a los ciudadanos
entre sí; son todos iguales. En esta línea, la primera
Declaración de los derechos del hombre y de los
ciudadanos, que promulgó la Revolución Francesa,
en 1789, establece que “los hombres nacen y
permanecen libres e iguales en derechos”. Entre
esos derechos, la Constitución Francesa de 1793
menciona la igualdad, la seguridad y la propiedad,
y agrega que “todos los hombres son iguales por
naturaleza y ante la ley”. Ya no es solo igualdad
ante la ley, sino igualdad por naturaleza.
Hasta ahí nada parece particularmente extraño.
Sin embargo, por lo que se ha explicado, es
claro que al hablar de naturaleza no se está
significando la identidad específica común a
todos los hombres, porque entonces se hablaría
de la unidad esencial de la naturaleza humana.
Hay que recordar que el nominalismo ya había
descartado cualquier sentido real para la noción
de naturaleza. Por tanto, la igualdad que persigue
la Constitución del 93 es una igualdad de orden
cuantitativo, la que resulta de la comparación
entre individuos. Las diferencias son las que
separan a un individuo de otro; por tanto, deben
ser eliminadas. Aceptando que habrá que pasar por alto las
diferencias obvias e inevitables de inteligencia,
aspecto físico, hábitos, temperamento, etc., queda
como principio diferenciante la posesión de
bienes materiales. Esta diferencia puede llegar a
ser particularmente odiosa, y materia prima apta
para la propaganda revolucionaria y la agitación
social. En especial, la propiedad y toda posesión
privada es potencial fuente de envidias, que los
agentes revolucionarios sabrán explotar.
Era inevitable que la dialéctica revolucionaria
proclamara la Igualdad como principio supremo,
puesto que desde su perspectiva no puede ser
libre el que tiene menos que otro, ya que se
crea una indeseable relación de dependencia
con ese otro, que lo estaría oprimiendo. Solo en
la Igualdad la Libertad encuentra su realización
perfecta: nadie se destaca, nadie sobresale, nadie
es postergado, todos se identifican con la voluntad
general. Desde la Revolución Francesa, hay una
vía lógica que lleva de la libertad a la igualdad: se
comienza reclamando y conspirando contra una
dictadura, siguen las condenas “a los enemigos
de la libertad” y termina con la confiscación de
los bienes de los “ricos” para darlo a los “pobres”.
El liberalismo
A partir del siglo XVII en adelante, todas las
ideologías que han aparecido postulan como
principio absoluto la libertad, entendida como
autonomía e independencia individual; solo difieren
en el cómo llevan a la práctica tal principio. En esta
concepción ideológica el individuo es un absoluto
que no requiere ninguna otra realidad para lograr
su perfección; no tiene que elegir ningún fin, pues
no existe ningún bien objetivo. Las acciones están
determinadas por la conveniencia particular del
sujeto; lo que quiere, por quererlo, es bueno. No hay
ningún criterio objetivo que permita determinar si
una acción es moralmente buena o mala.
El liberalismo aparece como la primera de
las ideologías que explícitamente promueve la
libertad individual como independencia total de
los fines que trascienden esa individualidad. La
proclamación de la libertad como un principio
con estas características, hace suponer que todo
liberal consecuente opta por un ateísmo tácito.
Si bien se dice que cada cual puede creer en
lo que quiera y rendir culto o no a su Dios, eso
se concede siempre que los actos de piedad
permanezcan en el ámbito privado. Pretender
que ese Dios tenga presencia universal o que
haya una verdad teológica es intolerancia, que
debe ser socialmente excluida.
Neoliberalismo
En la segunda mitad del siglo XX la doctrina
liberal ha surgido revitalizada, particularmente
485
en lo que refiere a las políticas económicas que
se han impuesto en occidente, después de la
Segunda Guerra Mundial. A esta corriente se le
ha llamado neoliberalismo. Como toda ideología,
asume ciertos elementos claves que el sistema
debe hacerlos calzar con la realidad; el principal
es la libertad. Friedrich Hayek (1899 - 1992), uno
de sus más conspicuos representantes dice:
“No lograremos los resultados apetecidos sin
aceptar la libertad como un credo o presunción
tan fuerte que excluya toda consideración de
conveniencia que la limite.”Ahora bien, lo que impide que una acción sea
realizada libremente es la coacción, pues entonces
sería otra la causa que produce el hecho y no la
voluntad. Hayek matiza esta noción, postulando que
la coacción “es la presión autoritaria que una persona
ejerce en el medioambiente o circunstancias de
otra”, forzándola a actuar en desacuerdo con su
propio plan “y a hacerlo al servicio de los planes
de un tercero”. O sea, lo que coarta la libertad
sería la subordinación a la voluntad de otro: la
presión autoritaria. No importa cuál sea el motivo
o justificación de esa presión, pues en cuanto tal
es perversa por ser contraria al valor máximo de
la sociedad: la libertad.
Para Hayek el hombre es libre solo en la medida
en que sus propósitos sean estrictamente egoístas.
Considerar un fin común, implicaría una obligación
contraria a la libertad individual. Esto explica su
rechazo a la justicia social, que a su juicio no es
más que “un pretexto para someter por coacción
a la gente”. No tiene sentido, dice Hayek, hablar
de un precio justo, una remuneración justa o un
interés justo, porque eso supone una obligación
por parte de quien debe pagarlos, y por tanto una
presión autoritaria. “La única cuestión válida es
lo que una persona puede obtener a cambio de
sus bienes y trabajo y si le convendrá venderlos
o no”. Agrega: “La generalizada fe en la justicia
social, probablemente, constituye hoy la más
grave amenaza que se cierne sobre la mayor
parte de los valores de la civilización libre.”Para el neoliberalismo, solo en el sistema de
mercado pueden los hombres ser verdaderamente
libres, pues únicamente allí se guían por sus
intereses particulares, sin mezclar consideraciones
trascendentes o sobrenaturales. La libertad como
autonomía individual es dogma indiscutible.
El enemigo es la coacción que limita o anula la
libertad, entendida como presión autoritaria. Pero,
como la obediencia siempre es respecto de un
fin, se infiere que lo que destruye la libertad del
hombre sería la existencia de fines que trasciendan
la subjetividad del individuo, imponiéndole
deberes u obligaciones a su conducta.
Epílogo
Al respecto nos dice el profesor Juan Antonio
Widow: “El epílogo de esta trama es simple. Hay
una servidumbre impuesta por el fin, es decir,
por el bien que trasciende a la subjetividad del
individuo, y que por lo mismo no está bajo el
poder de éste. Ningún hombre es libre para
ser lo que no es; ninguno es libre para aspirar
a un bien ajeno a su naturaleza: no se elige ser
hombre (…). Cargar con la propia naturaleza es
inevitable; lo que está, sin embargo, en nuestro
poder, por lo menos hasta cierto punto, es
determinar cómo cargarla. Ese es el ámbito de
la verdadera libertad: el de la elección del cómo
lograr ese bien que me trasciende.”
MONOGRAFÍAS Y ENSAYOS: La libertad y su verdadero significado
* * *
REVISMAR 5 /2014
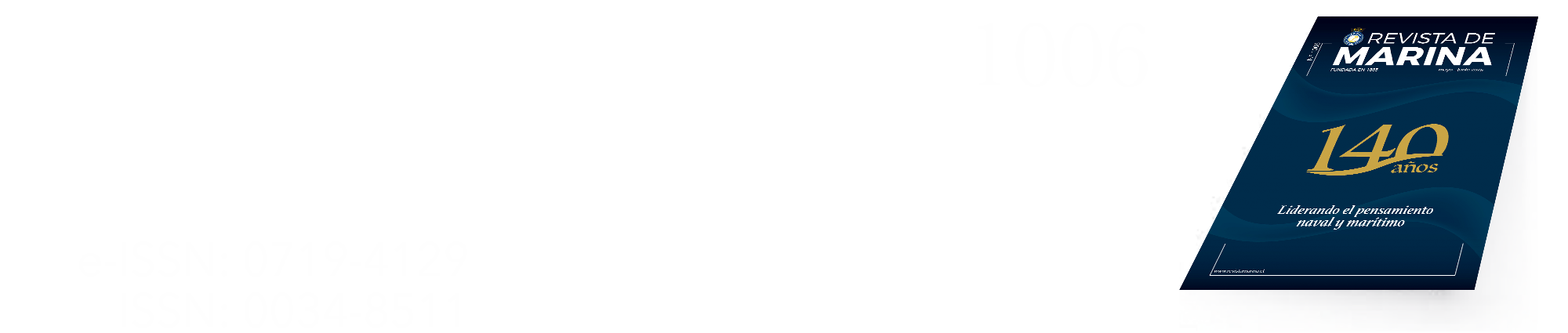
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-