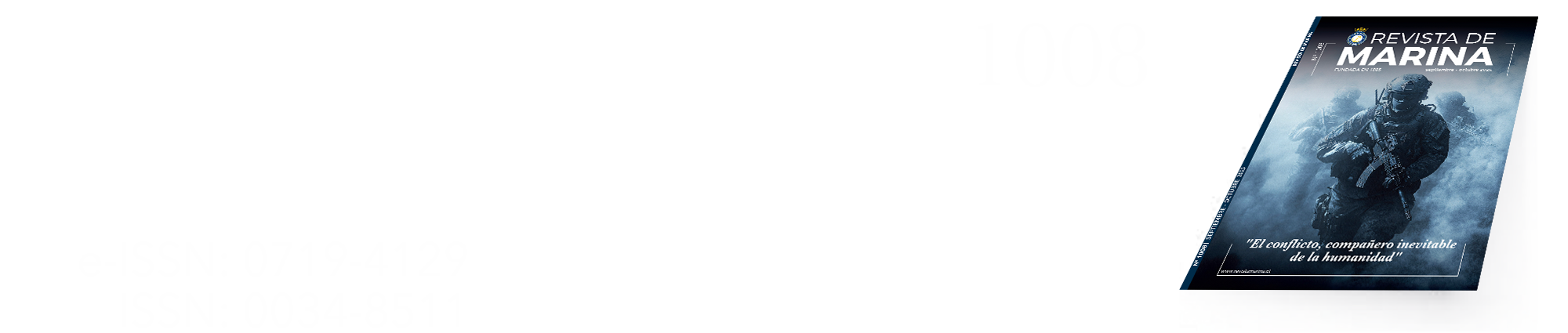

Por RONALD VON DER WETH FISCHER
En la era digital, la lectura profunda y reflexiva es esencial para desarrollar el pensamiento crítico, la empatía y la competencia cultural. A pesar de la prevalencia de la información rápida y superficial, la lectura permite evaluar, argumentar y cuestionar, fortaleciendo la capacidad de concentración y el juicio personal. Además, fomenta la empatía al conectar al lector con diversas experiencias y emociones, enriqueciendo la comprensión cultural y promoviendo una ciudadanía democrática y consciente.
Despite the prevalence of quick and superficial information, reading enables evaluation, argumentation, and questioning, strengthening the capacity for concentration and personal judgment. It also promotes empathy by connecting the reader with diverse experiences and emotions, enriching cultural understanding, and encouraging democratic and conscious citizens.
En tiempos dominados por la velocidad de la información, la conectividad constante y la brevedad de los mensajes, la lectura parece haber perdido terreno frente al consumo inmediato de contenidos digitales. Sin embargo, lejos de ser un pasatiempo obsoleto, la lectura —particularmente la profunda y reflexiva— se presenta como una herramienta insustituible para el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la competencia cultural frente al alud de estímulos que caracteriza a la era digital. Lejos de oponerse a la tecnología, la lectura puede convivir con ella como un contrapeso necesario que contribuye a formar ciudadanos libres, íntegros y lúcidos. En efecto, en la era digital, cultivar el hábito de la lectura es una práctica esencial para el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la capacidad de interactuar reflexivamente con los medios digitales; sin esta práctica, corremos el riesgo de empobrecernos cultural y humanamente en un contexto marcado por la distracción, la superficialidad y la desinformación.
La lectura como herramienta para el pensamiento crítico
La lectura prolongada y reflexiva es una de las prácticas más eficaces para fortalecer el pensamiento crítico. Autores como Green & Wilson (Green; Wilson, 2021) sostienen que “la lectura es probablemente la forma más eficaz para que un líder se desarrolle”, resaltando su importancia en la formación profesional, especialmente en contextos exigentes como el militar. La lectura no solo ofrece información, sino que enseña a evaluar, argumentar y cuestionar, competencias esenciales para distinguir entre verdad y falsedad, entre manipulación y juicio informado.
En la era digital, donde la lógica del clic prima por sobre la comprensión, el pensamiento crítico se ve amenazado por la fragmentación de la atención y la descontextualización de los mensajes. Bellamy (2018), en Los Desheredados advierte que la lógica informática nos empuja a reducir el tiempo de acceso a la información, privilegiando la inmediatez y debilitando el proceso reflexivo. Frente a esto, leer un texto de forma lineal, con profundidad y dedicación, fortalece la capacidad de concentración y permite elaborar un juicio personal que no depende exclusivamente de lo que dictan las redes o los algoritmos.
La filósofa estadounidense Nussbaum (2010), en Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades complementa esta visión al señalar que la educación, en especial mediante las humanidades y la lectura crítica, es el camino para formar ciudadanos democráticos que no sean meros engranajes productivos. En su obra, argumenta que la lectura nos conecta con distintas formas de pensar y sentir, lo que enriquece la deliberación pública y promueve sociedades más justas. Así, leer no solo desarrolla habilidades técnicas, sino que es un acto de responsabilidad cívica.
Frente a la banalidad del mal —esa forma silenciosa, despersonalizada y obediente de hacer daño—, la lectura es una práctica de resistencia intelectual y moral. Forma sujetos que piensan, que juzgan, que se conmueven y que pueden decir “esto no está bien, aunque sea legal, aunque me lo ordenen, aunque todos lo hagan”. Leer no nos hace automáticamente buenos. Pero nos hace más resistentes a la manipulación, más lúcidos ante la injusticia, y más responsables de nuestra propia conciencia.
Numerosos estudios en psicología cognitiva han demostrado que la lectura profunda mejora la capacidad de razonamiento inductivo y deductivo, lo cual es esencial para evaluar argumentos y tomar decisiones bien fundadas. Wolf (2018), en Reader, Come Home, argumenta que la lectura en profundidad activa circuitos neuronales complejos que fortalecen la reflexión, la empatía y la autorregulación emocional, elementos clave del pensamiento crítico. Esta capacidad de “leer entre líneas”, interpretar intenciones y discernir matices es cada vez más escasa en un entorno dominado por el consumo rápido de contenidos digitales.
Asimismo, la lectura crítica desarrolla una sensibilidad frente a las falacias lógicas y los discursos ideológicos. Tal como plantea Daniel Kahneman (2011) en Thinking, Fast and Slow, el pensamiento humano tiende por defecto al sistema intuitivo y rápido, que se basa en atajos mentales. La lectura lenta y analítica activa el sistema reflexivo, más lento pero más confiable, que permite reconocer sesgos, evaluar fuentes y cuestionar supuestos. Así, la lectura fortalece no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos, cultivando una mente más escéptica, prudente y argumentativa.
Por último, la lectura promueve la autonomía intelectual, un rasgo esencial del pensamiento crítico. Paulo Freire (2015), en Pedagogía del oprimido, sostiene que el acto de leer el mundo —no solo el texto— permite a los sujetos asumir una postura activa frente a la realidad, problematizarla y transformarla. Esta perspectiva emancipadora concibe la lectura como un ejercicio de libertad, donde el lector no repite, sino que interpreta, confronta y propone. En este sentido, formar lectores críticos es formar ciudadanos capaces de resistir el dogmatismo y contribuir a una cultura democrática deliberativa.
La lectura como generadora de empatía y competencia cultural
Además de su decisiva contribución al desarrollo del pensamiento crítico, la lectura constituye una vía privilegiada para fomentar la empatía y la comprensión cultural. A través de los libros, el lector se adentra en mundos distintos al propio, entra en contacto con vivencias, dilemas y emociones ajenas, lo que le permite ampliar su horizonte personal y moral. Como señala Bellamy (2018), “leer, como escuchar, es un valor esencial para ensanchar nuestro horizonte, de por sí limitado”. Esta expansión del horizonte favorece una comprensión más profunda tanto de los otros como de uno mismo, al permitir salir momentáneamente del marco de referencia habitual.
En esta misma dirección, Nussbaum (2010) sostiene que la capacidad de ponerse en el lugar del otro es esencial para el florecimiento humano y para la protección de los valores democráticos. La lectura de novelas, biografías o ensayos filosóficos cultiva esta disposición empática, ya que exige al lector involucrarse con la complejidad emocional y moral de otras vidas. Aunque simbólica e indirecta, esta experiencia resulta insustituible para la formación del juicio moral y social, indispensable en sociedades democráticas y pluralistas.
Santa Cruz (2025), por su parte, refuerza esta visión al señalar que la novela representa la actividad intelectual suprema, ya que permite comprender que “la vida es más variada, más rica, más sorprendente, más bizarra que lo que habíamos creído”. A través de la ficción literaria se exploran los grandes temas universales —la amistad, el amor, la lealtad, la traición, el bien y el mal—, los cuales revelan la complejidad de los vínculos humanos en un mundo en permanente transformación. Además, Santa Cruz subraya el impacto que ejercen los relatos y las narraciones en la esfera pública, al influir en decisiones políticas y sociales, moldear mentalidades colectivas y promover valores que impulsan el cambio. Así, la literatura, al poner en escena cuestiones fundamentales como la libertad, la injusticia, los horrores del totalitarismo o la corrupción, contribuye activamente a la formación de una ciudadanía consciente, crítica y comprometida.
Desde esta perspectiva, la lectura no solo enriquece nuestra comprensión de la experiencia humana, sino que también nos prepara para interactuar en un entorno globalizado y digital, donde el contacto con la alteridad es constante. En este contexto, la competencia cultural —entendida como la capacidad de comprender y valorar otras culturas, tradiciones y formas de vida— se vuelve una habilidad esencial. Leer, por tanto, trasciende su dimensión íntima o recreativa: constituye una verdadera preparación para la vida en comunidad. La comprensión de las experiencias ajenas fortalece las relaciones interpersonales y promueve el diálogo intercultural, elementos fundamentales para una sana convivencia.
Sin embargo, esta función transformadora de la lectura enfrenta hoy nuevos desafíos. La evidencia indica una preocupante pérdida del hábito lector, desplazado por el consumo fragmentado y superficial de contenidos en redes sociales. Estas plataformas suelen ser señaladas como responsables de múltiples transformaciones en los modos de comunicación y de atención, aunque no siempre resulta fácil determinar su impacto de manera concluyente. En cualquier caso, dado que su presencia no muestra signos de declive, los sistemas educativos deberán asumir su existencia como un hecho con el cual convivir. Más aún, será necesario que los educadores las integren como parte de un nuevo escenario pedagógico, que exija reforzar la lectura profunda y crítica como competencia central.
En este sentido, la capacidad de leer sigue siendo una de las herramientas más importantes que debe proporcionar la educación. A través de ella, los estudiantes acceden no solo a múltiples campos informativos, sino también al pensamiento complejo y a la comprensión de los grandes problemas contemporáneos. Incluso en disciplinas como las ciencias y la matemática, la lectura es indispensable, ya que permite asimilar conceptos, establecer relaciones y desarrollar una mirada analítica sobre el mundo que habitamos.
Desde los trágicos griegos hasta la novela contemporánea, la tradición literaria occidental ha sido un vehículo privilegiado para esta comprensión profunda del ser humano. Como señala Taylor (1994), en Ética de la autenticidad, la identidad se configura en diálogo con las identidades significativas del otro. En este sentido, la lectura no solo amplía nuestra visión del mundo, sino que también abre la posibilidad de reconocernos en la diferencia, fomentando así una convivencia más empática y plural.
El predominio de lo visual y lo inmediato como nueva alfabetización
Algunos sostienen que la lectura profunda es una práctica en decadencia, innecesaria o incluso elitista en un mundo que se comunica cada vez más mediante imágenes, videos y formatos breves. Argumentan que la educación debería adaptarse a las nuevas formas de alfabetización digital y promover competencias como la multitarea, la velocidad de respuesta y la navegación superficial por múltiples fuentes.
Si bien es cierto que los lenguajes visuales y digitales han cobrado una importancia inédita en nuestra era, esto no implica que debamos abandonar la lectura profunda. Por el contrario, como advierte Nussbaum (2010), reducir la educación a la mera eficiencia tecnológica o económica puede llevarnos a formar individuos “funcionales” pero incapaces de vivir juntos como ciudadanos. La autora denuncia la tendencia de los sistemas educativos a sacrificar la formación crítica y empática en favor de una lógica instrumental que prioriza el crecimiento económico por sobre la reflexión ética y ciudadana. Desde su perspectiva, la lectura profunda es una vía privilegiada para desarrollar la imaginación moral, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender distintas perspectivas y deliberar con responsabilidad en el espacio público.
En este sentido, la lectura no es solo una habilidad técnica, sino una práctica formativa que modela la interioridad, el juicio y la sensibilidad social. Como señala Taylor (1994), una sociedad democrática requiere ciudadanos capaces de justificar sus valores, dialogar en un lenguaje común y resistir el empobrecimiento del discurso público. La lectura profunda, al favorecer la introspección, el razonamiento argumentativo y la apertura hacia otras voces, contribuye a ese proyecto de ciudadanía reflexiva. El autor advierte que, cuando las formas de expresión se reducen a lo fragmentario e inmediato, corremos el riesgo de perder la densidad moral y cultural que sostiene nuestra identidad y nuestra convivencia.
En este marco, el problema no es la tecnología en sí, sino el modo en que se la utiliza y la lógica de consumo inmediato que la acompaña. La sobreexposición a estímulos visuales, la gratificación instantánea y la economía de la atención erosionan las condiciones necesarias para el pensamiento pausado y crítico. De hecho, la lectura es la herramienta más eficaz para resistir la manipulación en un entorno digital saturado de información, desinformación y “fake news”. La OCDE, en su evaluación PISA (2018; 2022), ha incluido pruebas sobre comprensión lectora en entornos digitales, evidenciando que Chile presentan un bajo rendimiento en esta área. Esto revela una alarmante debilidad en una de las competencias más urgentes del siglo XXI: la capacidad de interpretar, evaluar y contextualizar la información en la red.
Frente a este escenario, resulta imprescindible reivindicar la lectura crítica no como una práctica obsoleta, sino como una forma de alfabetización avanzada, indispensable para navegar el mundo digital con autonomía, discernimiento y sentido ético. Promover la lectura profunda en la escuela no significa negar los nuevos lenguajes, sino integrarlos desde una perspectiva que fomente la comprensión, la deliberación y el respeto por la complejidad. Como coinciden Nussbaum y Taylor, una democracia vital necesita ciudadanos que piensen, sientan y dialoguen con profundidad, no solo consumidores veloces de imágenes.
Conclusión
Frente a la lógica de la inmediatez y la superficialidad que caracteriza la era digital, cultivar el hábito de la lectura se vuelve una práctica contracultural y profundamente liberadora. Leer no solo alimenta la imaginación y el conocimiento, sino que fortalece el pensamiento crítico, desarrolla la empatía y forma ciudadanos capaces de dialogar en sociedades pluralistas. Como lo han señalado Bellamy, Green & Wilson, Nussbaum y Taylor, la lectura es un itinerario hacia la libertad personal y la convivencia democrática. No se trata de oponer lectura y tecnología, sino de integrarlas en un equilibrio que favorezca la profundidad frente a la dispersión, y el encuentro humano frente al aislamiento. Leer, entonces, es más que un acto individual: es una forma de habitar el mundo con responsabilidad, atención y esperanza. Por ello, es tarea de las instituciones educativas, las familias y los líderes fomentar el hábito lector como una inversión ética, cultural y social. En palabras de Nussbaum (2010), “la educación para la ciudadanía mundial no es un lujo, sino una necesidad urgente”.
Bibliografía
Hace algunos años se popularizó un programa de televisión llamado Alienígenas Ancestrales, cuya premisa central consistí...
Últimamente en nuestro país y -al parecer- en el orbe sudamericano, la lectura parece estar en su nivel más bajo de pref...
“Un lector vive mil vidas antes de morir… Aquel que no lee sólo vive una” George R.R. Martin. Confieso que, para s...
“Un lector vive mil vidas antes de morir… Aquel que no lee sólo vive una” - George R.R. Martin. “Si no te gusta leer ...
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho."  ...
Versión PDF
Año CXXXX, Volumen 143, Número 1008
Septiembre - Octubre 2025
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-