- Fecha de publicación: 01/08/2002.
Visto 455 veces.
MEDITERRANEIDAD DE BOLIVIA
Efectos geopolíticos de una eventual salida al Pacífico.
Javier Sánchez Liberona *
Introducción.
El presente trabajo tiene por propósito establecer los efectos Geopolíticos que tendría una
salida soberana al océano Pacífico, por parte de Bolivia, a través de territorio chileno. Este análisis
pudiere estar acabado, debido a que es una demanda que ha hecho el país altiplánico desde
comienzos del siglo XX. Sin embargo, recién iniciado el siglo XXI, pudiera ese objetivo nacional de
Bolivia, traducirse en un grave problema para Chile.
La situación actual del mundo es completamente diferente a la de hace 100 años, la
globalización política y económica ha llevado a conformar bloques regionales de intereses y de
interdependencia entre los países, lo que se ha traducido en estos últimos años, en que ningún
problema entre Estados le es ajeno a la Comunidad Internacional, máxime si éste pudiera
desestabilizar el clima de no conflicto bélico existente, especialmente en la región de Sudamérica.
Para ello, es del todo pertinente iniciar el trabajo haciendo un análisis de los antecedentes
históricos que permiten establecer en su mayoría, la condición de mediterraneidad que ha tenido
Bolivia, desde los inicios de su vida independiente. Luego, describir las actuales alternativas que se
han planteado por parte de Chile, Bolivia y Perú respecto de una salida al mar, sus efectos y
consecuencias geopolíticas y oceanopolíticas. Al respecto, resulta conveniente incluir en el análisis
lo que significaría, el concretar la construcción del gasoducto desde Tarija a algún puerto chileno y
su consiguiente planta de licuefacción.
El natural interés geopolítico de obtener una salida al mar, ha sido un tema recurrente para
Bolivia desde fines del siglo XIX. El simple acceso a la red de internet permite visualizar
aseveraciones como esta: “Bolivia vive, desde hace un siglo, una situación forzada de encierro
geográfico, como consecuencia de la guerra emprendida por Chile en 1879. A causa de esa
guerra, Bolivia perdió 158.000 kilómetros cuadrados de territorio, en su Departamento del Litoral.
La costa perdida tiene una extensión mayor a 400 kilómetros, con buenos puertos como Tocopilla,
Cobija, Mejillones y Antofagasta...”.
1
En el libro boliviano, “El Expansionismo de Chile en el Cono Sur”, el autor dice que el
geopolitólogo alemán, Karl Haushofer, confirma nuestro Objetivo Nacional, cuando afirma en su
teoría lo siguiente: “La más decisiva de todas las tendencias políticas, es el avance hacia el mar. El
impulso hacia el mar es más fuerte que toda política de poder; los estados que perdieron su costa
o parte de ella nunca renunciarán a recobrarla”.
2
En el diario boliviano “El Deber”, dos ex Cancilleres expresan: “Tenemos que reafirmar
nuestra conciencia marítima. Bolivia, es un país vinculado fundamentalmente por su historia, por la
geografía al Pacífico y necesita resolver el problema y hay que ir al núcleo del problema crítico,
como es la revisión del Tratado de Paz y Amistad y Límites que existe desde 1904, impuesto por la
fuerza, el cual carece de legitimidad...”.
3
En estos tres últimos párrafos, queda claramente expresado el irrenunciable objetivo
político permanente de Bolivia, que es el de poseer un tramo de litoral sobre el océano Pacífico.
Éste se ha convertido en una preocupación, respecto de una aspiración marítima, que condiciona
las relaciones diplomáticas con Chile y Perú. Lo anterior, hace que cualquier negociación por parte
de Chile, sea de extrema acuciosidad legal, dado que cualquier tema a tratar a nivel estado, tendrá
un trasfondo ligado a su condición de país mediterráneo.
Antecedentes geográficos e históricos.
Bolivia está situada en la parte central de América del Sur; limita al Norte y Este con Brasil;
al Sur con Paraguay y Argentina; al Suroeste con Chile y al Oeste con Perú. Es el quinto país del
continente, con 1.098.581 Kms
2; su forma circular constituye un nudo de comunicaciones
potenciales con los países antes nombrados. Su fisiografía está determinada por dos regiones: una
alta o altiplánica, con una meseta de aproximadamente 4.000 mts. de altitud. Comprende el 25%
de su territorio y encierra el 60% de su población; y otra baja o de los llanos, formando parte de las
cuencas de los ríos Amazonas en el Norte, la que adquiere su mayor importancia en la zona de
Pando y Beni, debido al papel que en su desarrollo ha tenido la influencia de Brasil, y la cuenca del
Plata en el Sur. Ambas revisten particular importancia por constituir medios de comunicación
fluviales hacia el océano Atlántico. La geografía le indica a Bolivia una posición que queda
comprendida entre los paralelos 09º 40’ (confluencia del río Abuná con el río Madera) y 22º 52’
(confluencia de los ríos Bermejo y Grande de Tarija) de latitud sur, y entre los meridianos 57º 00’
(laguna Mandioré) y 69º 00’ (Bolpebra) de longitud Oeste. Estas coordenadas le asignan una
posición en el “corazón” de América del Sur.
La República de Bolivia es el Estado que sustituyó, geográfica y políticamente, a la
Audiencia española de Charcas. Esta dependencia de la Corona de España ocupaba la región
altiplánica y la que se encuentra contigua a ella, al Este de Los Andes. Toda esa enorme
extensión, muy próxima al centro de la América del Sur, perteneció, en su origen, al imperio de los
Incas, y quedó en poder de España en 1559. Ésta le dio la denominación que se ha señalado y la
colocó bajo la tuición político- administrativa del virreinato del Perú.
La Audiencia tuvo a Chuquisaca como capital, ciudad que recibió el nombre de Charcas.
Hacia el año 1776 su subordinación administrativa fue transferida al virreinato del Plata, que se
había creado poco antes y estaba asentado en Buenos Aires.
La historia de la primera mitad del siglo antepasado nos relata que la liberación de la
Audiencia de Charcas fue promovida por Simón Bolívar, general venezolano y libertador de los
países de más al norte de este subcontinente americano El afán libertador de Bolívar recibió el
apoyo decidido del mariscal Antonio José de Sucre, colombiano, vencedor de Ayacucho, quien le
facilitó el logro de su anhelo. Independizó a la Audiencia de Charcas el 6 de agosto de 1825, día en
que se registró el nacimiento de la República de Bolivia. El nombre que se eligió para el Estado
recién establecido fue primero, Bolívar, en homenaje y agradecimiento al libertador. Éste, completó
su obra emancipadora dando a Bolivia su Constitución Política, cuyo articulado redactó
personalmente y que en su Nº 3 decía: “El territorio de la República Boliviana comprende los
Departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro”, todos ubicados
al Este de Los Andes. El texto de esa ley Fundamental de Bolivia fue ratificado por el Congreso de
Charcas en 1826. Pudiera decirse entonces, que la República de Bolivia nació mediterránea a su
vida independiente, que fue una creación artificial y que según algunos autores fue un error contra
la geografía, puesto que su territorio no constituye una unidad geográfica en sí. Simón Bolívar, en
su condición de Dictador del Bajo Perú, esperó a que los gobiernos peruano y argentino dieran su
aprobación para la existencia soberana de un nuevo Estado del Alto Perú, considerando que las
provincias de Charcas habían pertenecido a los virreinatos de Lima y de Buenos Aires, naciendo
así la “República de Bolívar”, cuyo nombre definitivo fue el de “Bolivia”.
4
Por otra parte, el año 1810, marca el inicio de la independencia de Chile, Bolivia no existía
como tal sino que integraba la Audiencia de Charcas perteneciente al Virreinato del Río de la Plata,
cuyo ámbito marítimo era exclusivamente el Atlántico. Este hecho permite afirmar con absoluta
propiedad que el país del Altiplano, elevado a más de 4.000 metros de altura, al pertenecer y
encontrarse naturalmente unido en lo geográfico al Virreinato del Río de la Plata, no tuvo costas
propias en el Pacífico, ni aún cuando formara parte del Virreinato del Perú. Esta aseveración se
encuentra claramente expresa en las leyes 9 y 14 de la Recopilación de Leyes de Indias.
Asimismo, en la ley 5, título 15, libro II, Chile siempre limitó con Perú. El río Loa, accidente natural
al Norte del desierto, era pues el límite entre el Virreinato del Perú y el Reino de Chile.
Además, el año 1821, nacía a la vida independiente el Perú, nación esta que también se
acogió al Uti Possidetis Juri adoptando como frontera con Chile los límites que el Virreinato del
Perú tenía con el Reino de Chile, vale decir, el río Loa. Por tanto, Chile limitaba con el Perú, a lo
largo de una frontera común materializada por el río Loa.
Sin embargo, una orden autógrafa de Sucre, dada en Potosí, el 25 de octubre de 1825, al
coronel Francisco Burdet O’Connor, dice que Bolívar tiene el vivo anhelo de “dar un puerto a esta
república a cualquier costo. Hay tres puertos, de los que puede escogerse el mejor, que son el que
se llama de Atacama, el de Mejillones y el del Loa. Los dos primeros no tienen agua potable, y el
último que por ser un río, dicen que no es bueno en su fondeadero; aunque el Libertador tiene por
él inclinación, por tener ya ese río y porque es el más cerca de Potosí”.
5 Resultado de esta
exploración fue el nacimiento de Cobija, al sur del río Loa, que más tarde fue rebautizado como
Puerto La Mar.
Justamente en Chuquisaca, el 28 de diciembre de 1825, se habría dictado un decreto,
habilitando, desde el 1 de marzo de 1826, Cobija como puerto mayor, en vista “que estas
provincias no tienen un puerto habilitado”. Es importante tener presente las siguientes latitudes:
Desembocadura del río Loa: 21º 27’ sur. Cobija: 22º 33’ sur.
Cobija jamás paso de ser un caserío, a pesar de todos los esfuerzos realizados para
habilitarlo como puerto. Bolivia siempre tuvo sus ojos puestos en Arica, sin el cual, según Pedro
Guerra, Consejero del Presidente Ballivián, Bolivia estaría destinada a “desaparecer como nación”.
Pero, y a pesar de la miserable condición de Cobija, esto sirvió para que el Altiplano extendiera sus
pretensiones territoriales costeras, obviamente en detrimento de Chile.
6 Así es como Cobija, sin
conocimiento ni autorización de Chile, es habilitada irregularmente para Bolivia, país al cual no le
pertenecía ni podía en derecho pertenecerle.
Dada la desconexión de Cobija con la nación chilena y su extremo abandono, su traspaso
a Bolivia no sería advertido por el gobierno de Santiago, como en realidad ocurrió, ya que tal
noticia sólo la conoció muchos años más tarde.
Sin embargo esta “habilitación”, de Cobija, por parte de Bolivia, no significó obviamente su
ocupación, preparación, implementación y empleo como tal, pues estos objetivos sólo se concretan
en pequeña medida en 1833, después del fracaso definitivo de las gestiones que persiguieron
denodadamente la anexión de Arica, por canje de territorios con Perú.
Entre los años 1836 y 1839, se produjo la guerra contra La Confederación Perú-boliviana,
conflicto que no tuvo implicancias en el tema de la salida al mar por parte de Bolivia.
En 1842, el Presidente don Manuel Bulnes, acorde con el Uti Possidetis Juri de 1810, fijó
por decreto, la frontera norte de Chile en el río Loa, límite exactamente coincidente con el existente
entre el Virreinato del Perú y el Reino de Chile en el momento de su independencia. Sin embargo,
nuestro gobierno de la época accede a que Bolivia mantenga sus funcionarios en Cobija.
Entre 1847 y 1866, chilenos y bolivianos explotan sin restricciones el guano, en la zona de
Mejillones. En 1866, a raíz del apoyo que diera Bolivia (más bien simbólico) a Chile en la Guerra
con España, Chile, lleno de agradecimiento, firma el Tratado de 1866, donde acepta correr su
límite natural y legítimo desde el río Loa hasta el paralelo 24º sur, quedando para mutuo beneficio
los productos que se obtuvieran entre los paralelos 23º y 25º sur.
Pasó el tiempo y tras una serie de problemas de todo orden ocurridos en el área
compartida, sumado a un sistema tan atípico de convivencia, llevaron la presión a extremos
increíbles. Al mismo tiempo, Argentina había empezado a correr sus fronteras, olvidando los límites
del Virreinato del Río de la Plata. Se sumó a lo anterior, que en 1871, Hilarión Daza derrocó a
Mariano Melgarejo en la presidencia de Bolivia y anuló todos los actos de ese gobierno, incluso el
Tratado de 1866.
Posteriormente se firmó el Tratado de 1874, por el cual Chile, en aras de la concordia,
cede nuevamente a Bolivia parte de sus derechos incuestionables en la zona. Éste en su artículo
1º, pactó que el límite sería el paralelo 24º de latitud sur desde el mar hasta la Cordillera de Los
Andes.
Pero esto no fue respetado. El 14 de febrero de 1878, la Asamblea Constituyente de
Bolivia sancionó la medida del Presidente Daza de alzar en 10 centavos el impuesto por quintal de
mineral exportado en dicha zona, lo que transgredía lo pactado. Bolivia no oyó ninguna advertencia
chilena. El 14 de febrero de 1879, día en que el gobierno boliviano había señalado para la subasta
de los bienes de la Compañía Chilena de Salitres de Antofagasta, a fin de pagarse el impuesto que
ilegítimamente había establecido, un buque de guerra chileno ancló en la bahía de Antofagasta y
un destacamento del Ejército de Chile desembarcó en la ciudad. Se iniciaba así la Guerra del
Pacífico.
Entonces ¿Cuántos años tuvo mar Bolivia?
Acorde con el documento boliviano encontrado en el libro The law of Treaties,
7 lo tuvo por
usurpación y mera tolerancia de Chile, desde 1825 hasta 1840, es decir, durante 15 años, en los
cuales nunca concretó una presencia significativa.
Acorde con el derecho internacional, Bolivia, por concesión de Chile, tuvo territorio con
acceso al mar desde 1866 hasta 1879, 13 años.
En 1879, la población del litoral cedido por Chile a Bolivia era de 6.000 habitantes, de los
cuales el 93% era chileno, y sólo el 2% boliviano. El resto, 5%, europeos, estadounidenses,
asiáticos y otros.
Violado el Tratado, Chile reivindicó sus derechos y ocupó todo el territorio que comprende
el desierto de Atacama hasta la desembocadura del río Loa. Bolivia declaró la guerra a Chile, el 1
de marzo de 1879 y exigió del Perú el cumplimiento del Pacto Secreto que en 1873 habían firmado
ambos países. Chile, por su parte, le declaró la guerra el 5 de abril del mismo año.
Finalizada la Guerra del Pacífico, se firmó con Bolivia el Tratado de Tregua de 1884 y de
Paz y Amistad de 1904. El primero se firmó en el gobierno del Presidente Domingo Santa María, el
4 de abril de 1884, en ese documento se declaró terminado el estado de guerra entre los dos
países. El Pacto no mencionó el territorio al sur del paralelo 23°, pues se consideró
incuestionablemente chileno. Sólo legisló sobre la situación territorial al norte del paralelo 23°
hasta
la desembocadura del río Loa, señalando que éste se “continuará gobernando con sujeción al
régimen político y administrativo que establece la ley chilena”;
8 en este Tratado no hay concesión
marítima alguna. Durante los 20 años siguientes sólo se firman protocolos con miras a mejorar las
relaciones bilaterales en el ámbito comercial e ir allanando el camino para el Tratado de 1904.
El segundo, en el gobierno de don Germán Riesco, en el que en su artículo 2º pactaba
“quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste en
virtud del artículo 2º del Pacto de Tregua del 4 de abril de 1884”.
9
Se estipulan así los límites de Sur a Norte entre Chile y Bolivia, comenzando en la cumbre
más alta del cerro Zapaleri y finalizando en el cerro Chipe o Tolacolle, último punto de la frontera.
La descripción del límite se hizo a base de dos elementos: líneas rectas y divisoria de aguas.
Con la firma del Tratado de 1904 y la ratificación en el Congreso en octubre del mismo año,
Bolivia hacía efectiva la renuncia definitiva a una salida al mar por costas chilenas. Ante ello, Chile
concedió el uso de todos los puertos de su litoral, de los que sólo ocupó Arica y Antofagasta,
utilizando aduanas propias, con el más libre de los derechos de tránsito hasta hoy en día.
Las alternativas de salida al mar de Bolivia.
Para abordar este aspecto es conveniente diferenciar las alternativas “político históricas” y
aquellas que el autor ha querido designar como alternativa de tipo “integración comercial”. Ambos
caminos pudieran a futuro satisfacer el principal objetivo político boliviano.
a.- Salidas Político-históricas: Efectuado el análisis, respecto de las propuestas de solución a
una salida al mar por parte de Bolivia, existen dos oportunidades claras y definidas, en las que se
presentaron opciones factibles de analizar por parte de las autoridades del Estado de Chile. Las
negociaciones posteriores al Acta de Charaña de 1975, en las que, en una primera etapa a nivel
bilateral tuvo excelentes resultados, lo que demandó a Chile, participar al Perú de lo obrado, en
virtud de lo que exige el Protocolo Complementario de 1929, en su artículo 1º, entre Chile y ese
país; posteriormente, Perú propone a Chile, una alternativa marcadamente fuera de contexto,
como fue la proposición de un área territorial en la ciudad de Arica, bajo soberanía compartida de
los tres Estados, Bolivia, Chile y Perú, ante lo cual las negociaciones se paralizan. La segunda
oportunidad corresponde a la proposición de 1987, última y más reciente propuesta de negociación
que no logró ser materializada a nivel bilateral, ni por consiguiente presentarla al Perú.
Es importante puntualizar que Chile, en febrero de 1975, inició gestiones conducentes a
satisfacer la ambición y la aspiración de Bolivia, de tener una salida propia al océano Pacífico. Ello
permitía abrir una negociación auspiciosa, cuya iniciación fue realzada con la presencia de los dos
Presidentes, el general Augusto Pinochet, de Chile, y el general Hugo Bánzer, de Bolivia, en la
localidad boliviana y fronteriza de Charaña. En la oportunidad Chile ofreció a Bolivia un corredor, al
norte de Arica, condicionando la cesión a un canje territorial por una superficie equivalente. Bolivia
aceptó la proposición chilena, en general.
Ambas negociaciones poseen similares lineamientos, por lo que se presentarán los
detalles de la franja territorial y los enclaves, de la proposición Boliviana de 1987, en la reunión de
Montevideo.
Primera Alternativa:
10 entrega a Bolivia de una franja de terreno, contigua a la Línea de la
Concordia, que determina el límite de Chile con el Perú. Accedía desde territorio boliviano hasta la
costa chilena. Su ancho era variable y comprendía una superficie de unos 2.830 kilómetros
cuadrados. En compensación por esa franja o corredor, Bolivia ofrecía a Chile algunos recursos
económicos, ciertos recursos hídricos y combustibles, sin mención alguna de cantidades. Esta
primera alternativa se asemejaba bastante a la de 1975, en Charaña, aunque se diferenciaba de
ésa en tres aspectos, a saber:
a.- Tenía una superficie inferior en 85 kilómetros cuadrados.
b.- Incluía un borde costero de mayor longitud.
c.- No ofrecía canje territorial, base de aquella, sino que una compensación en dinero y servicios.
Dentro de la franja quedaron incluidas varias obras civiles de la ciudad de Arica, tales como
el aeropuerto internacional de Chacalluta con todas sus instalaciones, el ferrocarril de Arica a La
Paz, carreteras, puentes y algunas áreas e instalaciones del puerto. También las servidumbres al
Perú, derivadas del Tratado de 1929. Como agregado, Bolivia deseaba hacer uso de las
instalaciones portuarias de Arica, a las que llegaría mediante el empleo de un acceso vial desde el
borde costero contiguo al casco de la ciudad.
Las compensaciones que ofreció Bolivia, a cambio de la franja que solicitó, fueron:
a.- El pago, en los montos y plazos que se estimara conveniente, de las obras públicas e
instalaciones que se encontraban comprendidas en ella.
b.- Agua para el río Lluta.
c.- Mayor caudal para el río Lauca, con la posibilidad de construir centrales eléctricas en
puntos de su curso.
d.- Otros recursos hídricos, de fuentes al sur del río Lauca y cercanas a la frontera con
Bolivia.
e.- Gas natural, para uso residencial e industrial, que sería transportado hasta Arica por un
gasoducto.
Segunda Alternativa:
11 Bolivia presenta tres alternativas de enclave que somete a
consideración al Gobierno de Chile y que son:
a. De caleta Camarones, a los 19°12’ Sur, hasta Pisagua, que está a los 19°
35’ sur, con una
profundidad al Este hasta los 70°
00’ de longitud, una superficie de 1.680 Kms 2, correspondiente a
un frente de costa de 42 Kms., y una profundidad media de 25 Kms.
b.- De Tocopilla, 22°
06’ Sur, hacia el sur hasta Punta Cobija, 22° 33’ Sur, con una profundidad
al Este hasta los 70° 00’ de longitud Oeste y una superficie de 1.238 Kms 2, con un frente de costa
de 47 Kms. y una profundidad media de 25 Kms.
c.- De caleta Michilla, 22°
43’ Sur, hasta Mejillones, 23° 06’ Sur, con penetración hacia el este
hasta los 70°
00’ de longitud Oeste, con una superficie de 1.500 Kms 2, correspondiente a un frente
de costa de 50 Kms., con una profundidad media de 30 Kms.
La intención de Bolivia, es que estos enclaves no afecten la continuidad territorial de Chile,
en el entendido que ese enclave podrá comunicarse con el territorio de Bolivia por vías férreas,
carreteras y poliductos, cuyo uso será acordado a favor de Bolivia, determinándose asimismo la
factibilidad de la construcción de un aeropuerto sobre el área del enclave.
Bolivia, recibirá a perpetuidad este enclave mediante un Tratado que dejará establecido
sus límites definitivos. La soberanía boliviana sobre este territorio sería garantía de una voluntad
de cooperación y solidaridad en la costa del Pacífico entre ambas naciones, en el marco del
desarrollo mancomunado de la región. Para ello será indispensable que el puerto cedido a Bolivia,
fuese efectivamente útil para los fines de transporte marítimo, con posibilidad de instalación de
muelles de atraque, si no estuvieran ya establecidos, y todos los demás medios que faciliten los
servicios de comercio y navegación.
Bolivia, en esta propuesta de enclave no ofrece territorio a cambio, ofrece compensaciones
del mismo carácter que las planteadas para la franja, aunque proporcionalmente menores,
ajustadas a la naturaleza y dimensión del enclave a recibir.
b.- Salida de Integración Comercial.
Antecedentes Actuales: Bolivia ha descubierto en los últimos cinco años nuevas reservas
de gas, equivalentes a 70 trillones de pies cúbicos, lo que representa un enorme incremento en
cuanto a su capacidad potencial para explotar ese combustible. Se ha planteado la posibilidad de
materializar un Proyecto para la exportación de estas nuevas reservas de gas a través del océano
Pacífico, las que irían a EE.UU. y México.
El gasoducto se materializaría usando un puerto de Chile o uno de Perú. Las posibles
salidas por Chile serían: Arica, Iquique, Tocopilla y Mejillones. El tramo más corto es por bahía
Patillos-Patache, en el sur de Iquique, y luego Mejillones, ambos cumplirían con la exigencia de
profundidad en los sitios portuarios para recibir buques gaseros de gran calado.
La planta de licuefacción requiere de un espacio físico de 600 hectáreas y de otras 400
más para proyectos de petroquímica y fertilizantes. El costo total del proyecto asciende a 7.000
millones de dólares, donde la construcción del gasoducto sólo significa 1.700 millones de dólares,
algo similar o superior debiera costar la construcción de la planta de licuefacción.
Actualmente las negociaciones las conduce el Presidente de la República a través del
Cónsul General de Chile en Bolivia, quien está dedicado a tratar el tema inserto en una agenda
más global de integración y cooperación bilateral.
Lo anterior, si se concretara, estaría cumpliendo en algún grado con el histórico Objetivo
Político boliviano.
Efectos y consecuencias geopolíticas de las alternativas planteadas.
Para efectuar este análisis, debemos tener presente los Principios Geopolíticos de Chile,
12
ya que ellos, de alguna manera, condicionan en el presente las acciones a realizar por las
Autoridades en ejercicio estudiando sus consecuencias futuras. Estos se han formulado, en base a
los antecedentes históricos, de raza, y muy fundamentalmente, en la situación geográfica relativa
contemporánea y las diversas expectativas que ofrece.
Primera Alternativa Político-histórica a analizar: entrega a Bolivia de una franja de terreno,
contigua a la Línea de la Concordia, que determina el límite de Chile con el Perú. Accede desde
territorio boliviano hasta la costa chilena. Su ancho es variable y comprende una superficie de unos
2.830 kilómetros cuadrados.
a.- Efectos Políticos:
1. No habría interrupción del territorio chileno, manteniendo su integridad.
2. Sin embargo, produciría una discontinuidad del territorio marítimo, lo que significaría
establecer protocolos específicos, los que debieran respetar la CONVEMAR y lo relativo al
Derecho Internacional Marítimo.
3. La decisión no es enteramente chilena, depende finalmente de Perú para concretarse.
Supone una revisión de los Tratados de 1904 entre Chile y Bolivia, y el Tratado de 1929 entre Chile
y Perú.
4. No hay seguridad de que Bolivia finalice su aspiración de acceder a parte del territorio de
Antofagasta. Al respecto hay que tener en cuenta que Bolivia y Perú son estados con vocación
revisionista, es decir, que no se conforman con lo establecido en los Tratados, los cuales firman
voluntariamente.
5. Bolivia debería comprometerse a respetar los derechos de los privados de chilenos en su
nuevo territorio.
6. Temas como la delimitación marítima, construcción de puertos, control de la contaminación
y seguridad de la vida en el mar debieran estar presentes en las negociaciones. Además, hay que
considerar situaciones de delimitación marítima que podrían acarrear diferencias entre Chile y
Perú.
7. El territorio entregado por Chile debiera ser declarado zona desmilitarizada.
8. Aspecto positivo es la integración entre Chile como líder, Perú y Bolivia, y la materialización
de un corredor bioceánico, incidiendo éste en el Cono Sur y neutralizando los intereses
hegemónicos de otros actores regionales.
b.- Efectos Territoriales:
1. Chile perdería territorio al no entregar Bolivia un área equivalente, es decir, haría una
cesión territorial gratuita, perdiéndose parte de nuestras riquezas naturales.
2. Se perdería la soberanía del nacimiento del río Lluta y los canales Mauri y Ushusuma, que
quedarían en el eventual corredor. Podrían gestarse nuevos problemas similares al del río Lauca.
c.- Efectos Económicos:
1. Los agricultores chilenos deberían pedir autorización para el uso de las aguas del Lauca y
del volcán Tacora, con las consecuencias que ello tendría en sus tierras.
2. Chile tendría que asumir el costo de la infraestructura necesaria para entregarles el agua,
la luz y otros servicios básicos a las poblaciones bolivianas al instalarse.
3. Tendría un efecto importante el entregar el aeropuerto de Chacalluta, importante medio de
transporte y comunicación entre Arica y el resto del país. Lo mismo ocurriría con la pérdida del
ferrocarril Arica-La Paz, que unirá a futuro con San Pablo de Brasil y su hinterland.
4. Potencialmente tendríamos un mercado de 6 millones de habitantes, de un país bastante
menos desarrollado y básicamente productor de materias primas. Lo anterior, favorece la inversión
nacional en ese país y en cierta medida, suaviza la relación política entre los Estados.
5. Trae consigo el aumento del comercio de importación y exportación, y el uso de puertos del
norte chileno que ello implica. Una mayor interdependencia produce una mayor confianza
recíproca y estimula el turismo y comercio en nuestra deprimida zona norte.
6. Arica, se convertiría en el pivote o centro de salida natural de todos los productos del
heartland de los países de la región, pudiendo transformarse en el puerto más importante de
Sudamérica.
d.- Efectos en la Población:
1. Exigiría del Estado de Chile, establecer políticas de inmigración muy claras, ya que pudiera
esa zona sobrepoblarse de bolivianos produciendo en Arica, una llamada invasión pacífica;
aumentaría la población flotante ilegal, particularmente de sectores socioeconómicos bajos,
significando competencia desleal de mano de obra contra los connacionales, xenofobia y mayor
desempleo. Habrá que contemplar al menos en sus inicios, el servicio de hospitales y de atención
médica primaria para la población boliviana. Lo mismo sucederá en el ámbito de la educación.
2. Habría que contemplar políticas aduaneras que faciliten la travesía que actualmente
1.400.000 peruanos y chilenos, realizan entre Tacna y Arica, contemplando tres aduanas, sus
salvoconductos y sus controles sanitarios.
Segunda Alternativa Político-histórica
a analizar: Bolivia presenta tres alternativas de enclave que somete a consideración al Gobierno de
Chile. Sus efectos son:
a.- Efectos Políticos:
1. Se generaría un enclave territorial en cualquiera de las áreas antes mencionadas, las
cuales darían origen a “puntas de crecimiento”, que paulatinamente irían consolidando su contacto
con el territorio Altiplánico, debido a que se produciría un intenso tránsito hacia y desde la costa.
En este enclave tiende a crecer su población y por ende a ensancharse su territorio. El enclave
pasa a ser una “área valiosa” (5ª ley de Ratzel), 13 tanto para Bolivia, por cumplir con una aspiración
histórica, sociológica y económica, como para Chile por sus consecuencias históricas, soberanas y
económicas. No hay seguridad de que Bolivia, finalice su aspiración histórica de controlar parte del
territorio de Antofagasta.
2. Bolivia deberá comprometerse a respetar los derechos de los privados de chilenos en su
nuevo territorio.
3. El territorio en cuestión y la proyección del mar territorial de la costa, estaría bajo soberanía
boliviana lo que produce una discontinuidad del territorio marítimo; esto sería uno de los puntos
más graves, debido a todo lo que esto conlleva en el ámbito del Derecho Internacional Marítimo,
especialmente en lo que se refiere la delimitación marítima, construcción de puertos, control de la
contaminación y seguridad de la vida en el mar, entre otros.
4. El territorio entregado por Chile debiera ser declarado zona desmilitarizada.
5. También pudiere significar, una integración más profunda de tipo político y económico
entre Chile y Bolivia, influyendo en el Cono Sur y neutralizando los intereses hegemónicos de otros
actores regionales.
b.- Efectos Territoriales:
1. Chile perdería territorio al no entregar Bolivia un área equivalente, es decir, haría una
cesión territorial gratuita.
2. Se produciría una fragmentación del territorio terrestre. Habría que contemplar accesos
camineros hacia y desde el “área cedida” con el propósito de darle el apoyo logístico en todos los
ámbitos que sea necesario.
c.- Efectos Económicos:
1. Habría que asumir el costo de la infraestructura necesaria para entregarles el agua, la luz
y otros servicios básicos a las poblaciones a instalarse.
2. Habría que contemplar, al menos en sus inicios, el servicio de hospitales y de atención
médica primaria para la población boliviana. Lo mismo sucederá en el ámbito de la educación. El
apoyo de tecnología para su desarrollo y el uso con ciertas facilidades del aeropuerto más cercano.
3. La construcción de nuevos puertos en esa costa, podría traer consigo el aumento del
comercio de importación y exportación, y el uso de puertos cercanos del norte chileno. Una mayor
interdependencia produce una mayor confianza recíproca y estimula el turismo y comercio en
nuestra deprimida zona norte.
d.- Efectos en la Población:
1. Exigiría del Estado de Chile, establecer políticas de inmigración muy claras, ya que pudiera
esa zona sobrepoblarse de bolivianos produciendo en las ciudades cercanas, una llamada invasión
pacífica, con todos los problemas sociales que ello implica.
2. Habrá que contemplar políticas aduaneras y de controles sanitarios que faciliten el paso
entre el “área cedida” y el resto del país.
Alternativa de Integración Comercial
a analizar: Salida del gas de Bolivia por un puerto del norte de Chile, permitiéndole acceder al
océano Pacífico. Para ello se debe construir un gasoducto desde Tarija a Mejillones (720 kms.) o
Iquique (650 kms.), que cruce el desierto, construir una planta de licuefacción y depósitos de
almacenamiento.
a.- Efectos Políticos:
1. La propuesta chilena se inscribe dentro de las conversaciones entre los Mandatarios de
Chile y Bolivia sobre cuatro temas a saber:
- Tratado de libre comercio entre ambos países;
- Tratado minero;
- Tratado de administración y conservación de recursos hídricos;
- Salida del gas boliviano por un puerto chileno.
Desde el punto de vista de la política exterior sería un suceso conveniente que tiende a
disminuir el factor de tensión existente, en las relaciones entre ambos países, por lo menos a corto
y mediano plazo.
2. El gobierno de Chile deberá tener presente que esta negociación comercial podría ser el
primer paso de Bolivia para materializar un “enclave territorial”, por lo que las negociaciones y sus
articulados deben ser extremadamente claros y precisos. Se estima que Bolivia condicionará su
salida de gas con Chile, exigiendo el territorio necesario para establecer la industria de licuefacción
del gas y el puerto asociado, lo que significa, salida al mar. Las posibles figuras jurídicas, de
acuerdo al Derecho Internacional Público, son: cesión territorial, comodato, arrendamiento,
cosoberanía, servidumbres y otras.
3. Probablemente la figura menos dañina para los intereses de Chile, sería un arrendamiento
por 50 años del territorio necesario para instalar la planta de licuefacción, el centro de acumulación
de gas y entregar en servidumbre en el terminal marítimo, sin ceder el puerto, en lo que respecta a
su administración, seguridad industrial, policía marítima, preservación del medio ambiente, salud
pública y fitosanitaria. Se aplicaría, además, la legislación laboral chilena vigente.
4. La incorporación en el negocio de otros actores como EE.UU. y México, limita al Estado de
Chile de su libertad de acción.
5. La normativa nacional no restringe las concesiones marítimas a extranjeros particulares,
situación que favorecería a que ciudadanos bolivianos accedieran a ellas en cercanías de la planta
buscando profundizar su presencia en territorio nacional. El proyecto tendrá implicancias en lo que
se refiere a concesiones de playa, acuícolas, terrestres, compra y venta de terrenos aledaños al
mar y borde costero.
6. Se potenciaría el llamado eje político económico: Santiago-La Paz-Brasilia.
7. Chile, en opinión de algunos analistas bolivianos, constituye un ejemplo de estabilidad
económica, seriedad en sus compromisos y de buenos lazos de relaciones comerciales con
EE.UU., México y Canadá, lo que sería una plataforma para Bolivia.
b.- Efectos económicos.
1. Consolida el Megapuerto de Mejillones en las costas del Pacífico.
2. Diversifica la dependencia actual de Chile con Argentina, respecto del abastecimiento del
gas, potenciando el desarrollo energético de la zona Norte del país.
3. Inicialmente generaría fuentes de trabajo para trabajadores chilenos; una vez la planta esté
funcionando su operación demanda entre 10-15 técnicos.
4. Las economías de escala que se gestarían con la operación de la planta y operación del
puerto en territorio nacional serían mínimas.
c.- Efectos ambientales:
Estudio del impacto ambiental durante la construcción y posterior operación de la planta de
licuefacción, ésta y los estanques de almacenamiento, por constituir elementos de “alto riesgo”. La
construcción de la planta debe considerar la más alta tecnología en lo que se refiere al uso de
estructuras antisísmicas y antitsunamis, y ubicarse lejos de centros poblacionales.
Conclusiones.
1. Bolivia desde su independencia jamás ha tenido una salida soberana al mar. Su condición
geográfica y fisiográfica determinaron su mediterraneidad, es decir, un “land-locked” o territorio
cerrado por otros países.
Los argumentos que el acceso de Bolivia al mar es vital para su desarrollo y seguridad
pierden validez al considerarse que a partir del Tratado de 1904, Chile le concedió todo tipo de
facilidades para materializar el libre tránsito de personas y mercaderías por los puertos de Arica y
Antofagasta. Asimismo, Bolivia posee una posición geográfica privilegiada al estar en el corazón de
América del Sur lo que le permite cumplir un rol articulador en toda la subregión.
El Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1904, definió a perpetuidad los límites entre
Chile y Bolivia, lo que fue ratificado por el Congreso boliviano ese mismo año sin observaciones,
ratificando con ello su condición de país mediterráneo. Este Tratado es categórico, claro y
definitorio.
2. Las últimas propuestas de negociación de una salida soberana al mar por parte de Bolivia,
establecidas en la reunión de Montevideo, el 21 de abril de 1987, son absolutamente inaceptables,
debido fundamentalmente a que se sugiere un corredor en el límite con Perú en primera instancia y
luego como segunda alternativa un área de territorio que se transformarían en “enclave territorial”
no considerando un territorio de “canje” proporcional a lo pedido. Las compensaciones bolivianas
no satisfacen el esfuerzo que Chile haría y sobre todo el que ha hecho desde el tratado de 1904.
3. Cualquier arreglo que contemple cesión de territorios conlleva un sinnúmero de problemas
de tipo limítrofe, político, económico, tributario, aduanero, demográfico, educacional, de
integración, laboral, médico y otros que hace del todo aconsejable buscar otra solución al
problema, como pudiere ser el seguir incrementando los lazos de integración comercial,
tecnológicos y de cooperación entre ambos países de manera que se potencien y se integren a
bloques subregionales y regionales, capitalizando las oportunidades que ofrece el actual escenario
internacional.
Bolivia, no está enclaustrada, tiene salida hacia ambos océanos, al Pacífico a través de
caminos internacionales como el de Arica-La Paz e Iquique-Oruro, por ferrocarriles internacionales
y vía aérea; al Atlántico por vías fluviales y carreteras cruzando Argentina y Brasil. El buen uso de
esas posibilidades le permitirán un mayor desarrollo.
4. Las actuales negociaciones respecto de una salida del gas boliviano por territorio chileno
hacia el océano Pacífico, demandan a Chile, ser extremadamente cuidadoso en las cláusulas que
se establezcan. Éstas deben centrarse sólo en materias comerciales, laborales, ambientales y
otras que pudieran apoyar al proyecto en sí mismo, evitando con ello establecer una brecha que le
sirva en un mediano o largo plazo, como argumento para presentar a nivel bilateral o internacional
su demanda histórica de recuperar su supuesta cualidad marítima.
Existen en Chile proyectos similares al analizado, como lo son el oleoducto Sica-Sica en
Arica y Petrox en San Vicente con el gas argentino, donde se posibilita el comercio exterior entre
segundos y terceros países sin llegar a comprometer los intereses vitales del Estado.
5. La existencia de una fuente energética de este tipo en el norte de Chile, no asegurará la
reactivación económica, sino va acompañada de otros proyectos productivos que estimulen la
inversión nacional y extranjera, dando con ello más empleo, y logrando simultáneamente un
movimiento demográfico que permita poblar el norte de Chile con nuestros connacionales.
6. Las alternativas planteadas como asimismo las negociaciones que de ellas se desprendan,
deben contemplar “mecanismos de solución de controversia”, los que permitan acceder a países u
Organismos Internacionales para la solución de futuros conflictos. Lo anterior, en el absoluto bien
entendido que todas las decisiones antes descritas deben tomarse en el ámbito bilateral y sin la
ingerencia de terceros de ninguna especie.
* Capitán de Fragata.
1. www.microweb.cl/bolivia/libro1.html
2. Cayoja Riart, Humberto, General de Brigada del Ejército boliviano: “El Expansionismo de Chile en el Cono Sur”. Primera edición, junio
de 1998.
3. www.aguabolivia.org/prensaX. Del 23 de marzo de 2001.
4. Chubrétovich Álvarez, Carlos: “Reseña de la gestión diplomática con Bolivia”. Editorial La Noria 1987.
5. Aravena Ricardi, Nancy: Revista Chilena de Geopolítica Vol. 5, Nº 3: 29-49 (1989), tema: “Una salida al mar para Bolivia: un conflicto
constante”.
6. Rojas Valdés, Ximena: Revista Chilena de Geopolítica, Vol. 11 Nº 1: 41-54 (1994). Tema: “Síntesis de la evolución de las fronteras de
Chile, sus logros y sus dificultades. La frontera con Bolivia”.
7. García-Huidobro González, Francisco: Revista Chilena de Geopolítica Nº 2, de 1985. Tema:“Relaciones Chile-Bolivia”. El autor
menciona al inglés Lord Mc Nair, en su excelente Tratado. “The law of Treaties”, Oxford University, Press AMER House. Londres,
edición de 1961.
8. Figueroa Plá, Uldaricio: “La demanda Marítima Boliviana en los foros internacionales”. Cap. II, pág. 5-16. Editorial Andrés Bello. Primera
edición 1992.
9. Lagos Carmona, Guillermo: “Historia de las Fronteras de Chile: los tratados de límite con Bolivia”. Segunda Parte, cap. II, pág. 88-98.
Editorial Andrés Bello, 2ª edición 1981.
10. Rojas Valdés, Ximena: Revista Chilena Geopolítica Vol. 11 Nº 1: 41-54 (1994). Tema: “Síntesis de la evolución de las Fronteras de
Chile, sus logros y sus dificultades. La frontera con Bolivia”.
11. Figueroa Plá, Uldaricio: “La demanda Marítima Boliviana en los foros internacionales”. Cap. Anexos, pág. 472 y 473. Editorial Andrés
Bello. Primera Edición 1992.
12. Sepúlveda Cox, Jaime: Cartilla de la Academia de Guerra Naval, “Geopolítica: evolución y vigencia a fines del siglo XX”. Notas y
documentos al Capítulo II, pág. 73-79.
13. Sepúlveda Cox, Jaime: Cartilla de la Academia de Guerra Naval, “Geopolítica: evolución y vigencia a fines del siglo XX”.
BIBLIOGRAFÍA
- Mesa de, José; Gisbert, Teresa; Mesa Gisbert, Carlos: “Historia de Bolivia”. Editorial Gisbert, Segunda
Edición, La Paz, Bolivia. 1998.
- Cayoja Riart, Humberto: “El Expansionismo de Chile en el Cono Sur”. Editorial Proinsa, Primera Edición,
La Paz, Bolivia. 1998.
- Figueroa Plá, Uldaricio: “La Demanda Marítima boliviana en los Foros Internacionales”. Editorial Andrés
Bello, Primera Edición, Chile. 1992.
- Chubrétovich Álvarez, Carlos: “Reseña de la Gestión Diplomática con Bolivia 1987”. Editorial La Noria,
Primera edición, 1987.
- Opazo Santander, Tomás: “El enclaustramiento de Bolivia”. Editorial Instituto Histórico de Chile. Junio de
1993.
- Hormazábal Díaz, Fernando: “Mediterraneidad connatural de Bolivia y su efecto en las Relaciones con
Chile”. Editorial Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. Junio de 1996.
- Lagos Carmona, Guillermo: “Historias de las Fronteras de Chile”. Editorial Andrés Bello, Segunda Edición,
1981.
- Rousseau, Charles: “Derecho Internacional Público”. Editorial Ariel, Segunda Edición, Barcelona, España,
1961.
- Benadava, Santiago: “Derecho Internacional Público”. Editorial Jurídica Conosur, Cuarta Edición. 1993.
- Barros R., Guillermo: “Consolidado de la Apreciación Geopolítica de Bolivia”. Editorial, Academia de
Guerra Naval, Chile. 1992.
- Sepúlveda Cox, Jaime: “Geopolítica, evolución y vigencia a fines del siglo XX”. Editorial, Academia de
Guerra Naval, Chile. 1999.
- Arancibia Reyes, Jorge. “Mediterraneidad de Bolivia”. Editorial, Academia de Guerra Naval, Chile. 1978.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: “Historia de las Negociaciones Chileno-Bolivianas 1975-
1978”.
- García-Huidrobo G., Francisco: “Relaciones Chile-Bolivia”. Editorial, Revista Chilena de Geopolítica.
Santiago, Chile, 1985.
- Aravena Ricardi, Nancy: “Una salida al mar para Bolivia: un conflicto constante”. Editorial, Revista Chilena
de Geopolítica. Santiago, Chile, 1989.
- Aravena Ricardi, Nancy: “Un corredor territorial para Bolivia: ventajas y desventajas Geopolíticas”.
Editorial, Revista Chilena de Geopolítica. Santiago, Chile, 1990.
- Aravena Ricardi, Nancy: “Un corredor territorial para Bolivia: propuestas u opciones. Geopolíticas”.
Editorial, Revista Chilena de Geopolítica. Santiago, Chile, 1990.
- Rojas Valdés, Ximena: “Síntesis de las Fronteras de Chile, sus logros y sus dificultades: la frontera con
Bolivia”. Editorial, Revista Chilena de Geopolítica. Santiago, Chile, 1994.
- Gangas-Geisse, Mónica; Santis Aravena, Hernán: “Acuerdos económicos entre Chile y Bolivia como
solución a la Mediterraneidad”. Editorial, Revista Chilena de Geopolítica. Santiago, Chile, 1993.
- Dirección de Inteligencia de la Armada: “Diversos antecedentes entregados relativos a la negociación del
gas entre Chile y Bolivia”.
- Estado Mayor General de la Armada: “Diversos antecedentes entregados relativos a la negociación del
gas entre Chile y Bolivia.
- Diario “El Mercurio” de Santiago de Chile: “Diversos antecedentes entregados relativos a la negociación
del gas entre Chile y Bolivia”.
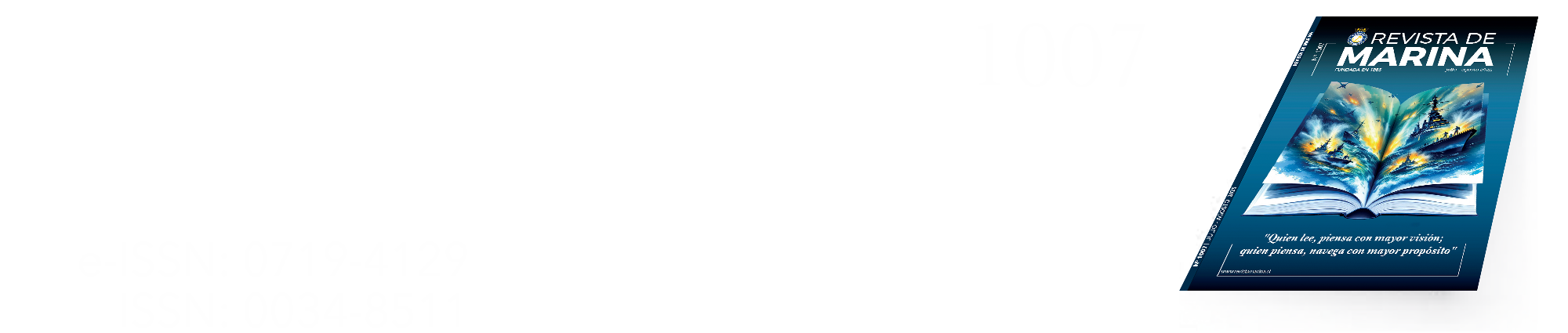
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-