- Fecha de publicación: 01/12/2005.
Visto 252 veces.
REVISMAR 1/2005
57
A 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL
TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
ENTRE CHILE Y ARGENTINA
Introducción.
E
l 29 de noviembre de 2004, se
cumplieron 20 años desde la
firma del Tratado de Paz y
Amistad entre las Repúblicas de Chile
y Argentina. Tal acontecimiento sor -
prende a ambas naciones en uno de
sus mejores niveles de acercamiento
e integración de toda la historia, pese
a que la dinámica de las Relaciones
Internacionales ha generado diferencias
que, sin llegar a producir una crisis, ha
generado momentos de tensión. Actual -
mente existe pleno acuerdo respecto de
la conveniencia de fortalecer la integra -
ción política, económica y cultural entre
Chile y Argentina. Sin embargo, para
que dicha integración se desarrolle ade -
cuadamente, es imprescindible respetar
en forma irrestricta los acuerdos inter -
nacionales suscritos.
El Tratado de Paz y Amistad entre
Chile y Argentina, firmado en el año
1984, ha sido objeto de variadas reflexio -
nes. En el presente trabajo, se analiza
la actitud de los países a lo largo de las
negociaciones, desde 1881 hasta el fin
del proceso; las consideraciones geopo -
líticas, así como jurídicas, repasando las
teorías que mayor influencia tuvieron
en la evolución del diferendo limítrofe.
En último término, se enuncian algunas
reflexiones.
El pasado es prólogo. 1
El “Uti Possidetis Juris” de 1810.
Al emanciparse del dominio espa -
ñol, las repúblicas hispanoamericanas
desconocían la mayor parte del espacio
que abarcaban sus respectivos territo -
rios. Sobrevenida la Independencia, al
crear la República de Bolivia, Simón
Bolívar recurrió a la misma noción que
España y Portugal habían empleado en
un Tratado de 1750 para reglar el dife -
rendo que mantenían sobre el reparto
de las cuencas interiores del Amazo -
nas y el Paraná y el Archipiélago de
Filipinas. Dicha noción provenía de un
edicto del Derecho Romano dirigido a
proteger la posesión de un inmueble,
que en latín se enunció “uti possidetis
ita possidetis” 2.
Tomando como guía el concepto jurí -
dico inspirador de tal edicto, Bolívar atri -
buyó a la nueva nación sudamericana los
límites territoriales que había asignado la
Corona a la ex Audiencia de Charcas.
El recurso empleado por Bolívar sus -
citó un consenso entre los libertadores
y padres de la Patria en América Latina,
quienes lo erigieron en principio polí -
tico para delimitar sus fronteras. Dicho
principio pasó a significar algo que, en
esencia, designa lo siguiente: “Conti -
nuad poseyendo como teníais derecho a
poseer en 1810”.
Luis Morales Ortiz *
* Capitán de Fragata. Oficial de Estado Mayor. Diplomado en Operaciones de Paz. 1 Shakespeare. La Tempestad. 2 “Continuad poseyendo como poseíais”.
“Se desplomarán estas montañas antes que argentinos y
chilenos rompan la Paz jurada a los pies del Cristo Redentor”.
Sacerdote don Ramón Ángel Jara.
Inauguración del Monumento al Cristo Redentor en la
Cordillera de los Andes. 13 de Marzo de 1904.
Nº1-05 8/3/05, 09:43 57
REVISMAR 1/2005
58
En suma, el principio del “uti pos -
sidetis juris” de 1810, que a mediados
del último siglo se vería revestido del
carácter de un dogma jurídico-político,
entrañaba no pocas discordancias con la
realidad. Con todo, visto en la perspectiva
de la época, su mérito principal radicó en
expresar la común determinación de pro -
clamar que, a partir de la Independencia,
aquí no subsistían territorios que cupiera
reputar “res nullious” 3.
Tal vez por haber sido la primera ex
colonia que logró constituirse en “una
república en forma”, Chile no tardó en
apreciar que la invocación del principio
presuponía la existencia de una condi -
ción de hecho: la posesión material.
El Estrecho de Magallanes.
El Estrecho de Magallanes, que
pertenece en su totalidad a Chile, no ha
estado ajeno a reclamaciones por parte
de Argentina; sin embargo, por afectar
dichas reclamaciones a espacios acuáti -
cos e incuestionables derechos de Chile
respecto de su proyección oceánica, el
tema debe ser tratado en la forma más
objetiva y profunda posible.
Existen innumerables antecedentes
jurídicos e históricos, desde su descubri -
miento en 1520, que avalan los derechos
de Chile sobre el Estrecho. Así, el Tratado
de Límites de 1881, representó una transac -
ción, quedando abandonado el principio
del uti possidetis , en beneficio de un “arre -
glo transaccional”, que nadie ha puesto en
duda. Dicha transacción repartió tierras sin
referirse, en forma directa, a la vía de agua
llamada Estrecho de Magallanes.
El eje de la preocupación chilena, al
concertarse el Tratado de Límites, era el
dominio del Estrecho, y para ello estuvo
dispuesto Chile a renunciar a la Patago -
nia, cosa que efectivamente hizo. 4
Las últimas palabras de O’Higgins
fueron el nombre de un destino: Magalla -
nes. Un tiempo antes, luego de triunfar en
Yungay, el general Bulnes le había escu -
chado en Montalbán discurrir largamente
sobre la necesidad vital que para nuestro
país representaba asegurar el dominio del
estrecho. Elegido Presidente a su regreso
del Perú, Bulnes y sus ministros Yrarráza -
val y Montt empeñaron lo mejor de sus
esfuerzos en la obra. En 1843, un puñado de
marinos al mando de Juan Williams, cier -
tos hombres de ciencia, algún aventurero
buen conocedor de los canales fueguinos
y unos cuantos chilotes que tripulaban la
goleta Ancud , tomaron posesión solemne
de “los estrechos de Magallanes” , el 21
de Septiembre de 1843 y fundaron Fuerte
Bulnes, al oriente de la cordillera de los
Andes en la ribera norte del estrecho esta -
bleciendo allí una colonia. 5
Cuatro años después, el “gaucho”
José Manuel de Rozas, quien era dueño
y señor de la Confederación del Plata,
protestaría de la toma de posesión por
Chile, aduciendo que el fuerte y la colo -
nia habían sido instalados en la Patago -
nia, de propiedad argentina. Este sería
el origen de la secuela de disputas con
nuestros vecinos.
La protesta de Rozas fue contestada
por Chile, invitándolo a que expertos de
ambos países definieran el desacuerdo sur -
gido respecto de la recta inteligencia que
correspondía dar a los títulos coloniales de
una y otra nación sobre la Patagonia.
3 “Tierras sin dueño abiertas a la codicia o a la acción reivindicatoria de las potencias europeas”. 4 Pascal, García-Huidobro, Enrique. Manual de Derecho Internacional Marítimo. Tomo II. Cap. XIV. Pág. 98. 5 Eysaguirre, Jaime. “Breve Historia de las Fronteras de Chile”.
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Óleo de O.W. Brienly.
LUIS MORALES ORTIZ
Nº1-05 8/3/05, 09:43 58
REVISMAR 1/2005
59
A 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
Buenos Aires replicó con expresiones
de amistad acompañadas del requeri -
miento de dejar el asunto en suspenso
hasta que Argentina lograse resolver los
graves conflictos internos y externos que
por entonces afligían al “gaucho”. Sólo al
cabo de 8 años llegó a Chile el Ministro
Plenipotenciario Carlos Lamarca. No traía
una proposición para superar la diferencia,
sino un proyecto de convenio que, tras las
negociaciones de rigor, fue suscrito el 30
de agosto de 1855. Es el denominado Tra -
tado de Paz, Amistad, Comercio y Nave -
gación de 1855, que pretendió promover
la navegación, la industria y el comercio
entre Chile y Argentina, sobre una base
de amistad y reciprocidad, a fin de res -
guardar “la paz inalterable y la amistad
perpetua entre ambos gobiernos”.
Dos artículos de ese temprano ins -
trumento estarían llamados a jugar un
papel determinante en el curso posterior
de las relaciones chileno-argentinas.
El Artículo 39, afirma la mutua admi -
sión de la doctrina del “uti possidetis”.
Luego reserva las cuestiones de límites
“que han podido o pueden suscitarse
sobre esta materia para discutirlas des -
pués, pacífica y amigablemente, sin recu -
rrir jamás a medidas violentas y, en caso
de no arribar a un completo arreglo, some -
terlas al arbitraje de una nación amiga”.
El Artículo 40, fija la duración del
Tratado en doce años prorrogables. Sin
embargo, vale la pena destacar algo
que resulta asombroso para la época;
añade que dicho plazo no regirá para la
obligación de resolver pacífica y amiga -
blemente las contiendas de límites o, en
su caso, someterlas a arbitraje, pues el
Tratado será a este respecto “perpetua -
mente obligatorio”.
La discusión diplomática iniciada
en 1865 no superó el problema jurídico.
Hacia 1878 había cobrado tal acritud
y llevado a tal frustración que ambos
países estuvieron al borde de la guerra.
Por fortuna, primó la sensatez presidida
por el propósito de la paz convenida a
perpetuidad en 1855, lográndose cele -
brar el Tratado de Límites de 1881.
Como se ha dicho, el Tratado de 1881
fue una transacción entre las pretensio -
nes de las dos partes. Es decir, la disputa
sobre el alcance de la aplicación del “uti
possidetis” y la imprecisión de alguno
de los títulos coloniales invocados por
las partes, que las indujeron a no insistir
inflexiblemente en sus pretensiones y a
tratar de armonizarlas mediante mutuas
concesiones. Esta es quizás la semilla de
lo obrado con ocasión de las negociacio -
nes y posterior firma del Tratado de Paz
y Amistad de 1984.
La polémica de fondo concernía una
gran extensión de la Patagonia, el Estre -
cho de Magallanes y el conjunto de islas
situadas al sur del mismo. La transacción
de 1881 comprendió todas estas materias.
Importó, en último término, la renuncia de
Chile a gran parte de la Patagonia al Norte
de la línea Dungeness-Andes, a cambio
de obtener el reconocimiento de la totali -
dad del Estrecho de Magallanes y las islas
al sur del mismo, salvo únicamente una
sección de la isla de Tierra del Fuego y las
islas situadas frente a sus costas orienta -
les, que fueron atribuidas a Argentina. El
objetivo fundamental de la transacción de
1881 consistió en alcanzar una solución
territorial completa y definitiva. En con -
secuencia, Argentina renunció definitiva -
mente a sus pretensiones sobre el sector
oriental del Estrecho, cuya entrada por el Goleta Ancud.
Nº1-05 8/3/05, 09:44 59
REVISMAR 1/2005
60
Atlántico se encuentra entre Punta Dun -
geness y cabo Espíritu Santo.
A partir del 14 de julio de 1977, por
Decreto Supremo Nº 416 se fijó las líneas
de base rectas del Estrecho, las cuales no
merecen ninguna duda jurídica, así como
lo referente a las aguas territoriales. Ya en
1914, Chile había declarado la neutralidad
de dichas aguas, calificando como “mar
territorial o neutral las aguas interiores
del Estrecho de Magallanes”. En conse -
cuencia, el agua territorial del Estrecho
debe prolongarse en sus dos bocas en las
dimensiones de Zona Económica Exclu -
siva proclamada desde 1952.
Chile aceptó establecer tres obligacio -
nes limitativas sobre el Estrecho (Art. 5º),
ellas fueron: a) su libre navegación, b) su
neutralización y c) la prohibición de for -
tificarlo. Chile no renunció a su derecho
soberano de autodefensa ni a la protec -
ción de las naves que surcan el Estrecho.
Asimismo, frente al nuevo Derecho del
Mar, el Estrecho queda exceptuado de
la calificación de “estrecho de paso en
tránsito”; por tanto, no existe ni libertad
de navegación submarina ni sobrevuelo,
a lo largo del mismo.
Por último, se debe señalar la nega -
tiva de Argentina para tratar con Chile el
problema de su actitud sobre el Estrecho.
En efecto, al plantearse la Mediación
Pontificia sobre el diferendo del Beagle
y proponerse que entre las materias por
solucionar se vieran las pretensiones
argentinas referentes al Estrecho, ese
país denegó hacerlo.
La geopolítica versus el derecho.
El desarrollo de los pueblos durante
la historia, tiene directa relación con el
control y acceso a los océanos. El último
gran océano descubierto, el más grande,
el Océano Pacífico, ha de ser entonces el
privilegio de las generaciones venideras.
Sin embargo, a pesar de su inmensi -
dad, el Pacífico permite el control desde
cuatro ubicaciones estratégicas en su
cuenca. Si imaginariamente la dividimos
en cuatro partes, vemos que al menos
cuatro bloques podrían participar de estos
beneficios: al Noroeste, el grupo China-
Rusia-Japón; al Noreste, el bloque Estados
Unidos-Canadá, a su vez con presencia
extendida hasta las Filipinas; al Suroeste,
el eje de Oceanía, liderado por Australia
y Nueva Zelanda y al Sureste, Chile, con
el control de la totalidad del Pacífico Sur,
desde el Norte del Trópico de Capricor -
nio hasta la Antártica. Ello, sin contar las
posiciones insulares estratégicas hacia el
occidente, como son la Isla de Pascua y el
Archipiélago de Juan Fernández. 6
Ahora bien, ¿desde cuándo existe la
conciencia de que el Pacífico es el mar
del futuro? ¿Pudo tener Argentina una
convicción similar a la de los cartógrafos
ingleses sobre las propiedades a largo
plazo de este océano?
Ya en su primer período, el Presidente
de Argentina Domingo Faustino Sarmiento,
en los libros escolares transandinos pro -
ducidos durante su reforma educacional,
destaca el ejemplo de los Estados Unidos,
país que sólo llegó a ser grande, según la
observación de Sarmiento, al concretar su
expansión hacia el Oeste y proveerse de
las costas del Pacífico, a parte de las que
ya poseía en el Atlántico. En este juicio, la
moraleja era que Argentina debía seguir
similar camino si quería consolidar su
posición monitora del Cono Sur. “...yo te
aconsejo que sacudas el alma del pueblo
argentino y lo hagas mirar hacia Chile -le
escribe Sarmiento a Mitre en 1874-, en
especial hacia su extremo sur. Allí, exacta -
mente, está la llave maestra que nos abrirá
las puertas para presentarnos ante el con -
cierto internacional como una nación des -
tinada a regir y no a ser regida”.
A mediados del siglo pasado, una
teoría geopolítica fue enunciada con
cruda claridad por el almirante Gastón
A. Clement 7. “Argentina, desde el punto
6 www.soberaniachile.cl 7 Jefe del Estado Mayor de la Flota de Mar argentina, quien más tarde sería Ministro de Marina. Conferencia pronunciada en la Base Naval de Bahía Blanca.1948.
LUIS MORALES ORTIZ
Nº1-05 8/3/05, 09:44 60
REVISMAR 1/2005
61
A 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
de vista geopolítico, es dueña de todo el
estrecho de Magallanes, de sus canales
derivados y de todo el Beagle. Los trata -
dos internacionales de 1881 y los protoco -
los posteriores con Chile no tienen mayor
alcance, porque se trata de necesidades
de la nación argentina, impuestas a ella
por su propia naturaleza geográfica y por
la configuración del extremo austral del
continente. El cono sur de América es
argentino por obra de la naturaleza y las
discusiones en que se entretienen algu -
nos internacionalistas y juristas, tanto
de Chile como de Argentina, no pueden
destruir los hechos, más poderosos que
todas las argumentaciones de la geogra -
fía del extremo sur de América. El domi -
nio austral de América lo ha entregado la
configuración geográfica del continente a
la nación argentina, y resulta pueril que la
Marina de Guerra argentina pueda acep -
tar otra posición que no sea la del imperio
irrestricto y absoluto de la soberanía en el
extremo austral de nuestro continente”.
El problema bioceánico.
Este principio establecido en Argen -
tina por Estanislao Zeballos 8, desarrollado
posteriormente y elevado a categoría de
tesis oficial argentina dice relación con
la divisoria oceánica entre el Pacífico y
el Atlántico y su consecuencia de ubicar
a Chile en el primero y a la Argentina en
el segundo. Dado que esta confluencia
involucra la competencia de las áreas
marítimas en el extremo Sur del Archipié -
lago Fueguino, Mar de Drake y las áreas
que se encontraban en disputa entre Chile
y Argentina, es indispensable analizar la
separación de ambos océanos.
Argentina, siguiendo el concepto de
Zeballos, concedió valor absoluto a un
fragmento del Art. II del Protocolo de
1893 que dice: “Chile no puede pretender
punto alguno hacia el Atlántico, como la
República Argentina no puede preten -
derlo hacia el Pacífico” ... De esta frase,
tomada separadamente, se ha acuñado
el eslogan “Argentina al Atlántico, Chile
al Pacífico” 9
Según Zeballos, las islas al sur del
Beagle caían bajo el dominio argentino
por hallarse ubicadas en aguas del Atlán -
tico. En su oportunidad, la Cancillería
argentina, indicó que dichas aguas se pro -
longarían hasta el meridiano del Cabo de
Hornos, punto donde empezarían a existir
hacia el Este y el Oeste los Océanos Atlán -
tico y Pacífico, respectivamente. Esta es la
llamada tesis de una divisoria oceánica.
Largo sería describir en este tra -
bajo las importantes conclusiones a
las que llegó el Tribunal en su análi -
sis para emitir la sentencia arbitral en
1977, pero baste mencionar que en su
Considerando 66 Nº 2, el Laudo indica
con toda pertenencia “que no hay base
real para afirmar la existencia de un
“principio oceánico” aceptado (que en
último término derivaría del propio “uti
possidetis” que, como tal, el Tratado
-de 1881- quiso sustituir) que aparezca
como algo que, a priori, deba regir la
interpretación integral del Tratado”.
El diferendo sobre la región del Canal
Beagle.
A principios del siglo XX surgió en
Argentina un planteamiento divergente
sobre la interpretación de lo acordado
8 Artículos aparecidos en La Prensa de Buenos Aires los días 9,17 y 20 de Enero de 1915, atribuidos al Sr. Zeballos, director de dicho medio. 9 Pascal, García-Huidobro, Enrique. Manual de Derecho Internacional Marítimo. Tomo II. Cap. XVI. Pag.213.
Fotografía obtenida por el Padre Alberto De Agostini del Canal Beagle (1913-1914).
Nº1-05 8/3/05, 09:44 61
REVISMAR 1/2005
62
en el Tratado de Límites de 1881, que
no provino de una fuente oficial, sino
de la inventiva de un aventurero que
se empeñaba en continuar extrayendo
la riqueza aurífera existente en la zona.
Se llamaba Julius Popper y contaba con
buenos amigos en Buenos Aires. Así con -
siguió que se le escuchara en la Sociedad
Geográfica de Buenos Aires. Sostuvo allí
que el canal del Beagle no seguía el recto
curso descrito ante la Sociedad Geográ -
fica de Londres por los exploradores, que
a bordo de la Beagle , comandada por el
Capitán inglés Robert Fitz-Roy, descu -
brieron el canal el 14 de Marzo de 1830, y
que desde entonces figuraba en todas las
cartas náuticas en uso. 10
Según Popper, el Canal Beagle, en
lugar de ser recto a todo lo largo, torcía en
su boca oriental bruscamente hacia el sur
oriente, para pasar entre las islas Nueva y
Lennox. Así, las islas Picton y Nueva que -
daban situadas al norte del canal “Tor -
cido” y, por ende, pertenecían a Argentina.
El hallazgo del Sr. Popper encontró cierto
apoyo en la Armada vecina, a raíz de los
sondajes que efectuó el capitán Sáenz
Valente a bordo del crucero Almirante
Brown . Tales sondajes habrían indicado
que la línea de las mayores profundidades
del canal en esa parte correspondería a lo
aventurado por el Sr. Popper.
En 1904, la Cancillería argentina
indicó a la nuestra su interés porque se
definiera cuál era, en efecto, el eje más
profundo del canal. Atendida la letra del
Tratado, lo entendido por sus negociado -
res y firmantes, la descripción hecha por
el descubridor inglés y las indicaciones
contenidas en toda la cartografía náu -
tica de uso universal, Chile no atribuyó
a tal petición mayor trascendencia. Sin
embargo, en el año 1915, vale decir 34
años después de la fecha del Tratado
que definía el “límite inconmovible”
de la vecindad, ciertos actos soberanos
jurisdiccionales realizados por Chile en
la zona fueron objetados por Argentina.
Recién entonces quedó planteado oficial -
mente el diferendo sobre la región del
Canal Beagle.
Entretanto, los dos países habían
suscrito en 1902 los célebres Pactos de
Mayo, en vísperas de que el sagaz rey
Eduardo VII dictara sentencia en el pleito
sometido a su arbitraje sobre la correcta
demarcación de la traza fronteriza conti -
nental convenida en 1881.
Los Pactos de Mayo de 1902 incor -
poraron muy valiosos instrumentos para
la mantención de la paz entre ambos
países. Uno de ellos consistió en el
primer acuerdo de desarme formalizado
en el mundo moderno. Otro, en un Tra -
tado General de Arbitraje que detallaba
el cumplimiento de lo prevenido al res -
pecto en los Tratados de 1855 y 1881.
El Tratado General de Arbitraje de
1902 estaría llamado a tener una impor -
tancia decisiva en el diferendo sobre la
región del Canal Beagle que, por aquella
época, todavía no sobrepasaba el recinto
de la inventiva del Sr. Popper. Pero, como
se ha dicho, planteada oficialmente su
teoría en 1915, Chile accedió a someterla
al arbitraje inglés convenido en 1902.
Aquel primer protocolo no recibió
la aprobación de las respectivas legisla -
turas. Al parecer, por entonces la “tesis
Popper” aún no lograba demasiados
adeptos, ni siquiera en Argentina.
10 Ibid. Tomo II. Cap. XV. Pag.169.
La Beagle al mando del Capitán inglés Robert Fitz-Roy.
LUIS MORALES ORTIZ
Nº1-05 8/3/05, 09:44 62
REVISMAR 1/2005
63
A 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
En 1960 durante el mandato del Pre -
sidente Alessandri Rodríguez, un nuevo
intento para resolver la diferencia se
generó esta vez, entregando su decisión
a la Corte Internacional de Justicia. El
instrumento sometía la disputa a esa
Corte, pero la restringía al dominio de
las islas Picton y Nueva, pues Argentina
reconocía desde luego la soberanía chi -
lena sobre Lennox. Aquel protocolo tam -
poco pudo prosperar. Él formaba parte
de un conjunto de otros acuerdos, uno
de los cuales consultaba el otorgamiento
de ciertas facilidades de navegación
para los buques de bandera argentina
por rutas predeterminadas de nuestros
canales australes. Éste encontró seria
resistencia en algunos sectores parla -
mentarios y de la Armada de Chile, fiel
conocedora de los parajes australes.
Asimismo, la suscripción del con -
junto de protocolos de 1960 coincidió
con un momento en que la pugna entre
los sectores castrenses argentinos y el
Presidente Frondizzi hacía crisis. Para
salvar la subsistencia del régimen cons -
titucional, Frondizzi estimó pertinente
realizar un viaje a la Antártica y renovar
allí la proclamación de soberanía de su
país sobre el sector que, como es sabido,
se superpone con el reclamado por Chile
e Inglaterra. El inoportuno discurso
antártico del mandatario argentino tuvo
efectos devastadores en nuestro medio.
La discusión parlamentaria del protocolo
relativo al asunto del Beagle, que ya
había progresado hasta obtener su apro -
bación por la comisión correspondiente
del Senado, fue aplazada de inmediato y,
en efecto, sine die.
Pese a todo, el compromiso perpetuo
contraído en 1855 de solucionar amiga -
blemente o mediante arbitraje cualquier
diferendo, que se había repetido en el
Tratado de Límites de 1881 y reglamen -
tado en el Tratado General de Arbitraje
de 1902, aunque objeto de constantes
embates, no desfallecía en el ánimo de
los hombres de buena voluntad.
La Corte Internacional de La Haya
emite su sentencia.
Asumido el mando de la Nación
por el Presidente Frei Montalva, largos
esfuerzos por lograr otro tanto respecto
del diferendo sobre la región del Canal
Beagle resultaron infructuosos, por lo
cual Chile resolvió al fin recurrir por sí
solo al árbitro, según lo autorizaba el
Tratado General de 1902. Aunque Argen -
tina logró demorar por varios años que
se constituyera el arbitraje, en julio de
1971 se allanó a suscribir el compromiso
correspondiente.
A diferencia de los acuerdos que
habían sometido a arbitraje los pleitos
sobre la demarcación fronteriza conti -
nental (1898) y sobre la zona del Palena-
Río Encuentro (1965), las estipulaciones
del compromiso de 1971 consideraron
hasta el último detalle. En lo substancial,
debido a las reservas argentinas acerca
de la imparcialidad del arbitro inglés, las
partes convinieron en la designación de
una Corte Arbitral compuesta de cinco
jueces pertenecientes al Tribunal de La
Haya. Su selección fue el producto de
dilatadas deliberaciones.
La decisión de la Corte Arbitral debía
dictarse en estricto derecho y sobre cada
una de las cuestiones que le sometieran
las partes, indicando determinadamente
sus fundamentos. Al Gobierno de Su
Majestad sólo se reservó la facultad de
aprobar o rechazar la decisión de la Corte
Arbitral. En caso de aprobarla íntegra -
Corte Internacional de La Haya.
Nº1-05 8/3/05, 09:44 63
REVISMAR 1/2005
64
mente, tal sería el laudo. En caso contrario,
no habría fallo. Por aplicación de lo preve -
nido en el Tratado General de Arbitraje
de 1902, la sentencia sería inapelable, si
bien cualquiera de las partes podría pedir
su revisión fundándose en las precisas
causales de falsificación o adulteración de
documentos o error determinante.
El juicio arbitral iniciado en 1971 duró
seis años. Comprendió diversas etapas
procesales, que incluyeron una inspec -
ción de la Corte Arbitral a la zona en
litigio, alegatos orales, etc. Terminado el
procedimiento, la Corte emitió en febrero
de 1977 una decisión unánime en favor
de la tesis chilena. Todas las islas com -
prendidas en la controversia pertenecían
a nuestro país. Dicha decisión adquirió el
carácter de laudo inapelable al ser sancio -
nada poco después por S. M. Isabel II.
Apenas notificado el laudo a las
partes, el gobierno argentino emitió un
comunicado anunciando que se propo -
nía examinar si lo fallado afectaba o no a
“los intereses vitales de la nación”.
El 25 de enero de 1978, a escasos
días del vencimiento del plazo de nueve
meses fijado en el laudo para su cumpli -
miento o, en su caso, para pedir su revi -
sión, el gobierno argentino hizo saber a la
opinión pública nacional e internacional,
a través de una declaración del Ministro
de Relaciones Exteriores, Vicealmirante
Oscar Antonio Montes, que había “deci -
dido declarar insanablemente nula... la
decisión del arbitro”. Agregaba que, por
consiguiente, no se consideraba obligado
a cumplirla, ni reconocería “la validez de
ningún título que invoque la República
de Chile sobre la base del laudo arbitral”.
La nota fue acompañada de un memo -
rándum sin firma denominado “Decla -
ración de Nulidad”, que Chile rechazó
categóricamente.
La determinación del ejecutivo
argentino creó en Chile un ambiente de
pesimismo respecto del arreglo defini -
tivo de esta controversia, que tenía como
punto final el enfrentamiento.
¿Por qué razón el gobierno del Presi -
dente Videla dejaba de lado el honor de
Nación empeñada en respetar acuerdos?
Al parecer, la apreciación de los
estrategas del momento en Argentina
estimaron que Chile se encontraba en
una débil posición en el contexto interna -
cional. Por otro lado, había preocupación
en sectores del país, en especial en las
FF.AA., por la proximidad del centenario
de la Guerra del Pacífico. Se sumaba a
lo anterior, la situación poco feliz que en
Chile había sectores para los cuales la
cuestión del Beagle era un problema sólo
de militares y no de la civilidad.
En resumen, mucha gente consi -
deraba que no había que preocuparse
mayormente de algo que sólo competía
al Gobierno, éste último, y frente a la
actitud asumida por Argentina, hizo saber
a todo el país y el mundo, a través de su
Ministro de Relaciones Exteriores, Viceal -
mirante Don Patricio Carvajal, con fecha
26 de enero que: “El Gobierno de Chile ha
presentado hoy mismo al de la República
Argentina, una nota por la cual rechaza la
mencionada declaración (de nulidad) por
ser contraria al Derecho Internacional y
por violar los tratados que obligan a los
dos Estados. Además, se reafirman en esa
nota los derechos de Chile”...
Pronunciada la decisión arbitral
adversa al “principio atlántico”, sancio -
nada por Isabel II y notificado el laudo a las
partes, Chile fue pronto en darle cumpli -
miento mediante la dictación de un decreto
que fijó “las líneas de base rectas”.
A su debido tiempo, acorde a lo
prevenido en el Compromiso, la Corte
Arbitral, luego de dejar constancia de
haberse extinguido el plazo para recurrir
de revisión en contra de la sentencia,
declaró que Chile la había cumplido
íntegramente como procedía en Dere -
cho (con lo cual confirmó la justeza de
nuestro Decreto sobre “líneas de base
rectas”), y dictaminó que los pronuncia -
mientos argentinos para “rechazar y pre -
tender anular el laudo... deben tenerse
LUIS MORALES ORTIZ
Nº1-05 8/3/05, 09:44 64
REVISMAR 1/2005
65
A 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
por nulos y desprovistos de toda fuerza
o efectos jurídicos”. Esta decisión de la
Corte fue seguidamente ratificada por el
arbitro, S. M. Isabel II.
En suma, la declaración de “nulidad
insanable” fue descalificada por adolecer
ella misma de nulidad absoluta en Dere -
cho, por resoluciones de la Corte y del
arbitro. Ante estas decisiones arbitrales,
el gobierno argentino escogió proseguir
tres estrategias: a) una dirigida a enfer -
vorecer el ánimo de su opinión pública
en contra de Chile; b) otra, a demostrar la
superioridad bélica que le era dable poner
en ejecución, y c) paralelamente a las dos
anteriores, enviar ciertas “señales”, para
indicar la buena disposición de los sec -
tores “moderados” de aquel gobierno a
negociar alguna suerte de arreglo directo
que nos preservara del ataque que prepa -
raban los sectores “duros”.
El efecto combinado de estas tres
estrategias no favoreció el pronóstico
que le atribuyeron sus autores. El hecho
es que tanto en la reunión privada de los
presidentes Pinochet y Videla en el aero -
puerto militar de Plumerillo (próximo
a Mendoza), como en la sostenida por
delegaciones de ambas
partes en la ciudad de
Puerto Montt, la posición
chilena no varió un ápice:
lo sentenciado por el
laudo tenía y continuaría
teniendo inalterable fuerza
obligatoria.
La Operación
“S oberanía ”.
Las carpetas con sello
de máximo secreto, donde
se encontraban las pautas
de las acciones militares
tenían un rótulo: “Opera -
ción Soberanía”. 11
No hay coincidencia res -
pecto a la información de que un obje -
tivo primordial era la ocupación de una
ciudad clave, que debía ser determinada
(según el curso de las acciones) por la
Línea de Menor Resistencia. Posterior -
mente se reveló que el primer objetivo
era Santiago, teniendo como alternativa
Valparaíso.
Simultáneamente, la aviación argen -
tina tenía como misión destruir a la
chilena si era posible en tierra, con una
ofensiva fulminante.
Por su parte, la marina argentina
debía enfrentarse a la chilena en la
región del Estrecho de Magallanes y del
Beagle. En noviembre, el alto mando
naval hizo saber su requerimiento de
fuerte apoyo aéreo ante la amenaza que
representaban los helicópteros artillados
del adversario. 12
“Frente a la alternativa bélica sobre la
mesa de los comandantes, se consideraron
tres posibilidades: primera, que la guerra
quedara circunscrita a los dos países. El
objetivo final era derrotar militarmente a
Chile y cercarlo económicamente hasta
forzar su rendición o aceptación de los
derechos argentinos sobre la zona en
11 Revista “Somos”. Argentina. 8 de julio de 1983. 12 Revista “Somos”. Argentina. 8 de julio de 1983.
Sin valor oficial. Sólo con fines ilustrativos.
Nº1-05 8/3/05, 09:44 65
REVISMAR 1/2005
66
litigio; segunda, que el conflicto se regio -
nalizara, considerada como la de mayor
probabilidad, ya que todo indicaba que
el Perú tenía su ejército listo para invadir
Chile y recuperar el territorio perdido en la
guerra del Pacífico. Se consideró también
posible que Bolivia atacara a Chile con
la intención de satisfacer su permanente
objetivo nacional: la salida al mar. Por otra
parte, se descontaba que ante la interven -
ción peruana, Ecuador no se iba a quedar
cruzado de brazos y, respondiendo a su
alianza histórica con los chilenos, atacaría
a su vez a Perú. De Uruguay y Paraguay se
esperaba neutralidad y muchos estrategas
militares temían la intervención de Brasil,
por lo que las guarniciones de la Mesopo -
tamia permanecieron en estado de alerta.”
“A las 22 horas del viernes 22 de
diciembre de 1978, las Fuerzas Armadas
argentinas debían invadir las islas del
Beagle. Tres horas antes, cuando el Ope -
rativo “Soberanía” ya estaba en marcha,
salió una contraorden porque (los enton -
ces integrantes de la Junta de Gobierno
argentina), Videla, Viola, Lambruschini y
Agosti habían aceptado la mediación. 13
El Primado de la Iglesia Católica
argentina, el Cardenal Primatesta, advir -
tió en tales momentos: “Un enfrenta -
miento armado entre Argentina y Chile
no constituiría un conflicto entre ambos
países; sería una guerra continental”.
Gracias a Dios, cuando el vértigo gue -
rrero ya parecía irrefrenable en ciertos
sectores castrenses del país vecino, la
tan sabia como oportuna intervención
del Sumo Pontífice hizo posible alejar
primero y luego superar una guerra
que, sin duda, habría destruido tal vez
para siempre la convivencia pacífica en
América.
La perspectiva actual de las relaciones
entre Chile y Argentina.
Desde fines de la década del 80, y
durante la década de los 90, los países
del Cono Sur de América iniciaron un
esfuerzo de cambio político y de reno -
vación de sus modelos de desarrollo,
impulso que ha tenido positivos efectos
en el ámbito de la seguridad y de la
Defensa, con particularidades en cada
uno de los países.
En el lapso de poco más de una
década, Chile y Argentina han trasladado
el eje de sus relaciones hacia la coopera -
ción, la asociación y la integración. Este
cambio ha tenido efectos sustantivos para
el campo de la Seguridad y de la Defensa.
Al desplazarse la lógica de la relación
desde la desavenencia a la asociación,
también se ha trasladado el eje de la
relación estratégica hacia la cooperación
para identificar intereses compartidos en
esta etapa de globalización e integración
y alcanzar objetivos comunes.
Los avances de este proceso bilateral
en el área de la Defensa se han fundado
sobre la base de dos grandes pilares, ela -
borados gradualmente: la construcción
de confianza y la búsqueda de relaciones
de asociación. 14
13 Ibid. 14 Libro de la Defensa de Chile. 2002.
Escuadra chilena.
LUIS MORALES ORTIZ
Nº1-05 8/3/05, 09:44 66
REVISMAR 1/2005
67
a) Construcción de confianza.
Se ha desarrollado tanto en el ámbito
de la Política Exterior como en el de la
Defensa y, dentro de esta última, de la
política militar.
Los esfuerzos del proceso bilateral
de construcción de confianza se concen -
traron inicialmente en iniciativas orien -
tadas a estabilizar el ámbito puramente
militar de los lazos entre ambos Estados.
Estas tareas consumieron gran parte de
la primera mitad de la década del 90.
Durante la segunda mitad se avanzó
hacia niveles más profundos, desarro -
llando variadas iniciativas
en otras áreas relevantes
para la Defensa, comen -
zando ambos países a
institucionalizar las rela -
ciones de cooperación en
este ámbito.
En la Antártica, ambos
países superponen sus
sectores en 21º geográfi -
cos, entre las longitudes
53º y 74º, donde la frontera
no está definida, y se han
reconocido mutuamente
su soberanía entre los 25º
y 90º de longitud Weste,
según lo dispuesto en la
Declaración Vergara-La
Rosa del 4 de marzo de
1948. En la región antártica
no definida, se convino
actuar conforme a un espí -
ritu de cooperación.
En 1991, los Presiden -
tes de Chile y Argentina
alcanzaron un acuerdo en
22 de los 24 puntos limítro -
fes sobre los que se mante -
nían litigios pendientes. En
dicho acuerdo convinieron
también someter a un pro -
cedimiento de arbitraje la
controversia sobre Laguna
del Desierto, producién -
dose una sentencia en
1994, la que fue debidamente cumplida.
Finalmente, en diciembre de 1998, se
suscribió el acuerdo para precisar el
recorrido del límite desde el Monte Fitz
Roy hasta el Cerro Daudet, en Campo de
Hielo Sur, ratificado por ambos Congre -
sos en 1999. El Gobierno de Chile, res -
petuoso de este acuerdo, lo consigna en
sus cartas geográficas, las que se impri -
men con la siguiente leyenda: “Acuerdo
entre la República de Chile y la República
de Argentina para precisar el recorrido
del límite desde el monte Fitz-Roy hasta
el Cerro Daudet”.
A 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
Nº1-05 8/3/05, 09:44 67
REVISMAR 1/2005
68
b) Asociación política
y políticas comunes.
El segundo pilar
sobre el cual se ha
desarrollado la relación
bilateral de defensa
con Argentina ha sido
la paulatina conver-
gencia de políticas en
este campo, sobre la
base de la ampliación
de una agenda de pro-
pósitos comunes en el
contexto de los proce-
sos de globalización e
integración.
Chile y Argentina
han tendido hacia una
creciente convergencia en materias de
defensa que tienen alcance mundial: por
ejemplo, la importancia que asignan a la
tarea de mantenimiento y construcción
de la paz internacional bajo mandato de
las Naciones Unidas, como la participa-
ción combinada en Chipre (UNFICYP).
En el ámbito estrictamente militar bila-
teral, se ha posibilitado el desarrollo de
ejercicios militares orientados a lograr
una mayor interoperabilidad entre sus
fuerzas (“Viakaren”, “Solidaridad”); las
patrullas navales antárticas combinadas.
Del mismo modo, ambas Armadas
suscribieron en 1999, un acuerdo de
coproducción de unidades navales, cuyo
primer fruto fue la reparación, en los Asti-
lleros y Maestranzas de la Armada de Chile
(ASMAR), del destructor Hércules , buque
insignia de la Armada argentina. Recien-
temente se ha materializado la invitación
por parte de la Armada de Chile para que
un grupo de Guardiamarinas de la Escuela
Naval Militar de Argentina, efectúen el
viaje de instrucción a bordo del BE. Esme-
ralda , el año 2005, así como el acuerdo de
coproducción de un número determinado
de OPV (Off Shore Patrol Vessel), unida-
des de patrullaje marítimo. Estos casos
constituyen un excelente ejemplo de las
potencialidades que tienen las políticas
de cooperación militar
como una forma de
obtener objetivos inte-
gradores comunes.
Refl exiones fi nales.
Luego de un tenso
proceso de negociacio-
nes, y con la mediación
de S.S. el Papa Juan
Pablo II, Chile y Argen-
tina suscribieron, el 29
de noviembre de 1984
en el Vaticano, un Tra-
tado de Paz y Amistad,
el cual dejó defi nitiva-
mente atrás uno de los
períodos más difíciles
de la relación bilateral, respetando el
derecho internacional y consolidando
el compromiso explícito de no recurrir
a la fuerza entre ambos países. En lo
fundamental, los términos contenidos en
el Tratado eran los mismos de la media-
ción papal. El Gobierno Militar de Chile
lo ratifi có el 11 de abril de 1985, constitu-
yéndose en uno de los logros más signi-
fi cativos de dicho Gobierno, al evitar una
guerra fratricida.
La existencia de confl ictos no
resueltos al interior de los Estados ha
sido continuo en América Latina; sin
embargo, el Sur de América presenta
hoy un entorno geopolítico y estraté-
gico en el cual la tendencia emergente
está caracterizada por el tránsito desde
antiguas relaciones, marcadas por con-
fl ictos, hacia aquellas que privilegian
claros vínculos de cooperación e inte-
gración. Los fundamentos o razones que
explican esta tendencia se encuentran
en la homogeneidad de las agendas, la
común percepción de que la democracia
es el modelo político, como la economía
de libre mercado es el modelo econó-
mico que destierra la autarquía.
El desafío que se presenta para Chile
y Argentina es que tengan la capacidad
para aprovechar la coyuntura histórica,
LUIS MORALES ORTIZ
Nº1-05 8/3/05, 09:44 68
REVISMAR 1/2005
69
A 20 AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
donde el camino a la cooperación y la
integración está abierto para conducir -
nos al desarrollo y a la seguridad, para la
felicidad y bienestar de sus pueblos, des -
terrando definitivamente oscuras ambi -
ciones que no conducen al bien común.
Finalmente se debe recordar que:
“Dentro de los elementos constitutivos
del Estado: territorio, población y sobera -
nía, es el primero el que sirve de sustento
a los restantes. En su desarrollo, sujeto al
devenir histórico, el territorio se expande
o se contrae. Un punto importante que
suele olvidarse y está proyectado en el
tiempo en una concatenación genética
y cultural, constituido por la proyección
de las generaciones que van dándose sin
previo destino e influyendo en aquellas
que las suceden como herederas de sus
aciertos y errores. Por lo tanto, se com -
prenderá el valor de la tradición y de la
conciencia histórica, que condena a los
pueblos olvidadizos a repetir experien -
cias que con memoria o más inteligencia
habrían evitado. Pueblo que olvida su
historia pierde su ser, pues al debilitar
sus valores espirituales, que son la base
de su sustentación, no sabrá apreciar ni
defender sus bienes materiales, siendo el
más señalado el territorio, escenario que
es cuna, hogar y tumba en permanente
rotación. Es pues, obligación de cada chi -
leno conocer la historia del suelo donde
nació y su proyección en el mar que lo
rodea, con sus avanzadas insulares y
antártica, teatro del presente siglo” 15.
15 Vásquez de Acuña, Isidoro. Dr. de la Academia Chilena de la Historia. Director del Instituto de Investigaciones del Patrimonio Territorial de Chile.
BIBLIOGRAFÍA
− Pascal, García-Huidobro, Enrique: Manual de Derecho Internacional Marítimo. Tomo I y II.
− Gutiérrez Olivos, Sergio. Abogado, ex director de la Escuela de Derecho y profesor de Derecho
Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex embajador en Argentina y Estados
Unidos. “Comentarios sobre el Tratado de Paz y Amistad con Argentina”. Discurso de incorpora -
ción a la Academia Chilena de Ciencias Sociales. 8 de Agosto de 1985.
− Controversia en la Región del Canal Beagle. Laudo Arbitral. Notas y Documentos Adicionales.
Editorial Jurídica de Chile. 1982.
− Césped Morales, Carlos/Valenzuela Ugarte, Renato. “La integración latinoamericana utopía o
voluntad de ser: una perspectiva desde la óptica de la defensa”.
− Eyzaguirre, Jaime. “Breve Historia de las Fronteras de Chile”.
− Vásquez de Acuña, Isidoro/Cabrera, Oscar. “Breve Historia del Territorio de Chile”.
− Tratado de Límites entre Chile y Argentina. 23 de julio de 1881.
− Tapia, Luis Alfonso. “Esta Noche Guerra”. Ediciones de la Universidad Marítima de Chile. 1997.
− Revista “Somos”. Argentina. 8 de Julio de 1983.
− Libro de la Defensa de Chile, Segunda Edición. 2002.
− www.soberaniachile.cl
* * *
Nº1-05 8/3/05, 09:44 69
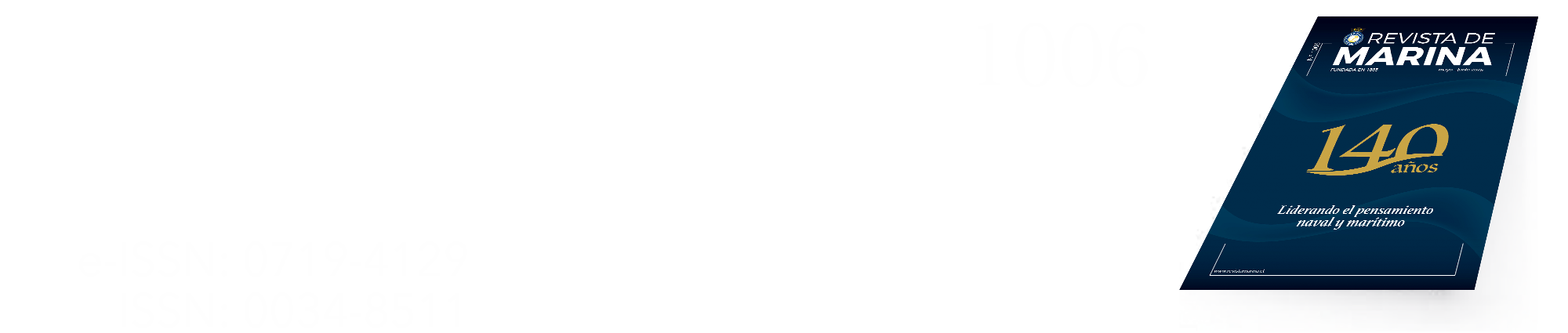

Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-