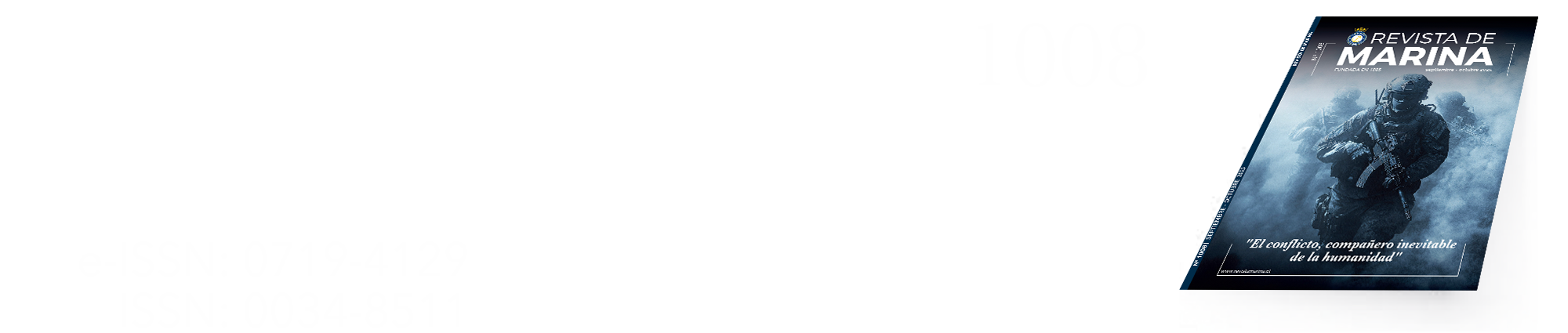

Por ANDRÉS VARELA RUIZ
El mundo bipolar de la Guerra Fría permitía que el concepto de seguridad estuviese definido casi unánimemente por el campo estratégico y militar. Tras la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se erigió como la única potencia hegemónica. Con el advenimiento del siglo XXI, nuevos actores desafían el statu quo y luchan por establecer su poderío nacional. Consecuentemente, las amenazas para los Estados parecen multiplicarse ¿No es hora de reenfocar la mirada sobre una mejor definición de seguridad?
The bipolar world of the Cold War allowed the concept of security to be almost unanimously defined by the strategic and military arena. After the fall of the Berlin Wall, the United States emerged as the sole hegemonic power. With the arrival of the 21st century, new actors are challenging the status quo and struggling to establish their national power. Consequently, the threats to states seem to be multiplying. Is it not time to refocus on a better definition of security?
Por estos días un concepto parece resonar con mayor insistencia a como lo hacía en tiempos no tan lejanos. Una demanda por mayor seguridad aparece reiterativamente en el relato y discurso público. Del mismo modo, se ha levantado, de manera notoria, una crítica que apunta a que las sociedades, y particularmente los Estados, no logran responder a las múltiples amenazas que ponen en riesgo la seguridad de sus ciudadanos.
Algo parece andar mal con el modo y la velocidad con que los Estados están aplicando medidas para ejercer las acciones que contrarresten o prevengan los desafíos que plantean un sinnúmero de más graves y crecientes amenazas que afectan a la seguridad nacional, entendida ésta como “toda acción que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la nación en el interior como exterior, con arreglo a disposiciones constitucionales, las leyes y el derecho internacional"1. Parece ser que la rapidez con que se suceden los hechos supera a nuestra capacidad de respuesta. Nos encontramos frente a fenómenos de inseguridad que antes no existían y que estarían sobrepasando, cualitativa y cuantitativamente, a las recetas y medios tradicionales para enfrentarlos.
En el caso de Chile, las amenazas, tanto las naturales como las creadas por el hombre, parecen haberse multiplicado. Los estados de excepción constitucional han aumentado significativamente desde el fin de la primera década del siglo XXI. Desde el terremoto y tsunami de 2010, se han declarado más de 40 estados de catástrofe a raíz de situaciones de calamidad pública por sismos, maremotos, sequías, incendios forestales, inundaciones o temporales (Riveros, 2020, citado en Heiss, 2020, p. 65). En forma análoga, tras la crisis social de 2019 y la emergencia de la pandemia por COVID-19, las FF.AA. han debido desempeñarse activamente en tareas de control del orden público, igualmente bajo la invocación de estados de excepción constitucional. Además, al escribir este ensayo, se encuentran vigentes dos estados de excepción constitucional: uno por emergencia y otro por resguardo de la infraestructura crítica, en las denominadas macro zona norte y macro zona sur respectivamente, debido a la necesidad de control de las fronteras como consecuencia de la inmigración ilegal y de la proliferación del crimen organizado en la frontera norte, y por los hechos de violencia que afectan a la vida de las personas en las regiones del Biobío y la Araucanía. De igual manera, se oyen requerimientos para que las FF.AA. participen de manera directa, ya sea en tareas de apoyo al control del orden público, o bien directamente en el combate de la delincuencia, como sucede en otros países de la región. Todo lo anterior plantea un escenario extremadamente desafiante y complejo para las FF.AA., las que se ven sometidas a una cada vez mayor exigencia, comprometiendo una cantidad relevante de medios humanos y materiales, que de otro modo estarían dedicados a las actividades que demanda la seguridad exterior.
En contraposición al amplio catálogo de situaciones de riesgo ya mencionado, las acciones de mitigación concretas adoptadas por el nivel político, o bien no han podido llegar a puerto por encontrarse entrampadas en la dimensión deliberativa, o bien, si es que han logrado transformarse en ley, lo han hecho quizás en forma reactiva, por lo cual no sería posible anticipar, con la mayor certeza, si su grado de aplicabilidad funcionará de manera integrada en un conjunto de otras instituciones que apunten al mismo fin, es decir: lograr una condición sistémica de seguridad en un grado óptimo. La fallida tramitación de la Estrategia de Seguridad y Defensa del año 2012 (ENSyD); los plazos de tramitación de la modernización de la ley de inteligencia; o las dificultades en definir las RUF para el control del orden público o la protección infraestructura crítica, son algunos ejemplos de esta problemática.
Cabría reflexionar entonces acerca de qué motivos podrían estar provocando nuestra disminuida capacidad de respuesta en materia de seguridad ¿Son sólo nuestros métodos los que debiesen someterse a prueba, o será necesario ir más al fondo y preguntarse si nuestras acciones están siendo orientadas en arreglo al objeto correcto? En otras palabras: poder discernir si estamos o no navegando en base a paradigmas que ya no se ajustarían a una realidad cambiante.
Si la tarea fuese dar ciertas prescripciones para salvar esta dificultad, quizás un buen comienzo sería preguntarse si es que la forma de abordar el problema se encuentra sólo avanzando en el plano práctico, mediante la implementación -sobre la marcha- de más políticas públicas relacionadas a la seguridad, o bien pueda ser más rentable, hacia el largo plazo, detenerse por un momento y, de la mano de algunas herramientas especulativas de la filosofía o ciencia política, reflexionar en torno a un mejor conocimiento del significado que debiésemos darle al término seguridad. Así al menos lo plantea Matthew Sussex (2022) en su trabajo “Understanding National Security: The Promises and Pitfalls of International Relations Theory”, quien apela a que quienes en el sector público participen en las elaboraciones de agendas de seguridad nacional pueden beneficiarse del lente conceptual que la teoría de las relaciones internacionales puede proporcionar (p.24). Más tempranamente así lo observó también Barry Buzan, quién, en su libro People, States and Fear (1983), fue más al fondo del problema y planteó que se requería primero comprender bien el concepto de seguridad, para así tener un adecuado entendimiento del problema de seguridad nacional, y que el empleo que hasta ese momento se le asignaba a la definición de seguridad era inadecuado y no estaba del todo desarrollado, convirtiéndose este último hecho en parte sustancial del problema (p.1).
Parece probable que bajo las premisas de Sussex y Buzan se pueda contar con un mejor mapa conceptual a la hora de intentar emplazar los fundamentos de una gobernanza institucional adecuada, efectiva y eficiente, cuya fortaleza resida en torno a un objeto bien definido y consensuado.
El marco teórico de Barry Buzan: una aproximación a los desafíos presentes y futuros en seguridad
Barry Buzan (1946) es un cientista político británico y actualmente profesor de relaciones internacionales en la London School of Economics. Su trabajo intelectual ha estado vinculado a la seguridad y a las relaciones internacionales. Junto a Ole Waever y Jaap de Wilde fundó la tradición de pensamiento de la Escuela de Copenhague, la que nace como una crítica tanto a la tradición realista como a la idealista.
En síntesis, la crítica del trabajo de Buzan apunta a que todos los estudios del campo de la seguridad han estado tradicionalmente dominados o subordinados a los conceptos de poder (tradición realista) y de paz (tradición idealista). El mayor problema es que estos dos principios actúan como ejes prescriptivos, que en materia de seguridad resultan ser, a menudo, antagónicos y polarizantes, además de soslayar externalidades negativas2 derivadas de la búsqueda de seguridad, ya sea solo por medio de la acumulación de poder o solo por la imposición de la paz colectiva. En ambos casos, el principio de seguridad se ve como un producto subsidiario, ya sea del concepto de poder o de paz.
Buzan busca “rehabilitar” el concepto de seguridad por medio de elevarlo a la misma categoría de los conceptos de poder y paz, para que así el primero actúe como puente entre estos últimos. De esta forma, Buzan infiere que es más útil que la seguridad sea vista como un elemento acompañante del concepto de poder (más que un derivado de él), y que a su vez represente una condición previa a la paz, y no una consecuencia de ella; en otras palabras: si la seguridad no eleva su categoría epistémica, su actual comprensión es sólo parcial y no alcanza a explicar de manera sistémica, y como un “todo”, los fenómenos vinculados a la seguridad.
Seguridad como concepto social y político
Según Barry Buzan, el concepto de seguridad no se ha desarrollado en toda su potencialidad. A pesar de un empleo profuso del término, la mayor de las veces éste se desprende del sub campo de los Estudios Estratégicos, en los cuales la seguridad se presenta como la intersección en áreas de disputa o cambio, de las políticas de RR.EE., militares y económicas entre Estados. Lo anterior es del todo apropiado, pero siempre que sea aplicado dentro del cuerpo de conocimiento que lo delimita; si no es así, se corre el riesgo de que no alcance a ser una categoría válida para todo lo que quede fuera del campo anárquico de las relaciones internacionales.
Si es posible afirmar a priori que la seguridad es una condición valorada y buscada por el ser humano, entonces será posible deducir que tal condición se logra por medio de la ausencia de toda amenaza que afecte a un proyecto de vida plena. Esta idea subyace, de manera central, en los orígenes de la filosofía política moderna, cuyo propósito final fue precisamente el de encontrar el mejor régimen político que le asegurase al hombre liberarse de las amenazas vinculadas a la anarquía y al caos3. Así el concepto de seguridad adquiere un carácter fundamentalmente político, a la par de las ideas de Estado, justicia, libertad o igualdad. W.B. Gallie lo define como un concepto esencialmente “controvertido”, ya que contiene en sí elementos ideológicos que lo hacen estar siempre sujeto a tensión y debate (Gallie, 1962, citado por Buzan, 1983, p.6); luego, será relevante comprender que toda discusión que se lleve a cabo en torno a materias de seguridad se remitirá siempre y de manera última a sede política -por esencia siempre coyuntural-. Por lo tanto, se debe tener presente que es la dimensión política la que condiciona, en última instancia, toda comprensión del conjunto de materias que abarca el concepto de seguridad.
Por su parte, Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde introdujeron el concepto de “segurización”, el cual se relaciona directamente con el carácter político de la idea de seguridad, pero esta vez más en una dimensión práctica que en una dimensión teórica. En tal sentido, la “segurización” se presenta como un acto socialmente construido, en el cual opera cierto “mecanismo” mediante el cual un discurso logra legitimar y dar mayor prioridad a alguna determinada amenaza (vital) por sobre las demás. De esta manera, se conforman: un actor denominado securitizador, quien es el agente que realiza el discurso; un objeto de segurización, el referente a proteger y cuya amenaza afecta a la existencia misma del cuerpo social; y una audiencia, que es la que finalmente decide respecto a qué amenaza posee mayor jerarquía. Así, la seguridad adopta un carácter subjetivo, dependiente de un contexto coyuntural y multidimensional.
Concepto de seguridad multidimensional
Para responder a la pregunta de cuáles deben ser los objetos de seguridad, Buzan propuso una aproximación amplia y multidimensional. Para tal efecto - y en referencia a una idea de Kenneth Waltz - se deben distinguir tres niveles de análisis, centrados en la seguridad del individuo, del Estado y del sistema internacional. La realidad indica que existe una vinculación estrecha entre la seguridad humana, la seguridad nacional y la seguridad del sistema internacional (Buzan, 1983, citado por Gallardo y Koch, 2016, p. 26). Pese a que el libro People, States and Fear se escribió en 1983, su grado de acierto sorprende por la actualidad que presenta, en una era con rasgos muy distintos a los de la Guerra Fría.
El marco teórico de la seguridad multidimensional de Buzan obliga a ampliar el campo de análisis de la seguridad más allá de lo meramente militar o estratégico, poniendo ahora también la mirada en amenazas que afecten a otras dimensiones del accionar humano. De esta manera se pueden identificar cinco categorías de seguridad, resumidas en:
- Militar: Defensa contra amenazas externas.
- Política: Soberanía y estabilidad del orden político (público).
- Económica: Aseguramiento de recursos y estabilidad económica.
- Social: Conservación de la identidad nacional y de la cohesión social.
- Medioambiental: Preservación del medioambiente que asegure la subsistencia.
Adicionalmente, es valioso mencionar otros dos rasgos de prominente actualidad que justifican como válida a la aproximación de seguridad multidimensional:
O Nos encontramos en una época que ha dejado atrás el sistema bipolar característico de la Guerra Fría, dejando un vacío de poder, cuyo espacio intenta ser ocupado por diversos actores que compiten por obtener alguna cuota de poder o hegemonía dentro del nuevo orden mundial. La disputa geopolítica entre EE.UU. y China, el surgimiento de bloques como el BRICS, la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros, dan clara cuenta de que nos encontramos en un escenario de multipolaridad, el cual abre un abanico de posibilidades para el surgimiento de nuevos conflictos y amenazas. Además de la competencia por imponer una hegemonía militar, política y económica entre Estados, también han surgido actores no estatales, con igual voluntad de llenar cualquier vacío de poder que sirva a sus intereses, erigiéndose como fuerzas disruptivas que representan una amenaza para la seguridad de las naciones: Grupos terroristas que reivindican reclamaciones territoriales o exigen un status de autonomía (en muchos casos apoyados por otros Estados), redes internacionales de crimen organizado o narcotráfico o grupos dedicados a la trata de personas, son sólo algunos ejemplos de estos nuevos tipos de amenaza no asociados a la acción estrictamente directa de otros Estados.
O A la multiplicidad de amenazas que se presentan hoy, se suma un factor que hace aún más complejo el esfuerzo de proveer seguridad: el exponencial avance de la tecnología, particularmente en el área de la digitalización y el análisis de datos. Este crecimiento ha contribuido sustancialmente a consolidar un mundo globalizado, el que posee dos rasgos esenciales que otorgan un nuevo carácter al ámbito de la acción humana: la inmediatez y la capacidad de manipulación de la información. Tales características han acortado el tiempo y las distancias, aumentado también las herramientas disponibles para causar daño por parte de agentes o grupos interesados en afectar la seguridad de los Estados y de su población. También representan un factor multiplicador, ya que amplían el número de posibilidades en la relación causa-efecto de fenómenos de carácter global; en otras palabras: un hecho indirecto ocurrido lejos de nuestras fronteras puede representar una amenaza directa para el país.
Lo anterior acentúa el carácter multidimensional de la seguridad, por cuanto hace aún más difusas las fronteras entre los niveles y categorías de seguridad: hoy ya no es tan simple distinguir con claridad que amenaza es puramente interior o exterior. Basta revisar fenómenos tales como: las migraciones masivas debido a crisis políticas y económicas en el país de origen, el empleo de bandas criminales para realizar operaciones de carácter político-militar, el uso de redes sociales por parte de terceros países para influir en las preferencias políticas de la población, o la diseminación de noticias falsas o la suplantación de la identidad mediante el uso de técnicas informáticas, para constatar que las amenazas pueden coexistir o mutar en todos los niveles de la seguridad.
Reflexión final
Ha quedado señalado en este ensayo que el concepto de seguridad merece ser revisado o actualizado conforme a una nueva realidad marcada por un entorno cada vez más desafiante, caracterizado por un mundo globalizado, complejo e inmediato. En tal sentido, y rescatando ciertos postulados de la escuela de Copenhague, se estima pertinente revisar la rehabilitación del principio de seguridad, distanciándose de antiguos paradigmas y elevándola a un nivel superior, que la posicione más allá del que tradicionalmente le han otorgado los estudios estratégicos, de manera que se posicione como un concepto político de primer orden jerárquico, bajo el cual se ordenen y orienten otros cuerpos de conocimiento de que él deriven. Así, cabría esperar que toda política de seguridad nacional – exterior o interior-, o cualquier edición de libros o políticas de defensa tengan en cuenta e incorporen la perspectiva de seguridad como concepto político y multidimensional.
Como se ha mencionado, el carácter primeramente político y social que representa el concepto de seguridad, lo hace ser una idea susceptible a interpretación y disputa por parte de distintas sensibilidades políticas, las que, de manera subjetiva, le otorgarán mayor o menor valoración. En este sentido, y a juicio propio, la difusión permanente del conocimiento que se desprende de la idea de seguridad - comprendida ésta como fenómeno político y multidimensional - ente grupos asociados o influyentes en el nivel político-estratégico, debería contribuir a lograr una comprensión más homogénea y consensuada respecto de las amenazas que racionalmente merecen ser securitizadas, en concordancia con los valores democráticos y del estado de derecho. En otras palabras, se debiese propender a lograr un lenguaje común en materias de seguridad, basado en un conocimiento profundo y válido, que tienda a disminuir el espacio de separación entre las posiciones antagónicas, por medio de un puente de sólidas bases epistémicas, que den clara visibilidad al poder legitimador de la razón.
A su vez, la amplia aceptación de la seguridad vista como un fenómeno complejo y multidimensional, ordenado bajo un cuerpo de conocimiento sistemático, permitiría sentar las bases para la creación o la reestructuración de las instituciones (organismos, leyes, reglas) que permitan responder de manera efectiva a la realidad que presentan las amenazas de hoy. Sin embargo, quizás aún más relevante que la creación y actualización de instituciones afines robustas, es la incorporación de procedimientos que logren un alto nivel de coordinación entre los agentes –poder de agencia- que participan en el ámbito de la seguridad. Una gobernanza que asegure un alto nivel de coordinación estará construyendo una “arquitectura” de seguridad más flexible, ágil y anticipadora.
Finalmente, no se puede eludir el hecho que las FF.AA., a través de sus centros de estudio, cuentan con un potencial único a la hora de aportar con conocimiento a la discusión pública, basado en sus altos niveles de experiencia en materias de seguridad. Una alianza de los centros castrenses de pensamiento con instituciones homólogas, tanto del mundo público como de la sociedad civil, ya sean éstos del ámbito de la seguridad pública o de la estrategia y seguridad, se ve con buenos ojos para alcanzar una importante masa crítica que contribuya a materializar una mejor, más eficiente y efectiva institucionalidad de seguridad que Chile merece.
Bibliografía
Desde una óptica realista, el conflicto es algo inherente a la naturaleza humana. Ante tal afirmación, la historia actúa...
Hace algunos años se popularizó un programa de televisión llamado Alienígenas Ancestrales, cuya premisa central consistí...
La Política Antártica Nacional (PAN), que fue publicada a través del Decreto N° 31 en el Diario Oficial de Chile el 17 d...
In a society where adapting to change has become an essential element for success, technology has emerged as a crucial c...
El 04 de diciembre del año 2023 se efectuó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), finali...
Versión PDF
Año CXXXX, Volumen 143, Número 1008
Septiembre - Octubre 2025
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-