- Fecha de publicación: 01/10/2008.
Visto 75 veces.
450
REVISMAR 5/2008
LA UNDÉCIMA REGIÓN, UNA
ZONA OLVIDADA
Eri Solís Oyarzún*
- Introducción.
L
a vasta y agreste Undécima
Región del General Carlos Ibáñez
del Campo y sus alrededores han
llamado la atención pública por diver
-
sos temas durante largo tiempo. El
prolongado litigio internacional sobre
el Campo de Hielo Sur se suspendió
temporalmente, mientras el de Laguna
del Desierto se perdió en 1995. El mag
-
nate norteamericano Douglas Tomp-
kins compró grandes extensiones de
terrenos en Chiloé continental creando
el controvertido parque Pumalín; el
predio interrumpió virtualmente la
continuidad geográfica del país y difi
-
cultó las comunicaciones terrestres
hacia el arrinconado territorio sur. El
proyecto hidroeléctrico Aisén, desti
-
nado a suministrar la siempre escasa
energía al sistema interconectado cen
-
tral, despertó la vocinglera oposición
de agrupaciones ecológicas internas
y extranjeras. En mayo de 2007, un
“Enjambre Sísmico” sacudió el seno
Aisén; el fenómeno telúrico culminó
con un singular tsunami provocando
sensibles pérdidas de vidas humanas y
destrozos materiales. En mayo del año
en curso, el dormido volcán Chaitén
despertó de súbito con inaudita violen
-
cia, una densa columna de humo tóxico
se elevó a miles de metros y luego la ceniza cubrió la localidad, obligando a
evacuar a sus pobladores. Por último,
el reciente extravío del avión Cessna
208 y el providencial rescate de los 10
pasajeros sobrevivientes del siniestro.
Estos desastres, a pesar de la eficiente
respuesta de las autoridades, dejaron
en evidencia lo precario de los servi
-
cios básicos locales y el aislamiento
que soportan los sacrificados morado
-
res de la zona.
- Descripción.
Fuerzas naturales desenfrenadas
configuraron los relieves de este espec
-
tacular paraje de Chile austral. La irre
-
frenable colisión de placas tectónicas,
un impetuoso volcanismo y glaciaciones
concurrieron en la titánica empresa geo
-
lógica. Colosales ventisqueros cubrie
-
ron el valle central hundiéndolo bajo su
peso, mientras brutales sismos y des
-
comunales erupciones de lava ardiente
moldearon los perfiles andinos. El des
-
hielo global y la consiguiente elevación
del nivel del mar inundaron las hondo
-
nadas creando senos, canales y amplios
golfos. La erosionada Cordillera de la
Costa emergió en forma de islas y frag
-
mentados archipiélagos, en tanto el
macizo de Los Andes conformó la franja
continental conservando en sus laderas
restos de glaciares milenarios.
* Contraalmirante. Oficial de Estado Mayor. Magíster en Ciencias Navales y Marítimas. Destacado Colaborador de Revista de Marina, desde 1984.
NOMBRE DEL ARTÍCULO
REVISMAR 5/2008
451
La Undécima Región está ubicada
entre los paralelos 44° y 49° S, con el
meridiano 74° 0 como eje. Comienza en
el margen meridional del Golfo del Cor
-
covado, abarca el tormentoso Golfo de
Penas y remata en el tramo norte de los
canales Messier y Fallos. Comprende una
superficie de 102.025 Km
2. El área insular
abarca los archipiélagos de las Guaite
-
cas, Chonos, Guayanecos; lo entrecruzan
canales navegables longitudinales y trans
-
versales, entre ellos destacan el Mora
-
leda, Pérez, Darwin, Puluche, Ferronave,
Pilcomayo y Baker. El accidentado sector
continental está surcado por profundos
fiordos que se internan hacia el oriente
penetrando la majestuosa Cordillera de
Los Andes. En los sacos de los sinuosos
senos desembocan torrentosos ríos naci
-
dos de lagos y ventisqueros empotrados
en las abruptas montañas. Aisén es atravesada por frecuentes
frentes de mal tiempo generados en las
latitudes medias australes. Los “40 Bra
-
madores” recorren el ancho Pacífico
desde la remota Australia sin encontrar
obstáculos hasta chocar con las costas
chilenas. Las borrascosas nubes, satu
-
radas de humedad, descargan torren
-
ciales chubascos contra el litoral. El
promedio anual de agua caída varía
entre 4.0 metros a 580 milímetros según
se progresa en dirección al levante. Las
copiosas precipitaciones nutren a lagos
y glaciares perpetuando su existencia.
Paralelamente, una ancha y poderosa
corriente oceánica fría –“La Deriva del
Oeste”- embiste los sombríos y desnudos
acantilados de la península de Taitao. El río, de aguas superficiales heladas y oxi
-
genadas, se bifurca en grandes ramales.
Uno toma rumbo al Ecuador, la corriente
de Humboldt, baña nuestro litoral sur y
central, incluyendo los canales de Aisén
y Chiloé. El otro, la corriente del Cabo de
Hornos se dirige hacia el mar de Drake.
Los fenómenos oceanográficos recién
descritos, además de fertilizar nuestros
mares, ejercen una influencia preponde
-
rante en el clima del país al temperarlo.
Las condiciones ambientales puntua
-
les responden a la proximidad del mar,
la ubicación y formas orográficas. En los
archipiélagos y vertiente occidental de
Los Andes predomina un clima oceánico
frío caracterizado por habituales venda
-
vales del poniente, persistentes lluvias
y un alto grado de humedad. En tanto
en la pampa, al oriente de los cordones
montañosos, reina un clima de estepa
fría y mucho más seco. Además existen
numerosos microclimas repartidos en
diversas localidades.
La abundante vegetación es modi
-
ficada por la presencia de numerosos
factores tales como la pluviometría,
exposición al viento, proximidad con
glaciares y altura. La masa boscosa se
emplaza desde el nivel del mar hasta los
mil metros de altura, donde la presencia
de hielos permanentes impide su proli
-
feración. En muchos lugares el bosque
se torna impenetrable, se hace imposi
-
ble progresar sin la ayuda de máquinas
y herramientas pesadas. Por tal causa,
aún existen extensos espacios inexplo
-
rados como la península de Taitao. La
forestación prevaleciente corresponde a
Esquema Topográfico y Pluviométrico.
LA UNDÉCIMA REGIÓN, UNA ZONA OLVIDADA
AUTOR ARTÍCULO
REVISMAR 5/2008
452
la propia de zonas frías y húmedas; abun -
dan bosques de ciprés, lenga, coique,
tepa y ñirre. Al amparo del denso follaje
florece una tupida maraña de líquenes,
musgos, hongos y variadas hierbas. Char
-
les Darwin calificó el área como “Desierto
Verde”. La pampa, desprovista de árbo
-
les, la cubre el coirón.
La fauna autóctona la integran gran
variedad de mamíferos y aves, algunos
de carácter emblemático. Entre los cua
-
drúpedos sobresalen el huemul, gua
-
naco, puma, huiña, zorro culpeo y gris,
chingue, quique y rata. Las aves más
peculiares son el cóndor, águila, cisne,
pato motor, martín pescador, chucao,
garza mora y gaviota. En el medio acuá
-
tico la vida bulle con intensidad. Tanto en
alta mar, como aguas interiores y fondo
marino se encuentra gran cantidad de
peces, mamíferos, crustáceos, moluscos
y algas. Abundan el congrio, merluza,
mero, delfines, ballenas, orcas, elefantes
marinos, focas, choros, cholgas, locos,
jaibas, erizos y algas. También hay sal
-
mones y truchas introducidos para el
cultivo comercial o fines deportivos. Océano, canales, fiordos, ríos, lagos
y ventisqueros forman un conjunto
acuátil armónicamente trabado y ofrece
inmensas posibilidades económicas y
sociales. Una explotación racional para
fines pesqueros y acuicultura, produc
-
ción de energía hidroeléctrica, turismo
oceánico y de aventura permite el futuro
poblamiento, desarrollo y bienestar de
la postergada región. Por último, Aisén
tiene una inmensa reserva de agua dulce
-un bien cada vez más escaso en el pla
-
neta- acopiada en lagos y glaciares.
- Evolución Histórica.
Desde la Colonia hasta bien avanzado
el siglo XIX, Aisén se consideró sólo una
tierra de paso entre Chile continental y el
legendario Estrecho de Magallanes. Las
numerosas exploraciones tuvieron por objeto consolidar una derrota segura con
el vital paso interoceánico, en consecuen
-
cia no hubo interés en la colonización del
área. El Derrotero de la Costa de Chile
acotó sobre el tema: “La labor hidrográfica
y náutica realizada por numerosos explora
-
dores extranjeros en el período de la Colo
-
nia y por distinguidos jefes de la Armada
durante la República, en el conocimiento
de la costa y territorios de la región com
-
prendida entre el Canal Chacao y el Golfo
de Penas, ha constituido en realidad una
obra de valor inestimable”
1. Sin embargo,
los viajes no obedecieron exclusivamente
a la satisfacción de motivos científicos,
también los movieron ansias de evan
-
gelización, conquista, pillaje incluyendo
la codiciosa búsqueda de la fabulosa
“Ciudad de los Césares”, atiborrada de
incalculables tesoros. La tenaz y riesgosa
empresa exploradora pagó onerosos tri
-
butos; innumerables bajeles naufragaron
e incontables marinos perdieron la vida
por la rudeza de la inhóspita geografía. El Derrotero registró 19 expedicio
-
nes llevadas a cabo durante la Colonia;
sus capitanes fueron marinos iberos y
de otras nacionalidades. Francisco de
Ulloa tuvo a su cargo la primera jornada
investigadora en 1553, el Conquistador
Pedro de Valdivia le ordenó reconocer la
boca occidental del estrecho. Más tarde,
el piloto español José de Moraleda rea
-
lizó los primeros levantamientos hidro
-
gráficos formales con triangulaciones
y observaciones astronómicas (1787-
1796), sus cartas y derroteros los utilizó
el británico Fitz Roy como antecedente
en sus trabajos. La última jornada de
estudios de este período fue la notable
expedición del insigne navegante Ale
-
jandro Malaspina (1789-1794); el volumi
-
noso y fructífero resultado de los prolijos
trabajos quedó sepultado bajo el tumulto
de las Guerras Napoleónicas y las graves
repercusiones sufridas por el Imperio de
España hasta casi nuestros días.
1. Derrotero de la Costa de Chile. Volumen II. 5 a Edición. Instituto Hidrográfico de la Armada. Pág. 23. Valparaíso. 1980.
ERI SOLÍS OYARZÚN
NOMBRE DEL ARTÍCULO
REVISMAR 5/2008
453
LA UNDÉCIMA REGIÓN, UNA ZONA OLVIDADA
Con el advenimiento de la República
y superada la consiguiente inestabilidad
política acarreada por la costosa lucha
emancipadora del Pacífico Suroriental, la
abnegada actividad hidrográfica se rei
-
nició lenta y progresivamente. Los capi
-
tanes británicos Parker King y Fitz Roy,
a bordo del “
Beagle”, “ Adventure” y
“Adelaida”, relevaron las costas de Aisén
en el sexenio 1828-1834. El Comandante
Juan Williams, embarcado en la goleta
“Ancud”, inauguró la infatigable labor
de la Marina de Chile relacionada con la
exploración y apoyo de las áreas insula
-
res y marginales del territorio nacional.
Desde esa época, las dotaciones chilenas
se han fogueado y adquirido experien
-
cia marinera afrontando la inclemente
severidad de los mares australes. Cor
-
betas, escampavías, patrulleros, barca
-
zas, transportes y cruceros han cumplido
prolongadas campañas destinadas a
completar la compleja cartografía náu
-
tica y ratificar la soberanía en el área.
Marinos tripulando frágiles chalupas se
internaron en los caudalosos ríos para
determinar su nacimiento y curso. El Comandante Roberto Simpson,
comisionado en la región entre 1870 y
1874, reseñó una de estas descubiertas:
“Considero que nosotros (10 oficiales y
50 hombres de mar) atravesando más de
100 millas de cordillera con sólo los recur
-
sos de un buque, sin bestias de carga ni
auxilio de ninguna clase conduciendo por un gran trecho
nuestros víveres y
equipo a la espalda,
hemos llevado a
cabo una empresa
poco común,
siendo el resultado
de tres años de
tentativas, que han
probado hasta lo
último nuestra reso
-
lución y constancia. Que la experiencia ganada, pues no se
pierda y que pronto se aproveche nues
-
tro gobierno de las grandes ventajas que
le presenta esta vía, en poner una vasta y
hermosa comarca bajo el imperio efectivo
de las leyes de nuestra República”
2. Pero,
sus visionarias recomendaciones cayeron
en el vacío, se impuso la tradicional apatía
de Santiago respecto a los asuntos de las
provincias lejanas. En Buenos Aires suce
-
día lo contrario, expediciones provenien
-
tes de la Patagonia trasandina recorrían y
traspasaban la cordillera con frecuencia;
se distinguía en estas actividades Fran
-
cisco Moreno, más conocido como Perito
Moreno. El gobierno de Chile superó su
apatía recién en 1894, ese año ordenó y
contrató el reconocimiento científico de
los principales ríos de Aisén.
Posterior al fallo arbitral del Rey
de Gran Bretaña sobre la Patagonia,
el Estado abordó la colonización de las
“Tierras de Entre Medio” en forma bas
-
tante desacertada. Diseñó un sistema
similar al practicado en Magallanes, pero
en este caso no existía una gran ciudad
y vías de comunicaciones comparable
con las de Punta Arenas. Entregó en con
-
cesión extensos terrenos a tres socie
-
dades anónimas bajo la condición de
asentar colonos en las estancias y retirar
la producción a través del país. Sólo la
Sociedad Industrial de Aisén cumplió
con el compromiso, construyó sende
-
ros y embarcó sus productos por Puerto
Aisén. El resto de las empresas ganade
-
ras, cuyos accionistas poseían estancias
en Argentina, hicieron caso omiso de los
contratos. En el transcurso del tiempo se
redujeron las áreas concesionadas y en
1969 se caducaron. Hoy existen cuatro
grandes estancias privadas con 50.000
hectáreas cada una como promedio.
Simultáneamente con la coloniza
-
ción oficial ya descrita, se generaron
movimientos migratorios espontáneos
e inorgánicos provenientes de Chiloé
2. VA Maurice Poisson E. Conferencia La Armada y los Intereses Marítimos. Pág. 4. Santiago. 2005.
Roberto Simpson.
AUTOR ARTÍCULO
REVISMAR 5/2008
454
y las pampas. Los primeros radicaron
en el litoral de fiordos e islas dedicán
-
dose a la explotación del denso bosque
nativo, en particular el ciprés. Miles de
isleños, transformados en esforzados
leñadores, instalaron sus comunidades y
aserraderos en las caletas donde impro
-
visaron muelles para el embarque de la
producción. El medio de transporte de
la madera consistió en la típica goleta
chilota. En tanto, grupos de campesi
-
nos originarios del centro y sur de Chile
deambulaban por la dilatada pampa
apacentando sus rebaños; con la delimi
-
tación de la frontera muchos ingresaron
al territorio nacional y se afincaron en
las tierras altas. El éxodo de los huasos
nómadas se intensificó ante la brutal
represión desatada por la gendarmería
argentina en 1920. La áspera geografía con archipiéla
-
gos despedazados, fiordos acantilados,
ríos correntosos y encajonados, glaciares
escarpados, montes abruptos y bosques
infranqueables obligaron a un pobla
-
miento compartimentado en núcleos
aislados y distantes. Los caseríos no dis
-
ponían de servicios esenciales ni estructu
-
ras urbanas ordenadas. La administración
tardíamente se hizo presente, en 1920
desplegó fuerzas policiales en la zona
guarneciendo Coyhaique. El gobierno
creó el Territorio de Aisén en 1928 e ins
-
taló la Intendencia y Municipio en el
puerto homónimo. En 1936, comenzó la
construcción del camino entre Coyhai
-
que y Aisén, el cual se complementó con
ramales secundarios para cohesionar a
las dispersas y aisladas aldeas y villorrios. Los sufridos colonos, desprovis
-
tos de maquinaria, recurrieron al roce
de la selva para adaptar los terrenos al
pastoreo y cultivo. El gobierno, con la
sana intención de promover los asenta
-
mientos, promulgó una ley de Coloni
-
zación en 1937; a fin de entregar títulos
de dominio demandó la posesión de
suelos previamente despejados. Esta
disposición produjo un desastre ecoló
- gico de proporciones. En 1940, un año
inusualmente seco, brotaron múltiples
incendios incontrolables arrasando con
-
siderables extensiones de foresta nativa
invaluable. Como trágicos testigos del
gigantesco siniestro quedaron millares
de troncos caídos en las laderas de los
cerros todavía desnudos de vegetación.
La ocupación territorial prosiguió gra
-
dualmente. Los pioneros se extendieron
por los valles y praderas desocupadas
estableciendo pequeños conglomerados
residenciales. El Estado otorgó calidad
de pueblos a los caseríos radicados en
Puerto Ibáñez, Río De los Cisnes, Lago
Verde, O’Higgins, Chile Chico y Cochrane.
Junto con ello, los dotaba de servicios
de utilidad pública y administrativa con
el propósito de incorporarlos de modo
efectivo a la nación. Particulares y el Fisco
abrieron senderos, caminos, aeródromos
e instalaciones portuarias. En 1969 se
puso en marcha una planta hidroeléctrica.
Durante el Gobierno Militar, el Presidente
Augusto Pinochet dio un paso trascen
-
dental, dispuso la prolongación de la vía
N° 7 hacia el sur de Puerto Montt. La Carretera Austral o Camino Lon
-
gitudinal Austral en sus inicios despertó
una agria polémica. Los contradictores
argumentaban sobre el supuesto derro
-
che del escuálido erario nacional en una
obra inútil, pues se contaba con una vía
de comunicaciones natural y econó
-
mica: el mar. Pero el Ejecutivo lo justi
-
ficó como un instrumento geopolítico
de penetración, integración y desarrollo
Carretera Austral.
ERI SOLÍS OYARZÚN
NOMBRE DEL ARTÍCULO
REVISMAR 5/2008
455
LA UNDÉCIMA REGIÓN, UNA ZONA OLVIDADA
para un sector postergado y atrasado. La
obra se emprendió en 1976 a cargo del
Cuerpo Militar del Trabajo superando
obstáculos naturales casi insalvables.
Se han construido más de mil kilóme
-
tros de camino longitudinal alcanzando
hasta el remoto puerto Yungay en el
Baker. Se le complementó con impor
-
tantes ramales transversales, pero aún
no se ha terminado, quedando mucho
por hacer. La atrevida empresa ha cos
-
tado la vida de comandantes, soldados
y civiles, sin embargo la Carretera Aus
-
tral colmó con creces las esperanzas que
la originaron; Chile conoció la hermosa
Región de Aisén y ha sido el motor en
su incipiente progreso.
Un interesante documento describe
la historia de Tortel desde sus oríge
-
nes. Se extracta la evolución de los últi
-
mos años al considerársele un ejemplo
típico de asentamiento pionero: “Según
el censo de 1943, el Bajo Baker estaba
virtualmente deshabitado. En 1954, por
solicitud de los colonos-pobladores, la
Armada les comienza asistir, creando en
1955 el Puesto de Vigías y Señales Caleta
Tortel. El radiotelegrafista y enfermero
Marcos Cancino y su esposa quedan a
cargo de la base... Caleta Tortel se va
consolidando al instalarse la ECA en
1966 con poder de compra de estacones
de ciprés y venta de alimentos, creán
-
dose la comuna el 27 de agosto de 1970, construyendo la Armada una escuela en
1978 y el MOP un aeródromo en 1980,
y dándose vida a la Municipalidad de
Tortel en 1981. Así, la población de 227
habitantes en 1970, aumenta a 292 en
1982, los cuales van construyendo refu
-
gios – viviendas en grupos a lo largo de
la ensenada de Caleta Tortel, uniéndose
éstos paulatinamente mediante enva
-
ralados, puentes y escaleras origen de
las actuales pasarelas... Por otra parte,
se instala la red definitiva de agua pota
-
ble, una pequeña central hidroeléc
-
trica y red de distribución domiciliaria,
gratuita, mientras se une el poblado y
aeródromo con alrededor de 6 kilóme
-
tros de pasarelas de ciprés... Durante el
año 2003 Caleta Tortel queda completa
-
mente unida al resto del país, gracias a
la inauguración de un nuevo tramo de
la Carretera Austral”
3.
- Antecedentes Socio-Económicos.
La XI Región, para efectos de
gobierno interior, se divide en 10 comu
-
nas agrupadas en 4 provincias: Coyhai
-
que, Aisén, Capitán Prat y General
Carrera. La capital regional se radica en
Coyhaique. Los 109.024,9 Km
2 de super -
ficie regional albergan a 91.492 compa
-
triotas. Según estas cifras, la densidad
alcanza a escasos 0,84 habitantes por
Km 2. Los moradores se distribuyen en
un 80% y 20% urbano y rural respecti
-
vamente. Las mayores concentraciones
de residentes se aglomeran en las Guai
-
tecas y Coyhaique. Hay extensas zonas
completamente deshabitadas. La Región dispone de 6 hospita
-
les estatales y uno privado de reducido
tamaño, en total cuentan con 300 camas.
Uno de los establecimientos tiene cate
-
goría 1. Se cuenta con 117 médicos y 39
odontólogos para satisfacer los requeri
-
mientos sanitarios de la población.
En el aspecto pedagógico, 20.662
alumnos reciben educación básica y
3. Tortel. Enciclopedia Libre Wikipedia. Pág. 2/3. 2008.
Caleta Tortel.
AUTOR ARTÍCULO
REVISMAR 5/2008
456
media en escuelas y liceos municipa -
les y particulares subvencionados. No
existen colegios particulares pagados ni
tampoco institutos de formación técnica
superior y profesional. Las actividades económicas se cen
-
tran en las de carácter agrícola, pesquera
y minera. Se explotan 21.141 Hs. en cul
-
tivos diversos y otras 33.040 se dedi
-
can a plantaciones forestal industrial. El
inventario pecuario lo forman 183.000
bovinos, 400.000 ovinos, 14.000 equinos
y 11.300 caprinos; a lo anterior se agre
-
gan 190 alpacas en crianza experimen
-
tal. La producción pesquera se remonta
a 47.000 tons. de pescado, 115 tons. de
moluscos, 181 tons. de crustáceos y 140
tons. de otros; el grueso de las capturas
se destina a productos congelados para
consumo humano. La minería se dedica a
la extracción de zinc, plomo, oro y plata.
La generación eléctrica sobrepasa los 35
MW, con un gran componente térmico.
El Producto Interno Bruto de la Región
alcanza a US$ 450 millones, equivalente
al 0,5% del nacional y es uno de los de
menor crecimiento del país. Las exporta
-
ciones suman US$ 178,5 millones apor
-
tando menos del 0.01 nacional.
Aisén posee un considerable e inte
-
resante potencial hidroeléctrico, el cual
excede los 8.000 MW, en el presente se
aprovechan sólo 20 MW. Los cursos de
agua nacen en las alturas andinas, su
reducida longitud, gran caudal y pen
-
diente los hacen poderosos torrentes
que vierten sus aguas en el mar. Los
siete ríos con mayor capacidad en MW
son los siguientes: Baker 1.830, Palena
1.600, Pascua 1.570, Aisén 1.040, Cisnes
550, Bravo 370 y Cuervo 300. Otros 42
ríos cuentan con potenciales menores a
100 MW y aportan un total de 780 MW.
- Consideraciones Generales.
Aisén presenta substanciosas posi -
bilidades económicas y sociales, pero
para hacerlas realidad demanda el
esfuerzo mancomunado del Estado y empresa privada. El clima aún cuando
riguroso, se semeja al de otras regio
-
nes densamente pobladas. Su extenso
territorio, con amplios sectores inex
-
plorados y desocupados, en parte se
utiliza para labores agrícolas, ganadera
y forestal. Existen rentables yacimien
-
tos de zinc, plomo, oro y plata. Cana
-
les y fiordos ofrecen amplios espacios
de aguas resguardadas y fértiles para
el cultivo intensivo de peces, moluscos
y algas de alto valor comercial. En alta
mar, irrigada por la fría y oxigenada
corriente de Humboldt, abundan espe
-
cies marinas muy apreciadas en los
mercados mundiales. Archipiélagos,
senos, montañas, ríos y ventisqueros
muestran fascinantes panoramas para
ser admirados por el turismo oceánico
masivo y también de elite. Los glacia
-
res y lagos conservan una gran reserva
de agua dulce, un elemento cada vez
más escaso en el planeta. El complejo
fluvial descarga inútilmente sus cuan
-
tiosas y potentes aguas en el mar, des
-
perdiciando la preciosa energía limpia
y renovable almacenada en ellas. Asi
-
mismo, en el continente hay numerosas
fuentes geotérmicas que pueden ser uti
-
lizadas para generar electricidad.
A pesar de todos los recursos dispo
-
nibles y las ventajas comparativas brin
-
dadas por la Región, su fructificación la
obstaculizan parámetros interdependien
-
tes: escasa población e infraestructura de
servicios esenciales rudimentarios. Sin
El “Cirujano Videla” en la zona de Chaitén.
ERI SOLÍS OYARZÚN
NOMBRE DEL ARTÍCULO
REVISMAR 5/2008
457
LA UNDÉCIMA REGIÓN, UNA ZONA OLVIDADA
suficientes escuelas, institutos superio -
res, hospitales, alcantarillado, comercio,
radiocomunicaciones, caminos, puertos,
plantas de energía y redes de distribución,
etc. Las personas no tienen incentivos
para radicarse en ese lugar. Asimismo, a
un empresario le es imposible planificar
la instalación de un centro productivo o
de servicios con tales carencias. El proyecto Hidroeléctrico Aisén
constituye una oportunidad destinada a
dotar de energía a la comunidad aisenina.
Además, con el propósito de descargar
los componentes, maquinaria y equipos
voluminosos y pesados de la central, la
compañía necesita establecer un terminal
marítimo adecuado. Para el traslado de
dicha utilería a su lugar de emplazamiento
está obligada a construir o mejorar carre
-
teras, las que quedarán para uso público
con prometedoras proyecciones para las
intercomunicaciones y el turismo. Ante los ojos de una humanidad
ávida de materias primas, hambrienta
y sedienta, Aisén se proyecta como
una rica comarca despoblada y un
tanto abandonada por el centralismo.
Esta situación encarna una grave vul
-
nerabilidad geopolítica e incita apeti
-
tos foráneos. Una potencia ambiciosa
e intrigante podría intervenir la región,
con la ayuda de Organismos Interna
-
cionales o influyentes Organizaciones
No Gubernamentales, aduciendo nece
-
sidades alimenticias, conservación
del medio ambiente, inmigración for
-
zada desde lugares superpoblados o
cualquier otro motivo aparentemente
altruista.
En consecuencia, urge fomentar el
rápido poblamiento y desarrollo susten
-
table de la postergada y olvidada Aisén,
es una tarea nacional impostergable e
irrenunciable.
BIBLIOGRAFÍA
1. Derrotero de la Costa de Chile. Volumen II. 5 a Edición. Instituto Hidrográfico de la Armada. Val -
paraíso. 1980.
2. Guía Turística de Chile. Turistel Sur. Turiscom. Santiago. 2007.
3. Atlas Geográfico para la Educación. Instituto Geográfico Militar. Santiago. 2007.
4. Enciclopedia Libre Wikipedia. 2008.
5. Biblioteca del Congreso Nacional. Chile.
6. El Mercurio. Santiago.
* * *
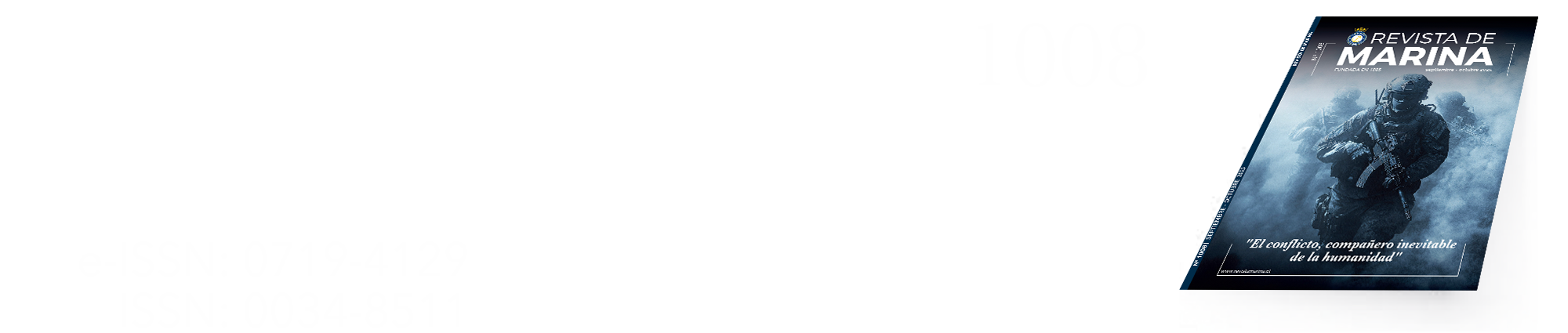
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-