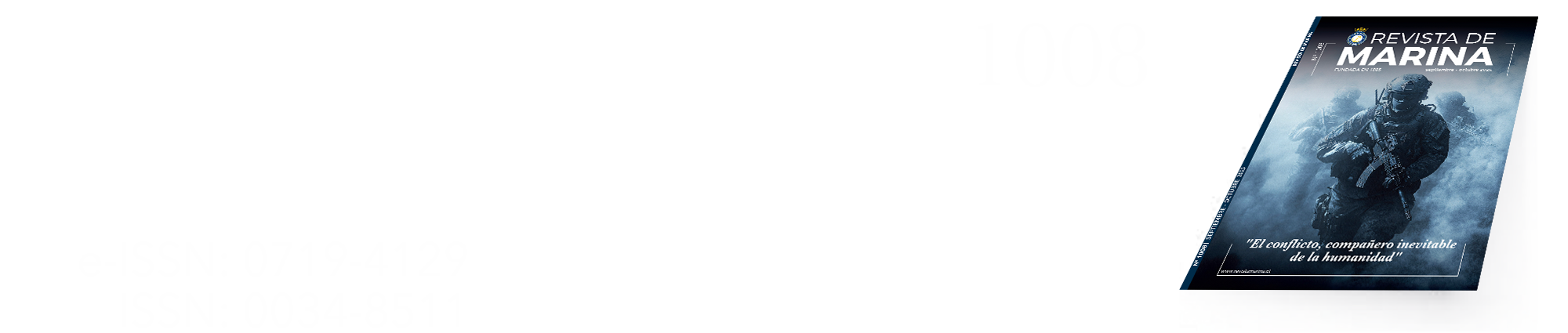
PAGINA MARINA AL SUR DE CAMPOS DE HIELO Arturo De la Barrera Werner Mientras el P.P. Lientur exploraba rincones de los canales patagónicos, un grupo de montañistas británicos era desembarcado en la bahía Muñoz Gamero para alcanzar por primera vez, la cima del monte Burney, la "falda de los dioses". Zarpe desde el Faro Evangelistas. "Ancla de estribor, arriba clara". Después de haber reaprovisionado el faro que señala la boca occidental del estrecho de Magallanes, el patruller o Lientur zarpa de los islotes Evangelistas hacia el oriente en demanda de la bahía Muñoz Gamero. Evange listas tiene fama de ser el faro de más difícil acceso en el mundo: un murallón de 12 metros de alt ura, donde el nivel del mar asciende y desciende varios metros; sólo la pericia de los bogas de la c halupa permite efectuar el desembarco de las provisiones para los fareros. Me acompañan a bordo del PP. Lientur un grupo de experimentados escaladores a cargo del profesor Eric Shipton, quienes se habían embarcado en Punta Arenas con el propósito de ascender al monte Burney. Las amenazantes nubes han desaparecido al amanecer, pero el grueso oleaje continúa; la mar de fondo hace girar bruscamente al buque enfilando su proa hacia el Este. "Rumbo 090 °. Tres largos pitazos retumban frente al solitario peñón indicando un saludo de despedida a los fareros. En una breve, pero agitada navegación nos alejaremos de Evangelistas con el propósito de alcanzar aguas interiores. Mientras el buque toma viada, se experimentan fuertes golpes de mar en la popa inundando la cubierta del patrull ero. Una gran ola rompe en la toldilla llenándola de agua. Al pasar por los costados, ambas bordas se coronan de blanca espuma en toda su extensión. Para evitar que el buque se atraviese a la mar, ord eno disminuir la velocidad según el período de la ola. El gobierno está difícil y debe aceptarse l as inevitables salidas de compás a cualquier banda del rumbo ordenado. Será necesario un buen control del gobierno por parte del Oficial de Guardia y una disminución del tiempo de guardia de los timoneles. El buque responde adecuadamente en la gruesa mareja da y ya vamos dejando a popa la alta mar para entrar a los canales patagónicos. Avistamos el grupo Narborough, una cadena de islot es y escollos que se extienden por 13 millas hacia el sur, donde la mar rompe interminablemente. Hacia el norte avistamos al puerto Cuarenta Días, cuyo nombre proviene de la larga espera de co ndiciones atmosféricas favorables que muchos buques han requerido para lograr el abastecimiento del islote Evangelistas. Ahora hemos ingresado a las aguas del canal Esmeralda y la superficie se torna tranquila y cristalina. Grupos de tuninas -los delfines austral es- juguetean próximas al casco, saltan, se sumerge n, hacen piruetas, parecen sonreír. Estamos finalizando el verano de 1973 y al parecer, las condiciones climáticas nos permitirán desarrollar favorablemente una exploración de los c anales que bordean el extremo sur del Campo de Hielo, al mismo tiempo, los escaladores británicos intentarán la ascensión del Monte. El volcán más austral de Los Andes. Quien haya tenido la oportunidad de sobrevolar la p enínsula Muñoz Gamero, en tiempo despejado, habrá podido apreciar este panorama de i mpresionante belleza que se extiende desde el monte Burney a las Torre del Paine y su Campo de Hi elo, que penetra con sus glaciares en los senos, fiordos y esteros que conforman los canales patagón icos. No en vano desde que Hernando de Magallanes, en el año 1520 descubriera Chile dando al estrecho su nombre, pocas regiones se han intentado explorar durante tantos años y por falta de medios adecuados o por malas condiciones climáticas aún falta mucho por conocer. "Arriar la chalupa por babor". La tripulación alist a la maniobra a popa y en esa asoleada mañana los montañistas comienzan a desembarcar sus equipos y provisiones para una permanencia estimada de 3 semanas en el área del monte Burney. Esta mont aña es de una espectacular presencia, con enormes glaciares en sus altas laderas que se eleva n abruptamente a 5.700 pies sobre el nivel del mar y a escazas 6 millas de la playa. Es el volcán activo más austral de Los Andes, cuya última erupción fue en 1910, aspecto de notable interés si consideramos que la existencia d e otros volcanes activos en el área podrían cambiar la geografía al derretir los glaciares. Si alguno e ntrara en erupción tal vez se encontraría riquezas minerales bajo los hielos. El volcán activo más cer cano -hasta ahora conocido- se encuentra en los Fuelles de Neptuno (isla Decepción) cuya última eru pción conocimos en los años 1967 y 1970, de enorme fuerza telúrica que fue capaz de destruir la Base Antártica Pedro Aguirre Cerda y otras Bases cercanas. En travesías anteriores Shipton realizó dos intento s por alcanzar la montaña. El primero de éstos, en marzo de 1962, fue abandonado luego que descubri eron una serie de lagos que impedían el paso hacia el Este. Posteriormente en bote de goma logra ron vencer este obstáculo pero la intensa lluvia, la baja nubosidad y las tormentas de nieve no les p ermitieron tener a la vista la parte superior del volcán, durante los siguientes 16 días de exploraci ón. Una vez que fue armado en tierra el campamento base de los montañistas, el Lientur levó ancla y luego de haberles entregado algunos víveres zarpó c on destino al seno Unión, deseándonos mutuamente mucho éxito en nuestras respectivas expl oraciones. "Capitán; gracias por su apoyo, por la botella de chica y por el saco de pan fresco" me dice mr. Shipton al despedirse. Campo de Hielo. Esta área de la Patagonia en el Océano Pacífico tie ne una reputación única a causa de su clima: las prolongadas lluvias en diferentes épocas del año y los fuertes vientos azotan día y noche la costa y las montañas. Es así como la humedad y las bajas temper aturas han permitido la existencia permanente de esta inmensa extensión de campos de hielos, rest os de la era glaciar y ejemplar único en su tipo, fuera de las regiones polares. En los años que han transcurrido del actual, deceni o se registran varios nombres para este lugar: Hielos Continentales, Campos de Hielos, Campos de Hielos Patagónicos Sur, Hielos Australes. El nombre más conocido es Hielo Patagónico (Norte o Su r) término que incluye tanto el Campo de Hielo como sus glaciares efluyentes. El Hielo Norte tiene una superficie de 4.400 Km 2. estando situado totalmente dentro de la frontera de Chile. El Hielo Sur abarca una superficie de 22.500 km 2. La mayor parte de éstos -19.000 km2.- corresponde a Chile y el resto a Argentina. Ambos C ampos de Hielo están separados por una depresión por donde fluyen los ríos Baker y Pascua, al sur del golfo de Penas. Es interesante destacar que el Hielo Sur es el terc ero en extensión en el mundo después de los hielos continentales de la Antártica y Groenlandia. Mientras que las sucesivas glaciaciones del hemisfe rio norte empezaron hace solamente 2 millones de años, la congelación de la Antártica co menzó hace 23 millones y la mayor glaciación -la de Ross-, que cubrió tanto la Patagonia chilena como N ueva Zelandia, tuvo lugar hace unos 5 millones de años. Pero incluso cuando ocurrieron estos fenómeno s de intensa congelación de vastas superficies de la tierra, las altas cumbres ya se alzaban por e ncima del grueso casquete de los campos de hielo. Las lluvias. Se puede decir que en esta región sólo hay dos esta ciones: verano e invierno. Sin embargo, la época más serena del año es de febrero a abril, ent onces se dejan sentir los vientos del S y NW con algunos intervalos de 3 a 4 días de calma. Cuando l os montes más elevados están despejados significará que puede esperarse buen tiempo durante 2 y hasta 6 días. Los chubascos que soplan por lo alto, bajan por las quebradas o valles en forma repentina transformándose en los "Williwows" que agitan las a guas de los canales y esteros con tal violencia que cubren su superficie con un polvo acuoso tan denso que los canales asemejan calles en días de polvareda. Las innumerables experiencias recopiladas a lo lar go de los años y registradas en el "Derrotero de la Costa de Chile", fueron para los antiguos velero s que se aproximaban a explorar las costas de los canales, de un inapreciable valor y hoy nos permite n lograr una buena planificación para llegar al éxito esperado en estas exploraciones. Dice el Derrotero: "los numerosos hilos de agua que destilan las cumbres nevadas, se depositan en las cuencas, formando diferentes lagunas que se vacían a los canales en ruidosas cascadas. Esta accidentada región, al menor desequilibrio atmosfér ico, se cubre de revueltos y densos nimbus que incuban la nieve en las montañas y se lanzan al sen o en veloces torbellinos, los cuales descargan parte de su humedad en los cerros y siguen con violencia en dirección a las pampas de la región oriental". En la actualidad, la importante y cercana vía de co municaciones marítimas es recorrida por grandes buques de todas las banderas. Gracias a los numerosos reconocimientos que se han efectuado en esas peligrosas costas la travesía de los canales patagónicos no ofrece dificultades pero , si la navegación de estos parajes -tan temidos en o tros tiempos- se ha hecho fácil y segura, no se debe olvidar las penalidades y peligros sobrellevados po r los primeros navegantes que cruzaron estos canales en frágiles naves a vela. Primeras exploraciones. En efecto, nuestros pensamientos se trasladan a los viajes de reconocimiento iniciados por los primeros navegantes hace ya 4 siglos cuando nos dejaron sus valiosos informes. Expedición Francisco de Ulloa: en el año 1552 don P edro de Valdivia, gobernador de Chile, ordenó explorar la costa sur del país y obtener nuevos dat os acerca del estrecho de Magallanes con el fin de facilitar la navegación por esa vía y establecer co mercio con España, como también conquistar y poblar la parte austral de América. De Ulloa zarpó de Valdivia en octubre de 1553 alcan zando por los canales interiores hasta el estrecho Nelson en cuyo trayecto, a pesar de ser ma l recibido por los indígenas, logró internarse por la boca occidental del estrecho de Magallanes para luego retromarchar a Valdivia donde recaló después de 6 meses de exploraciones. Expedición de Juan Ladrilleros: cuatro años más tar de será Ladrilleros el navegante que descubre las tierras de la península Muñoz Gamero. Explorand o los canales que se extienden de N a S y de E a W frente al Campo de Hielo, desde el golfo de Penas hasta el estrecho de Nelson. Este infatigable "nauta del Mar del Sur" fue, tal vez el primer expl orador que vio desde el seno Unión el monte Burney, y desde el seno Ultima Esperanza apreció la s Torres del Paine y el esplendor del Campo de Hielo. Después de 2 años de exploración y alcanzar hasta l a boca oriental del estrecho de Magallanes, Ladrilleros falleció en el año 1559 quedando en el olvido las memorias de sus viajes. Exploración de Pedro Sarmiento de Gamboa: en el año 1579 Sarmiento de Gamboa, fue enviado con instrucciones de "explorar detenidamente los ca nales de la Patagonia, levantar cartas geográficas de los lugares que recorrería, observar si los ingl eses se habían establecido en alguna parte y estudi ar los puntos que pudieren servir para la construcción de fuertes". Las expediciones que siguieron a los viajes de Ladr illeros y Sarmiento de Gamboa en los siglos XVI, XVII y XVIII son interesantes estudios geográficos pero no son de la categoría de los trabajos efectuados por estos dos nautas, cuya obra aumenta en importancia con el transcurso de los años. Las recomendaciones de Ladrilleros y Sarmiento de Gambo a para la travesía de los canales patagónicos son aplicables aún después de los estudios de los e xploradores de siglos venideros. Canales patagónicos. En nuestra navegación por los canales y esteros apr eciamos todo el esplendor de los numerosos glaciares que fluyendo a través de los bosques hast a el mar se transforman en ventisqueros que descienden del núcleo montañoso para levantarse en el fondo de las bahías, y allí desprender enormes cantidades de hielos que alcanzan hasta la medianía de los canales. Estos pack-ice no se presentaban en la forma peligr osa que se aprecia en la Antártica donde, debido a las bajas temperaturas se adhieren en grup os formando una capa continua que constituye los primeros signos de la congelación de las aguas. Pero, en todo caso, si aquí no había peligro de congelación, los numerosos témpanos a la deriva mol estaban enormemente el desplazamiento del Lientur . Por su parte los escaladores comprendieron por qué esta región, tan extensa, ha permanecido virtualmente sin ser visitada por el hombre. Sólo n avegantes de la altura de Sarmiento de Gamboa tuvieron la persistencia de soportar durante largos meses las rigurosas condiciones climáticas, lluvia, nieve y bajas temperaturas sorteando los peligros s in una cartografía, escasez de alimentos, etc. pero finalmente cumplieron con creces las exploraciones encomendadas. Se comprende así las dificultades que significa nav egar sólo con ayuda del viento y además tener que sortear hielos a la deriva en un estrecho canal. Siglos más tarde, con buena propulsión de máquinas, ayuda del radar, informes meteorológicos, etc., la idea de navegar los fiordos australes se t orna segura y emocionante. Después de sortear zonas de pack-ice con dificultad es, grupos de reconocimiento del PP. Lientur desembarcaron en diferentes roqueríos, aprovechando los asoleados días que nos acompañaron. Un bote inflable de los escaladores británicos, nos pe rmitirá recorrer las orillas de los canales y glaciares con más rapidez y comodidad que en la sólida chalup a del buque. Cuando el sol se abría paso a través de esa vegetac ión, parecía que el lúgubre bosque cobraba una nueva dimensión. La mayoría de los árboles eran hayas sureñas, siempre verdes cuyas copas, moldeadas por el viento, se arrastraban desde la or illa de los canales. Desparramados entre el reluciente follaje se encon traban los colores verdes más claros de la magnolia magallánica, con sus pequeñas flores blanc as. Fucsias floridas de rojo y amarillo iluminaban los bosques y en su seno crecía una de las más herm osas flores de la Patagonia: el coicopihue. A menudo era fácil apreciar las delicadas campanas ro sadas de esta flor balanceándose en la profundidad del bosque, mientras el viento rugía a través de las copas de árboles. A lo largo de las playas, donde riachuelos emergían entre la vegetación, crecían los enormes arbustos de apios australes que constituyeron para los indios alacalufes sus apetecidos vegetales. Los alijoolipes, indios de canoas. Estos indios que han poblado la costa y los archipi élagos de la Patagonia pertenecían a la misma tribu de alacalufes que vivían en el área del estre cho de Magallanes. Los indígenas de la zona oeste del Estrecho y de lo s canales patagónicos, se les denominaba "indios de canoa" aludiendo a su forma de vida, sie mpre nómades en sus embarcaciones, los que constituían su casa y sus bienes. Estos alacalufes diferían de los indios de las tribus australes, tanto por sus características físicas como por sus costum bres y lenguajes. Recorrían en sus piraguas las islas de los canales y se mantenían principalmente de la pesca y mariscos. Llama la atención el desaparecimiento casi completo de estos indígenas que, hasta el siglo pasado eran relativamente numerosos. Hay quienes piensan q ue su acceso al licor y al tabaco, en forma inmoderada, fue la causa de su rápida mortalidad. S in embargo, debemos recordar que sólo en el año 1972, se detectó por primera vez al fenómeno de la marea roja: diminutas algas que, en diferentes períodos de siglos pasados pudieron también desplaz arse por las aguas australes contaminando con su toxina diferentes especies de mariscos, producto s del mar de uso común que fue muy apetecido por los indígenas y hoy lo es por todos nosotros. Parece ser que esta toxina paralizante, fue la que causó la muerte de las agrupaciones de alacalufes y no el alcohol, tabaco o las condicione s climáticas. Cualquiera que sea la causa, el hecho es que la pob lación indígena ha disminuido enormemente y es frecuente encontrar sus rucas abandonadas. Ascenso al volcán. Volvamos a Shipton, quien en sus relatos dice: "A la mañana siguiente , al salir a la fría luz de un amanecer después de un breve chubasco sentí compasi ón al pensar en los alacalufes desayunando con apio, erizos de mar y mejillones, mientras nosotros con abundante queso, mermelada y pan aún fresco. Salimos muy temprano y con poco peso para p enetrar el territorio y buscar una ruta hacia el volcán". "El viaje fue más fácil al atravesar el bosque que bordeaba la costa, a pesar que tuvimos que vencer extensas áreas pantanosas. Ese día nos tocó agua-nieve y lluvias, pero pudimos ver suficientemente el monte para confirmar la ruta a s eguir. Durante 6 días cargamos nuestros equipos avanzando con dificultad por la orilla de un riachu elo que fluía hacia el oeste del Burney". "A pesar de las rigurosas que eran las condiciones del terreno la novedad de los alrededores y la rica vida silvestre nos permitió continuar el avanc e, teniendo además como grata recompensa algunas horas de buen clima". "Nuestro último campamento en el bosque fue ubicado entre matorrales de liquen antártico. Un rasgo destacable de ese lugar fue la gran cantidad de polillas, que eran tan abundantes que denominamos el lugar "Campamento de Polillas". "Una tarde, un mar de nubes se extinguió bajo nosot ros y vimos la espectacular montaña de las Torres del Paine distante a unas 100 millas. Las co ndiciones climáticas cambiaron rápidamente; el magnífico hechizo dio paso a frías y abundantes pre cipitaciones; pero, los gratos minutos de sol ya nos habían dado la oportunidad para secar nuestras ropas y sacos de dormir". El 7 de marzo, el grupo avanzó con su base hasta al canzar un punto a 2000 pies de altura en las laderas del monte Burney, desde donde los faldeos s e sumergían hacia el glaciar cientos de pies más abajo. A la distancia, detrás de ese valle, yacían los picos de la poco explorada cordillera Sarmiento de Gamboa caracterizada por sus cumbres marmóleas de h ielo y nieve. El Estero de las Montañas. El PP. Lientur se desplazaba silenciosamente por las aguas del Es tero de las Montañas, cuya extensión por cerca de 200 millas en línea casi rec ta hacia el Norte, parece que intentara romper y penetrar el Campo de Hielo. Las profundas aguas del Estero alcanzan una media de 100 metros y en oportunidades las sondas sobrepasan los 200 metros de profundidad a medio freo. Sus altas y escarpadas montañas se ven interrumpida s por quebradas cubiertas de nieve y, que al llegar al estero, se transforman en ventisqueros de los cuales se desprenden grandes avalanchas dando origen a la presencia casi permanente de témp anos que navegan por los canales en todas direcciones. El viento ha dejado de soplar. Sólo el vuelo de alg unas gaviotas, rompe el silencio. Al atardecer el buque busca un fondeadero; la luna que declina lent amente se oculta poco a poco tras las altas montañas. Enormes sombras se proyectaban sobre las quietas aguas del canal semejando a veces inexistentes islas negras, rocas o puntos que como obscuras lanzas se incrustaban en la ruta. Cuando cae la noche, fondeamos en puerto Condell. B ajo nuestra cubierta, en 20 metros de profundidad, el ancla busca el fondo: "Ancla de bab or a pique. Aguantó con fuerza". El buque bornea suavemente en las tranquilas aguas del puerto. Desde la distancia presentíamos que los escaladores del Burney avanzaban lentos pero seguros en las alturas que ocasionalmente lográbamos ver a través de la nubosidad. La Fauna y la Flora. Los pájaros carneros también solían acompañarnos; son aves de mal semblante que pretenden disputar con el gallardo albatros el reinado de los aires patagónicos. Son realmente sólo siniestros agoreros de las tempestades. Se aproximan al buque ávidos de alimentarse con los desperdicios y quizá con la expectativa de la caída de algún hombr e al agua. Pero, estos pájaros carneros nos serían muy útiles como blanco para las prácticas de tiro con fusil y así también conocer sus hábitos perversos. En efe cto, levemente heridos se posaban tranquilos en las aguas, pero al sentir su olor a sangre, eran de vorados en el acto por los mismos compañeros de la bandada. En las hondonadas y faldeos de esta zona se pudo ap reciar los tupidos bosques de hayas, canelos y cipreses de verdor perenne. En las lomas y ladera s menos protegidas habían gruesas capas de musgo de variados matices. En donde azota el viento con más fuerza, estas lomas se presentan desnudas y de color plomizo. La flora es de especial característica en esta zona . Existe una formación esponjosa sobre la cual crecen los líquenes y musgos de una amplia gama de colores y cuyas raíces dan una consistencia a ese piso movedizo, de donde brota el agua a la menor pr esión que se ejerza sobre esa superficie. El bote se desplazaba por las aguas profundas y li mpias del canal Santa María y con rapidez contorneaba las rocas, barajando los abundantes zar gazos que marcaban sus peligros. Las accidentadas orillas del canal la forman las pendie ntes orientales de la cordillera Riesco. Ambas orillas son acantalidados y altas, pero fue posible explora r sus boscosos valles y en varias oportunidades apreciamos pequeños grupos de ciervos de Los Andes: el huemul. Se encontraba sobre la foresta donde las nieves del invierno habían dado paso a lo s verdes montes de la planicie cordillerana. Desde los altos picachos caen, de trecho en trecho, sonor as cascadas de purísima agua, inagotable, donde el huemul va a saciar su sed. En los bosques se encontraba el roble, ciprés y mañ ío que alcanza hasta 8 metros de altura. Además se apreció la existencia de haya, canelo y t epú calificados como excelentes combustibles. El arbusto más notable es el mechai de un vivo color y el arroyán con sus pequeñas y fragantes flores; el calafate, la murtilla y el apio silvestre. En una oportunidad fue posible apreciar un grupo de magníficos pájaros carpinteros magallánicos y con frecuencia se escuchó alegres cantos de los t apaculos, esquivos pajaritos que se encontraban en las hojas húmedas y musgos de los bosques. Los coli bríes que se alimentaban de las flores de la desfontaineas y los pericos, eran quizás los habita ntes más sorprendentes en este mundo de adversas condiciones climáticas. En el orden de las aves marinas se encontró además de la infaltable gaviota, el pato, el pingüino, el guetro o pato-vapor y el canquén. La pesca ocasional nos permitía obtener algunos eje mplares de blanquillo y viejas y en el área de playas se encontró el róbalo. De las prácticas de b uceo en diferentes sectores pudimos obtener erizos y choros en abundancia. Los lobos marinos no podían faltar en esta sinfonía de flora y fauna. Enfocamos los prismáticos: podemos verlos en las ag uas de una playa en agrupaciones de hembras con sus pequeños. Los obligan a salir del agua empu jándolos mediante mordiscos y amenazantes rugidos y, para impedir que vuelvan a ella, se inte rponen entre las pequeñas olas que lamen la playa y los otros miembros de la comunidad. Pero es como un juego en que los jóvenes y las hembras esquivan a los grandes machos, giran alrededor entr e gritos de alborozo y vuelven a zambullirse en el mar. El Viento. El viento es el dueño y señor de estas tierras. Su permanente y constante presencia se hace sentir de día y de noche, cesando sólo por unos instantes. A veces se oye su silbante caricia; a veces el ulular de su violencia. Todos los seres se inclinan ante s u supremacía y supeditan a su fuerza sus propias acciones. En ningún otro lugar del mundo existe un contraste tan rápido y admirable como aquí. Por el océano Pacífico, donde el viento del W. es violento y los chubascos azotan con frecuencia, la humedad (93% y 262 días de precipitaciones al año) se desca rga primeramente en los canales y después en el Campos de Hielo entrecortados por breves ramales mo ntañosos. Durante la primera semana, el monte Burney realment e nunca despejó, pues se mantuvo cubierto de nubes. Primero un costado, después el o tro y a través de esos vislumbramientos Eric Shipton debió variar su ruta hacia los glaciares de l monte, hasta encontrar la ruta deseada para alcanzar su cima. "La última jornada se extendió a través de un área de grietas muy escarpadas, pero no tan difíciles como las apreciábamos desde la distancia" . "Sin embargo, a medida que nos acercábamos a los 40 00 pies de altura, el viento arreciaba con más fuerza y por ello fue necesario continuar avanz ando con especiales precauciones bordeando este cordón montañoso a través de abundantes precipitaci ones acompañadas de bruscos cambios en la dirección del viento. "Fue conveniente afirmar nuestra carpa con vigoroso s refuerzos para presentarla muy segura frente a las fuertes embestidas del viento y graniz o. Sin embargo, se soltaron las amarras y transportada por los aires la tienda fue destruida entre los matorrales y roqueríos". Salto a la cúspide. alto a la cúspide. En la fresca mañana del 10 de marzo, mientras el PP . Lientur continuaba su navegación hacia el golfo Almirante Montt, las nubes comenzaron a dispe rsarse y poco después, una atmósfera despejada permitió ver la majestuosa brillantez de la cima de l monte Burney. Ese mismo día los escaladores británicos describían su hazaña: "En un lapso de media hora la montaña, quedó reluci ente de un sol brillante y con sólo una leve brisa durante el resto del día. Alcanzamos hasta un amplio arco de hielo que bordeaba la cima del Burney. Agujas de hielo y bloques de lava conformab an el borde de un cráter. Desde la parte más alejada del cráter fluían dos impresionantes glacia res: uno hacia el NW y otro hacia el Este, con sus espinazos congelados se curvaban hacia el bosque de l valle". Lentamente continuaron ascendiendo hacia la cúspide de la montaña donde arribaron fáci lmente para contemplar con profunda admiración la imponente vista que ofrecían los canales patagón icos en todo el amplio horizonte y hacia el Norte los ventisqueros de Campos de Hielo. "Al atardecer iniciaron el descenso hacia nuestro c ampamento base en Muñoz Gamero acompañados de una dorada puesta de sol con centena res de islas distribuidas como lejanas piedras preciosas". "Nos acercamos al extremo de los glaciares que habí amos visto desde la cima y continuamos avanzando hielo abajo hasta alcanzar el borde del b osque. El hielo había avanzado hacia los árboles, todos inclinados por la inexorable presión. Plantas , barro y rocas arraigadas en escombros marcaban la escena de devastación. Al frente del glaciar avanzamos a través de bosques y en la tarde del segundo día de descanso, alcanzamos la orilla de la costa. El buen tiempo no se mantuvo más. El regreso hacia la playa estaba ahora bajo una bruma y persistente llovizna. El monte Burney permanecía nuevamente envuelto en un manto de nubes y esto nos dejó impresionados pues pudimos apreciar cuan asombrosamente afortunados ha bíamos sido durante el ascenso". "La última noche, la nieve cayó sobre las bajas cum bres cercanas a nuestro campamento donde los amarillos tallos y arbustos arqueados por el vi ento indicaban que el otoño se aproximaba". Las amenazantes nubes negras se marchaban dejando e n su lugar a las estrellas de la Cruz del Sur y al oriente un margen de luz en el horizonte: el s ol que va a salir. La noche está despejada con una fuerte luna creciente. Los delfines fosforescentes juegan junto a la proa. A lo mejor nos han seguido toda la ruta desde islote Evangelistas. Regresamos a la bahía Muñoz Gamero. Los largos pitazos del PP. Lientur indicaban que las misiones de exploración llegaban a su fin. La aventura de mar, hielo y montañas había terminado, felizmente en forma exitosa. Ya vendrían otros grupos de exploradores prestos a difundir nuevas ex periencias de esta extraordinaria zona de enorme potencial ante cuya belleza será imposible permanec er indiferente. Epílogo. Un estudio profundo de las exploraciones efectuadas en los últimos siglos, nos puede llevar a la conclusión que el esfuerzo y los resultados logrado s en aquella época fueron enormes a pesar de los innumerables inconvenientes que existieron. En los últimos decenios las exploraciones son escazas y sus resultados poco conocidos. Lo que hace algunos siglos era imposible de realiza r, hoy es fácil y cómodo de llevar a cabo con la nueva tecnología y medios modernos. El Instituto de la Patagonia, tiene equipos de inve stigadores científicos que bien pueden desarrollar proyectos que faciliten la exploración de esta zona para luego determinar su explotación económica. En los esteros, canales de la Patagonia existe una enorme variedad de especies de la fauna y flora terrestre y marina aún desconocidas, y sus riquezas mineras podrían ser de incalculable valor. Como la geografía nos es adversa y el acceso al áre a de Campos de Hielo es esencialmente por mar, cualquier exploración podrá planificarse con l a participación de naves del área pública o privada. BIBLIOGRAFIA - "Exploration". Vol. IV Nº 4 U.K. - "Hielo Patagónico Norte", Jorsep, Revista de Mari na Nº 820-94.
Versión PDF
Año CXXXX, Volumen 143, Número 1008
Septiembre - Octubre 2025
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-