- Fecha de publicación: 01/10/2004.
Visto 62 veces.
LAS ENCRUCIJADAS DE LA MODERNIDAD
Claudio Collados Núñez *
Es evidente que estamos viviendo un proceso de transformación de los sistemas socio-políticos, a
nivel internacional y nacional, y que esos cambios son de doble carácter, estructural y valórico.
En cuanto a las estructuras, ha habido una disfunción de grado que se ha manifestado en forma
progresiva en el ámbito nacional donde se ha pasado de la multipolaridad de las fuerzas políticas de
casi todo el siglo XX a una virtual bipolaridad.
En el ámbito mundial, el tipo multipolar que regía a principios del siglo XX, pasó -bajo el
domo mundial de la ONU, que es sólo una asociación de Estados nacionales, lo que a veces se olvidapor
la bipolaridad posterior a la II Guerra Mundial para culminar en la unipolaridad surgida al término
de la Guerra Fría.
Cabe considerar que en dicha situación, la modernidad, para superar el embate de una regresión
hacia un absolutismo clasista y de sumisión premoderno, debió dar un salto valórico, anticipando y
exacerbando los rasgos posmodernos del jus personalismo, pragmatismo y descalificación de
contradictores. Así triunfó, pero la modernidad logró una victoria pírrica, pues al superar una
disfunción de grado, al pasar del bi al unipolarismo, debió sufrir una disfunción de naturaleza,
descartando valores de su esencia y dejando al sistema internacional en una situación de equilibrio
dinámico inestable de incierta resolución.
Tales cambios de estructuras y valores, por su propia lentitud y rigidez, generan
insatisfacciones que, acumuladas, dan origen a nueva disfunción de grado y naturaleza que impulsan
cambios mayores en los valores que dan dinamismo a los sistemas, reorientando las modalidades de
relación entre los núcleos sociopolíticos y entre éstos y la sociedad civil.
Es este conjunto de disfunciones, tanto a nivel mundial como nacional, el que se asocia en
nuestros tiempos con el tránsito de la modernidad a la posmodernidad.
En “I. Visión General”, se analizan los diversos rasgos de la modernidad y posmodernidad e
incluso, premodernidad para esclarecer los variados aspectos de la disfunción de naturaleza indicada.
En “II. Un Mundo Global”, se considera esta disfunción a nivel internacional y en “III. Las
Instituciones Armadas”, se allegan consideraciones sobre las circunstancias que al respecto enfrenta
este importante sector de nuestra realidad nacional.
I. Visión General.
En los tiempos que corren se hace cada vez más evidente que los cánones sociales de
comportamiento individual están evolucionando en forma relativamente acelerada desde el término de
la II Guerra Mundial y creación de la ONU y más especialmente con posterioridad a la Guerra Fría,
configurando el tránsito de la modernidad a la posmodernidad.
Los principales caracteres de la modernidad se están enfrentando con sus correspondientes de
la posmodernidad, pero lo curioso es que no sólo hay confrontación entre ambos, sino que hay otras
fuerzas que, sin ser posmodernas, también se enfrentan a la modernidad. Son ¿premodernas?
Analicemos.
----------------
Los rasgos principales de la modernidad son:
- Politicismo; auge de visiones racionales, desacralizadas y comprensivas de la realidad y del futuro de
la sociedad política, claramente concebidas y coherentemente presentadas como fórmulas integrales y
eficaces de organización y conducción políticas.
- Romanticismo; predominio de las fuerzas motivadoras para la acción, concretadas en un entusiasmo
avasallador que considera a la emoción como génesis del comportamiento, acentuando el valor de los
sentimientos y la entrega a metas que incluyen a otros, en particular las personas cercanas, la familia,
los vecinos, los desvalidos, los conciudadanos, los compatriotas. Altruismo en acción.
- Nacionalismo; creencia en la necesidad y conveniencia de participar en una compleja pero sólida
comunidad étnica y cultural, donde, más que en cualquier otra, sus integrantes encuentran el ambiente
E
2 1
propicio para su realización personal.
- Unionismo; convicción de que el esfuerzo general permite alcanzar en mejor forma metas
fundamentales, compartidas e impulsadas por todos, sin descartar en aspectos secundarios puntuales
postergaciones de intereses personales ni la aceptación de preferencias particulares, mutuamente
respetadas.
-Civismo; apoyo y respeto a la institucionalidad política que contempla derechos y deberes
constitucionales; respaldo al servicio público que organiza y regula una convivencia armónica, siendo
estos apoyos y respetos un signo de madurez cívica que ennoblece y prestigia, a la par que exige
renunciamientos personales en aras del bien común.
-Etnicismo; percepción de pertenencia a una determinada sociedad humana, adquirida a lo largo del
historial genético y la experiencia cultural de los pueblos, que da vida a una entidad étnica que
privilegia el accionar en común de todos sus miembros, sin que practique exclusiones agraviantes de
las otras o impulse su absorción compulsiva.
-Naturalismo; conciencia de que los seres humanos disponen, por designio divino (para los creyentes)
o por imperativo biológico (para los ateos), del entorno natural, el que, debidamente utilizado para el
adecuado beneficio del hombre, exige su cuidado y protección como una consecuencia de dicho fin y
no por ser un fin en sí mismo.
En lo esencial, Instituciones explícitas, consensuadas y flexibles, tendencia a la tolerancia y a
una cultura que concilie derechos y deberes.
----------------
Por su parte, los rasgos de la posmodernidad que corresponden a los anteriores, son:
- Escepticismo; indiferencia ante proyectos destinados a orientar el rumbo o destino de los pueblos, el
que es considerado más bien obra del azar o del libre juego de las fuerzas provenientes de potentes y
diversos factores políticos, sociales, económicos y culturales, difíciles de controlar.
- Pragmatismo; predisposición a lograr el control de los factores que redunden en un más claro
beneficio personal o colectivo y, paralelamente, perseguir acceso a factores de influencia, poder o
autoridad, que reduzcan la exposición personal o grupal a riesgos de eventos que causen perjuicio.
- Globalismo; adhesión al concepto de que el hombre pertenece a una sola gran sociedad de seres
humanos esencialmente competitivos, que deben relacionarse lo más directamente posible a través del
gran espectro de las intercomunicaciones y del más amplio intercambio de bienes y servicios, sin que
estos flujos sean distorsionados por regulaciones procedentes de entidades político-sociales de ámbito
restringido y con pretensiones discriminatorias que afectan negativamente la mejor convivencia de
todos.
-Jus personalismo; respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, respecto de la cual no es
aceptable ningún atropello a sus derechos ni limitación alguna a sus libertades, declarados
solemnemente inalienables y universales, sea cual fuere la pretensión en su contra de algún núcleo de
poder que represente a un Estado, raza, etnia o cultura, o de núcleos de poderosa y desequilibrante
influencia en los anteriores.
- Individualismo; culto a la superior consideración del interés personal como factor esencial de la
realidad social, en base al cual se logra el más alto nivel de realización individual; todo ello, sin afectar
sino, por el contrario, contribuyendo, pero sólo por derivación natural de la eficiencia obtenida, al
mayor progreso y bienestar de todos cuantos conforman el entorno al que cada cual se integra,
voluntariamente y sin compromiso de permanencia ni de otro apoyo que no sea el que reditúe
compensaciones ventajosas.
- Crisolismo. Creciente compenetración étnica y cultural entre miembros de una sociedad
originalmente heterogénea en tales aspectos, la que hay que estimular incluso con procedimientos de
discriminación positiva, hasta reducir las diferencias; todo ello en base a una mutua asimilación
constante de sus respectivos mejores rasgos aportados, impulsada en forma concurrente a través de
todos los factores concomitantes que dinamizan y gratifican su coexistencia.
-Ecologismo; convencimiento de que el medio ambiente natural es una condición básica de la realidad
en esta tierra, por lo que debe mantenerse absolutamente libre de todo trato que deteriore las
condiciones primigenias de su existencia, que son esenciales para salvaguardar la pervivencia de una
creciente especie humana, aun cuando lograr tal intangibilidad del entorno implique un evidente
perjuicio local y temporal para el desarrollo económico-social de los pueblos que lo ocupan.
En lo esencial, Instituciones difusas, cuestionadas y desechables; más que tolerancia o
3 1
intolerancia ante contenidos, tendencia a la descalificación personal o grupal, a una actitud
contestataria y al patrocinio de una cultura de los derechos.
----------------
En atención a que se presentan evidentes contraposiciones entre una y otra visión del mundo,
pareciera conveniente indagar en tiempos pretéritos, para ver si tales discrepancias fueron también
propias de otras interrelaciones culturales. Para tales efectos, analizaremos los rasgos propios del
período premoderno occidental.
- Religionismo; sometimiento consciente y entusiasta a la cosmovisión de las religiones monoteístas
prevalecientes desde el siglo V hasta el siglo XVII, en la que quedan expresamente claros los
lineamientos que modelan tanto al ordenamiento político como a la sociedad europea, tanto en
términos terrenales como en el de sus destinos escatológicos.
- Barbarismo; a pesar de lo anterior, no siempre dominante, vigencia de la rudeza en las relaciones
humanas, con empleo natural de la fuerza, el engaño, la insidia, la crueldad y la venganza.
- Feudalismo; organización de la sociedad humana en agrupamientos reducidos, inconexos y dispersos
en ámbitos extensos, bajo el mando arbitrario del señor y con la religión y el vínculo dinástico como
instituciones socio-políticos macroenvolventes.
- Clasismo; vigencia de una rígida y abusiva estratificación social, con roles prácticamente
inamovibles de por vida.
- Absolutismo; sentido de dependencia extrema a una autoridad local, que a su vez dependía en calidad
de vasallo de una distante autoridad política, el rey, premunido de investidura divina, bajo la
protección adicional de Instituciones eclesiales e imperiales.
- Racismo; Rígido rechazo a personas pertenecientes a una raza o etnia distinta a la propia, fundada en
principios atávicos, influencias religiosas, precauciones sanitarias o arraigadas supersticiones.
- Edenismo; adscripción completa a lo señalado en las normativas contenidas en los libros sagrados,
respecto de la relación del hombre con la naturaleza, frente a la cual le corresponde su poblamiento y
dominación.
En lo esencial, todos estos rasgos destacan Instituciones discrecionales, impuestas y rígidas;
tendencia a la intolerancia y a una cultura del acatamiento y la sumisión.
----------------
Quedan así conformados tres esquemas conceptuales, en base a los cuales analizar y cotejar sus
rasgos más relevantes.
PREMODERNA MODERNA POSMODERNA
Religionismo. Politicismo. Escepticismo.
Barbarismo. Romanticismo. Pragmatismo.
Feudalismo. Nacionalismo. Globalismo.
Clasismo. Unionismo. Jus personalismo.
Absolutismo. Civismo. Individualismo.
Racismo. Etnicismo. Crisolismo.
Edenismo. Naturalismo. Ecologismo.
Al hacer una comparación de las tres etapas: premoderna, moderna y posmoderna, podemos
extraer algunos indicios que nos sirvan para aclarar las causas y consecuencias de la coyuntura actual.
Religionismo, politicismo, escepticismo.
¿Puede el religionismo enfrentar más directamente al escepticismo que el politicismo? Quizás
el cristianismo actual, algo debilitado respecto del premoderno por sus cismas y proliferación de
iglesias protestantes y de ritos diferentes, carezca de fuerza suficiente, pero no así el islamismo o el
judaísmo, que con toda su carga de fundamentalismo que los caracteriza, podrían imponerse como
antídoto para corregir la creciente desorientación que el escepticismo induce en las sociedades.
Al politicismo, ciertamente debilitado por su ineficacia en su rol de conductor, especialmente
en su función de justicia que le es fundamental, se le dificulta constituir un buen punto de apoyo para
sustentar una cosmovisión tendiente a una solución integral; aun más, gran parte de su ineficiencia
4 1
reside en su incapacidad histórica para sustentar, como pretende, una fórmula política válida para todos
y con vigencia inmediata, nacional e internacionalmente.
El escepticismo ha logrado minar insidiosamente el significado prístino de los conceptos
básicos del politicismo, diluyendo sus contenidos y restándole validez paradigmática. Carente de
planteamientos coherentes, como no sea prostituir las propuestas del politicismo y del religionismo
menos agresivo, da margen al surgimiento audaz de los fundamentalismos.
Barbarismo, romanticismo, pragmatismo.
En el caso del barbarismo, dada su escasa eficiencia social que lo ha compelido hasta los
remotos ámbitos del cuarto mundo o a los enclaves marginales de la pobreza dura, es posible que no
afecte en absoluto al pragmatismo posmoderno, del cual por lo demás no está tan distante. El
pragmatismo, por su parte, dada su motivación exitista, carece de la sensibilidad necesaria para
resolver la compleja ecuación de las interrelaciones humanas.
El romanticismo, en cambio, puede proveer la fuerza de su sólida motivación sentimental que
enriquece su argumentación racional por sobre la fría visión logrera posmoderna y, al mismo tiempo,
sabe potenciar su capacidad de acción, sin llegar al vandálico voluntarismo fáctico premoderno.
Aparecen así, repotenciadas, las profundas raíces del romanticismo moderno surgidas desde el lejano
Renacimiento y su humanismo clásico; esto es, el legado de la portentosa Antigüedad: la armoniosa
inspiración griega y la activa realización romana, que nutren hasta hoy los impulsos casi heroicos del
compromiso social, propios de la modernidad.
Feudalismo, nacionalismo, globalismo.
En cuanto al feudalismo, nada hace prever que pueda resurgir con fuerza significativa en un
mundo crecientemente interconectado, salvo en ciertas regiones que conforman la periferia de la
civilización. El nacionalismo, en cambio, es un rasgo que, despojado hace ya tiempo de su áspera
xenofobia, por el propio auge del derecho internacional y las fuerzas transnacionales, sostiene firme su
potencialidad.
El globalismo busca eliminar núcleos de poder intermedios y, en tal sentido, descuida por débil
al feudalismo y se enfrenta al nacionalismo que es capaz de mantenerlo a raya, por lo menos en sus
intentos de acceder al ámbito político y cultural. Incluso en el económico que es su espacio natural, el
nacionalismo retiene capacidad para influir en el desarrollo de aspectos evidentemente favorables del
globalismo, puesto que, pese a todo, la identidad-país es valorada incluso por los economicistas sin
fronteras; así, mal que les pese, es un factor necesario y conveniente para el crecimiento exponencial
de la economía mundial.
Clasismo, unionismo, jus personalismo.
Respecto del clasismo premoderno, ha perdido algo de su tradicional fuerza, por el influjo del
unionismo moderno en que todos, cual más cual menos, se sienten incorporados a entidades de la
sociedad política y de la sociedad civil y, en cada uno de esos órganos, son motivados por una causa
común; el unionismo, no obstante, no siempre logra limar asperezas, subsistiendo grupúsculos
resentidos que lo debilitan y exponen críticamente ante la persistente marea del jus personalismo que
avanza galopante con su espíritu reivindicacionista y acusador.
El jus personalismo pretende alzarse como fuerza rectora a nivel mundial, pero se ve
constreñido en su velocidad de avance por su desembozada intención de lograr una forzada imposición
universal de rasgos sociopolíticos y culturales propios de una determinada sociedad que, siendo
reconocidamente vanguardista, no es apreciada todavía lo suficientemente madura por otras sociedades
que no se sienten tratadas como igualmente respetables, con lo que no logra la aceptación plena que lo
consagre y le facilite espontáneamente cometidos que, por su misma esencia, no pueden conseguirse
por la fuerza. Tal sentido de urgencia se alza así, paradójicamente, como un obstáculo que retarda su
propia concreción, debilitándolo por sus lentos resultados, muchas veces asignados a su exceso de celo
en su accionar compulsivo, lo que erosiona su propia convicción.
Absolutismo, civismo, individualismo.
El absolutismo premoderno, en gran medida superado, presenta dispersas réplicas de corte
principesco que tienden a respaldar regímenes dinásticos de incierto destino.
El civismo moderno impera por doquier, anejo a la vigencia preferencial de regímenes
democráticos de variado cuño, pero lo aquejan dos rémoras: la "razón de Estado" que perturba a las
conciencias posmodernas y la corrupción, que lo desprestigia ante los ciudadanos, dando facilidades al
populismo, versión espuria del absolutismo, pues en esta modalidad el conductor supremo no logra
sumisión reverencial sino una simple adhesión, precaria y condicional, que sólo se prolonga mediante
5 1
renovadas regalías o creciente represión, lo que se resuelve las más de las veces con su renuncia o
deposición.
Por su parte, el individualismo atrae con su exaltación de las libertades y su rechazo a todo tipo
de control político o social, dificultando la marcha de las sociedades, a las cuales disloca y atomiza.
Racismo, etnicismo, crisolismo.
El racismo premoderno está muy debilitado, pero hay áreas en donde mantiene sus raíces; de
hecho, está cediendo su vigencia por la vía del un tanto ambiguo etnicismo, que resguarda valores
propios de sociedades homogéneas auténticamente consolidadas y busca mantener algún grado de
estabilidad político-institucional.
Este etnicismo, sin embargo, enfrenta al frenético impulso que el crisolismo recibe de parte de
potencias dominantes que intentan, a veces por la fuerza, pero sin que hasta ahora hayan podido
consolidar señeros éxitos, transformar en emulsionadas sociedades a muchas destacadas entidades
sociopolíticas que se precian de contar con recios caracteres, histórica y culturalmente distintos, que se
resisten a perder sus rasgos de identidad y autonomía, aunque ello retrase la llegada de una pretendida
prosperidad cuyos parámetros le son ajenos y cuyo disfrute, por lo mismo, no han incorporado en sus
expectativas.
Edenismo, naturalismo, ecologismo.
El edenismo prepotente de los premodernos cede su puesto de avanzada al naturalismo
moderno, cuyos postulados, centrados no tanto en la voz de la Providencia como en la de la
conciencia, se alzan potentes en su manejo racional del entorno natural, frente a los extravíos de un
ecologismo, particularmente del llamado "profundo", que reniega absurdamente de la preeminencia del
género humano, en beneficio de una visión paradisíaca preadánica.
----------------
Resumiendo esta comparación, podemos señalar que lo premoderno se alza desafiante en
términos de un religionismo fundamentalista, teniendo escasa significación sus otros rasgos, algunos
de los cuales, como el barbarismo y el feudalismo, son arcaísmos en vías de superación.
Lo moderno, en cambio, destaca con fuerza y permanencia, algunos de sus rasgos:
- el romanticismo de las fuerzas juveniles y de las carreras e instituciones vocacionales, alienta
comportamientos sociales altruistas;
- el nacionalismo, en su versión actual de cohesión intrínseca y de proyección positiva y corporativa,
en lo económico, cultural y bélico, opone incipientes argumentos a los arrebatos del globalismo;
- el civismo supera largamente al absolutismo original y al espurio, pero es mantenido bajo
observación por el individualismo posmoderno, cuya obsesión por la libertad de la persona reniega de
toda norma ordenadora, a veces compulsiva, transformando en verdadera utopía todo sistema político
y social. Se crea un conflicto, de no fácil resolución, en el que las exageraciones, de absolutismo y del
individualismo, pueden frustrar iniciativas valiosas para el verdadero mejor destino de la humanidad.
El civismo, por su parte, al exaltar la planificación del quehacer social, propicia una suerte de
anticipación previa a la realización de todo evento, creando una especie de agobiante encadenamiento
individual a lo programado, lo que no deja de restar atractivo al diario vivir; ello genera desazón y
beneficia al individualismo, que por ser generalmente desinhibido y renuente al compromiso, plantea
la disposición de una amplia variedad de opciones, aspiración fundamental de su gran rasgo intrínseco:
la diversidad;
- el naturalismo supera al edenismo utilitario, pero puede llegar a ser un depredador irresponsable;
mantiene una dura contienda conceptual con el ecologismo, rasgo posmoderno profundamente
fundamentalista, pese a lo cual, paradojalmente, ha logrado avances notables.
Lo posmoderno, por su parte, tiene rasgos de notorio impacto en la sociedad actual:
- El escepticismo logra nutrirse del desencanto acunado por la pérdida de la fe religiosa que caracteriza
a las sociedades consideradas más avanzadas, así como por la desmitificación de las ideologías
políticas que no han logrado traducir sus postulados en situaciones concretas y válidas para todos.
Como todo rasgo negativo, vive del descrédito ajeno más que de sus propios méritos, pero promueve
cierta tranquilidad de conciencia social y política que permite desde ya actuar desinhibidamente,
proponiendo, paralelamente, una suerte de pausa esperanzada en el advenimiento de una solución
integral, que resultará de un acierto genial o de un golpe de suerte.
- El pragmatismo, con su mentalidad exitista, gana adeptos entre quienes quieren surgir a toda costa,
aunque deban trabajar en demasía; además, teniendo vínculos con el barbarismo, por compartir su
6 1
fuerte apego a la ley del más fuerte, puede servirlo subrepticiamente sin escandalizar. El remanente
romanticismo de la modernidad le sirve de contrapunto, con lo que se acentúa su apego al interesado
cálculo intelectual, en desmedro de lo emocional; ello conspira contra una generalizada aceptación por
parte de los sectores más comprometidos con la sociedad, especialmente entre artistas, servidores
públicos y aquellos menos ilustrados, que privilegian la solidaridad.
- El globalismo se ha asentado con fuerza en la realidad mundial, especialmente en el ámbito comercial
y económico, pretendiendo ampliar este éxito al ámbito político y cultural; frente a esto último, el
nacionalismo expone sus reparos, arguyendo sus conocidas prevenciones sobre los desastrosos efectos
de la pérdida de identidad de los pueblos y sus correspondientes intereses fundamentales.
- El jus personalismo ha sido uno de los rasgos que mayor desarrollo ha alcanzado en el cambio de
énfasis que impulsa la posmodernidad en el campo de la convivencia sociopolítica, exaltando, en una
prédica de respeto a la persona, su intangibilidad. Su difusión ha logrado aceptación política a nivel
nacional e internacional, encauzando y dominando todos los procesos de renovación sociopolítica.
- También el individualismo campea en las sociedades consideradas más avanzadas, dada su fácil
aceptación en ámbitos donde la dura competencia por surgir hace casi imperativo el desligarse de
responsabilidades sociales, consideradas como cargas molestas. Para el individualista, los adversarios
son su principal preocupación; los amigos son más importantes que los parientes; a aquellos los elige,
éstos, si son consanguíneos, le son dados y pueden ser un estorbo; si son parientes políticos, su lazo
dura lo que sus ventajas. El fuerte individualismo de lo posmoderno, que le hace detestar las
generalizaciones y las abstracciones, se caracteriza por su falta de real predisposición al diálogo, pues
siempre prevalece la propia opinión. El individualismo, naturalmente destaca los rasgos de identidad
personal, enfatizando el carácter distintivo de cada miembro de la sociedad y de sus gustos y
expectativas; con ello eleva a rango de exigencia socio-política a la diversidad. Por otra parte también
insiste en la transparencia en el accionar público, pues le duelen los impuestos y, por lo mismo, recela
del bien común en abstracto, cuyas concreciones más cuestionadas le exasperan; es el caso de la “razón
de Estado”, los privilegios en el ejercicio del poder y las normas de lo secreto y lo reservado, que
considera reflejos de un poder sociopolítico avasallador, que conducen al peor estigma de la
modernidad: la corrupción.
- El ecologismo es otro rasgo de amplio desarrollo, que se va consolidando tanto por su carácter como
por el respaldo de potencias que necesitan proteger sus intereses globales, aunque sus postulados más
profundos reciben una significativa resistencia, en la medida que afecta negativamente a algunos
atavismos culturales dependientes de conductas depredadoras, propias de sociedades aún ligadas a lo
premoderno, así como también con ciertas formas de crecimiento económico moderno, particularmente
en países de menor desarrollo relativo.
----------------
En el contexto del análisis anterior, cabe examinar en qué medida dan mayor fuerza a estos
diferentes enfoques su propia coherencia interna.
En tal sentido, el mundo premoderno aparece naturalmente cohesionado por la fuerte impronta
de un factor religioso dominante que busca civilizar pausadamente al barbarismo de las masas por la
vía de entronizarse en las cúpulas políticas, desde las cuales imponer un adoctrinamiento aglutinante.
La fortaleza de lo anterior explica lo largo y duro que fue el período de transición hasta
alcanzar la modernidad y cómo los rasgos característicos de ésta debieron bregar sostenidamente para
imponerse, generando un proceso prolongado que incluso distanció a unos rasgos de otros, tanto en
sentido cronológico como conceptual. Así, en el medioevo tardío el romanticismo surgió con facilidad
en la clase caballeresca que exaltó a su dama justo cuando el religionismo potenció el culto a la
Virgen; dicho salto cultural facilitó la apertura artística, el refinamiento en los hogares y un paulatino
urbanismo, lo que transformó a la nobleza rural en palaciega, facilitó la formación de universidades y
la posterior absorción del feudalismo por el absolutismo.
El esfumarse de ciertos rasgos premodernos, por el creciente urbanismo y viajes, facilitó a su
vez, el paso al civismo y al nacionalismo. Luego, junto con el predominio del naturalismo y su fuerte
impulso al descubrimiento de tierras e intensa explotación de los recursos naturales, con el
consiguiente crecimiento económico desarrollado por el capitalismo, surgen fuerzas sociales que van
resquebrajando la cáscara clasista y, a través de empresas y de gremios, cada vez más abiertos a la
participación, generan y acentúan el unionismo, para así acceder a la modernidad por la vía de los
7 1
grandes esquemas del politicismo.
Tan dilatada saga es la que conforma una realidad moderna no bien afiatada, pues hay rasgos
que no se imponen marcadamente sobre los premodernos, como el unionismo sobre el clasismo; hay
otros de un duro y largo batallar, como el civismo sobre el absolutismo populista, o el del
nacionalismo con el etnicismo renuente a la unión, y aún otros que no se apoyan mutuamente, como el
romanticismo emocional y el politicismo intelectual.
Así, desde esta compleja estructura de la modernidad puede ser más fácil dar el paso hacia la
posmodernidad que lo que costó el tránsito hacia ella desde lo premoderno; es posible que ello tome
mucho menos tiempo que los largos siglos del cambio anterior, facilitando con esta relativa
simultaneidad, un mayor grado de afinidad entre sus rasgos componentes.
Esta mayor coherencia posmoderna se hace evidente por el carácter dominante del factor
individualismo que se alza como el conductor de los demás, partiendo por el jus personalismo,
siguiendo por el pragmatismo, el escepticismo y, finalmente, el globalismo, que le abre a todos estos
perfiles grandes espacios de realización. El único rasgo distante de los demás es el ecologismo, pues su
carácter categórico, casi dogmático, y su aplastante validez genérica, lo alejan de la preeminencia de lo
singular que caracteriza a los demás.
Por esta notable conformación de sus valores, no puede descartarse que el esquema
posmoderno se asiente definitivamente como paradigma de la civilización del presente milenio, en la
medida que retenga selectivamente algunos rasgos del modelo moderno, algunos de cuyos perfiles
podrán pervivir largamente, como el romanticismo relacionado con el jus personalismo; asimismo, el
nacionalismo, el civismo, y el politicismo pueden recibir el apoyo de un aterrizado pragmatismo.
Podría ocurrir que el crisolismo artificioso se allane a respetar un etnicismo auténtico, y que el
ecologismo pueda atemperar sus rígidos postulados, acercándose a un naturalismo pragmático de clara
connotación reconstituyente o sustitutiva antes que estrictamente conservacionista.
Nada impide que todo esto suceda pero también puede ocurrir que el posmodernismo pierda su
carácter iconoclasta, al tiempo que el modernismo recobre la confianza en sí mismo, supere sus
debilidades y se evite así que ambos prosigan en un rumbo de colisión.
----------------
II. Un Mundo Global.
Cabe ahora analizar cuán fuertes son los pilares de la posmodernidad, tales como el globalismo
y el crisolismo, con cuyo sostén se arremolinan los demás rasgos que le son propios.
Es evidente que la posmodernidad camina con pasos firmes. Las potencias dominantes,
árbitros de la contingencia mundial por razones de poder político, económico y cultural, aprovechan
esta circunstancia para imponer una atenuación de los poderes nacionales y así insuflar en esos
ámbitos sus propias concepciones políticas que, en aras de un redentora democracia de características
universales, transformen al nacionalismo (considerado ahora el ominoso sucesor del comunismo) en
un anacronismo peligroso e inaceptable. Logrado lo anterior, nada impedirá, según sus planteamientos,
la vigencia de los demás rasgos posmodernos, allanando así el camino que lleva a la más plena
felicidad, fundada en la prosperidad derivada de la eficiente actividad de miles de millones de
individuos, cuyo éxito les amerita consumir discrecionalmente bienes y servicios, alcanzando así el
clímax de su aspiración personal, que es la de todos ellos, ciudadanos del mundo que podrán vivir,
ocasional y selectivamente, en débiles Estados de acogida, como personas libres, disociadas de todo
vínculo y, por sobre todo, satisfechas.
La realidad interna de EE.UU. campeón del crisolismo dista mucho de servirle de apoyo. En el
caso de los latinos, que tanto le preocupan hoy día por su crecimiento vegetativo, los censan en cuanto
a razas en latinos-blancos 50%, latinos-negros 3% y latinos-otras razas 47%. ¿Qué significación
sociológica pueden tener estas razas tan sui géneris? Es que es aceptable actualmente el concepto de
raza, tan difícil de definir? ¿Cabe entonces vanagloriarse de ser el "crisol de razas", que no es sino un
"slogan" promocional para emigrantes? Por eso las verdaderas condiciones en que viven los
emigrantes en EE.UU. no es la de estar fundidos en una sola raza; en realidad los de origen europeo -
llamados caucásicos- como los italianos, irlandeses y polacos, por ejemplo, que pudieran asimilarse
más fácilmente a los linajes de los originales padres fundadores, todavía siguen unidos entre sí y con la
patria ancestral por lazos culturales que no son otros que el entramado nacional que pervive a lo largo
de las generaciones. Entonces, el factor de agrupamiento y unión, más que el de la raza es la afinidad
familiar en lo social y la impronta nacional en lo cultural.
8 1
De todo lo anterior resulta que más que hablar de razas, e incluso de etnias, hay que hablar de
naciones, quedando las etnias para aquellos sectores poblacionales que no han podido vincularse
cultural o genéticamente a su más próxima nación, por variadas razones de marginación cultural,
cívica o política. Es el caso de vascos, corsos, albanos, chechenos, armenios, gitanos, curdos, tamiles,
etc.
Por otra parte, aunque la raza tiene escasa sustentación científica, no ocurre lo mismo con el
racismo. Sus lamentables efectos políticos, no lo son sólo por la ignominiosa discriminación existente
en sociedades semibárbaras o culturalmente estancas que hay que educar -no perseguir- para
emanciparlas de esta lacra que las condena, sino por haberse constituído, a partir de las crueles
experiencias de la II Guerra Mundial, en moneda de curso forzoso en la mesa del juego político
internacional.
Si EE.UU. fuera en realidad un "crisol de razas" como se cree, tendría más apoyo externo para
su campaña de fuerza que busca imponer el crisolismo a como dé lugar, por ahora en el Medio Oriente
y los Balcanes. Pero como ha resultado ser una idea de difícil concreción, sin sustento sociológico
alguno, tales campañas apenas movilizan a algunos aliados renuentes a cooperar más allá de lo
exigido, provocando muchas veces sólo ruina y desolación frente a menguados resultados, casi
siempre comunicacionales, en el plano de la justicia internacional para delitos de genocidio, de guerra
y contra derechos humanos, en el seno de la cual juzga a todos con arbitraria dureza, pero rehúsa ser
juzgado. Algo similar ocurre con Rusia y la región caucásica.
Las otras ex potencias también se demuestran inviables como tales, al quedar muchas de ellas
marginadas en la puja por el señorío mundial luego del colapso político-económico de la URSS que
dejó el mundo político estructurado en un sistema unipolar y al mundo económico sometido al juego
de poderosas empresas transnacionales. La ONU se sumerge en un marasmo burocrático y busca
reorganizarse para hacerse más equilibrada. Las ONG, que representan a las fuerzas transnacionales
alientan nuevos valores que pretenden instalar como los rectores de un nuevo sistema internacional.
Otras fuerzas transnacionales instrumentales, de alta confrontación con los valores modernos,
adquieren carácter endémico del sistema y ponen en serios aprietos la vigencia del orden mundial. Tal
es el caso del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la fabricación de
armas de destrucción masiva, la guerrilla, la ecología profunda y otras, las cuales no ha sido posible
encauzar ni menos dominar. El Consejo de Seguridad, instrumento superior para proveer seguridad
internacional, ha sido mantenido aherrojado por los cinco grandes, que ya no son tales, por lo que muy
raramente logra dictar resoluciones contra el parecer de EE.UU. y, las más de las veces, todos sus
miembros deben aceptar sus puntos de vista o transar en textos ambiguos sin eficacia alguna.
Desde las profundidades del mar de pobres que conforman las grandes mayorías de marginados
del espectacular desarrollo de la economía, surgen como torbellinos inconexas reacciones, que se
mezclan con las no menos contrapuestas actitudes de los países poderosos, aterrorizados por su falta de
seguridad. Todo ello magnifica las situaciones, anticipando un creciente malestar que, ante las oscuras
perspectivas de los más débiles, se traduce en la bárbara aparición del superterrorismo, en casos como
S-11, M-11 y Osetia.
Frente al asimétrico manejo económico de la globalización, se alientan las asociaciones
multilaterales en cuyo seno se crean diálogos de sordos; por fuera de ellas surgen frentes de
resistencia, carteles de unos y boicots de otros, sin perjuicio de empeños académicos y diplomáticos,
pudiendo culminar todo en actos de represalia que lleguen a asumir rasgos extremos de marginación o
de apremio, que nos deja próximos al impredecible ámbito de la crisis de seguridad.
Los Estados-nación, el más firme y eficaz sistema para sustentar un mundo vivible, se
atemorizan ante el desdibujamiento político y falta de medios coactivos de su gran proyecto de
estabilidad y seguridad mundiales: la ONU y su Asamblea General; la apoyan en la medida de sus
escasos medios, dejando libre el campo para que los superpoderes dominantes desarrollen con el
pragmatismo que les caracteriza, su olímpica estrategia preventiva que le franquea la expedita
aplicación de sus políticas de intervención y de "imposición de la paz".
Los efectos del intríngulis modernidad-posmodernidad, tienen a mal traer al ámbito
internacional.
En la medida que la modernidad flaquee en sus valores más esenciales: civismo, politicismo,
nacionalismo, la marcha política de la civilización humana que determina los valores esenciales del
hombre en sociedad, podría entrar en un terreno poco conocido en el que todo puede suceder, desde el
éxito más rotundo a un fracaso irremediable.
9 1
La posmodernidad, con sus rasgos de escepticismo, pragmatismo e individualismo,
especialmente en los Estados de la periferia mundial, dada su lejanía, dispersión y renuencia política
que la caracteriza, aparece como distante de interesarse en resolver esta disyuntiva que ella misma, sin
mucha convicción, está planteando.
Un mundo global se eleva en el horizonte. Puede gestarse según el politicismo moderno o el
excepticismo posmoderno; según el nacionalismo maduro o el globalismo inexperto; el
romanticismo
altruista o el pragmatismo egoísta; el civismo protector o el individualismo disociador; el unionismo
flexible o el jus personalismo irrestricto.
Mucho depende del juicio político de los pueblos, aplicado según el criterio moderno, o bien,
de un albur o una genialidad resolutiva, al tenor de la visión posmoderna.
Por ahora, cada hecho que ocurra en la arena internacional será un indicio, valioso, pero como
tal, un mero elemento interpretable en la apreciación global que con sus propias luces mantiene el
mundo moderno sobre los rasgos que irán dando forma al posmoderno Mundo Global.
----------------
III. Las Instituciones Armadas.
En cuanto a las Instituciones castrenses, consideradas típicamente modernas, la posmodernidad
les plantea interrogantes y desafíos importantes.
Se da el caso que las FF..AA. han sido, en el marco del segundo milenio de nuestra civilización
occidental, uno de los elementos esenciales de la modernidad; sobre las hordas feroces de los bárbaros
que arrasaron la Europa romana, se fueron forjando las huestes de los señores feudales y de los grandes
reyes de los estados nacionales en formación, a los cuales dieron la seguridad exterior necesaria para
lograr la configuración territorial según los límites naturales de su entorno, la capacidad bélica para
incorporarlos con peso político suficiente en el campo internacional y la seguridad interior que
respaldara al fructífero orden interno que aseguró su integración política, económica y cultural,
logrando constituir y mantener un Estado-Nación en forma.
Las etapas de formación y consolidación del Estado-Nación tuvieron a las FF..AA. como
elementos claves para tales logros. En base a ellas fue posible constituir núcleos de combate capaces
de dar viabilidad y respetabilidad al proyecto de cada actor político internacional, proporcionando al
poder político nacional el apoyo de fuerza de combate indispensable en ese proceso inicial,
desarrollado en un mundo moderno que se estructuraba en Estados de diferente estatura políticoestratégica,
y de la cual dependía en gran medida sus posibilidades de inserción favorable en el ámbito
mundial.
Las guerras de la Independencia y las posteriores en defensa de mercados y territorios, fueron
hitos que no sólo consolidaron al Estado sino que fortalecieron a la Nación, que surgió potente y
cohesionada por la evidente participación de todos en tales esfuerzos colectivos en situaciones límite.
Superadas las etapas guerreras de consolidación nacional en Europa, y las de independencia en
América algo después, el mundo se organiza en términos de un imperialismo europeo territorial que
abarcó prácticamente a todo el planeta, impulsado por el comercio y la industria y asegurado por el
poder naval y por el despliegue de ejércitos coloniales.
El siglo XX presencia el incremento del poderío militar hasta límites que excedían toda
racionalidad política, porque no había objetivo político que pudiere requerir el despliegue de tanta
capacidad de violencia; ello da predominio a la pugna ideológica y a una acelerada descolonización de
los imperios, tras lo cual surge la ficción de nuevos Estados, la mayoría de ellos inviables como tales
en el escenario de su época y aún hoy día, por su falta de recursos adecuados, especialmente humanos,
y la ausencia clara de una Nación en forma que los sustente.
Mucho de este panorama, absolutamente anómalo desde la perspectiva de una sana
consolidación política de los Estados, es el que abona tantas predicciones de la declinación del EstadoNación,
las que llegan hasta señalar, proféticamente, su desaparición del esquema político
internacional , arrastrando con ello a las Fuerzas Armadas, que no tendrían razón de ser, al menos en
su principal rol actual, la defensa del Estado nacional.
A medida que el mundo ha ido evolucionando hacia estadios de mayor civilización, los
conflictos vecinales entre Estados periféricos de relativa potencialidad político-económica fueron
alejándose de soluciones de fuerza, lo que no significó descartar la vigencia de hipótesis de conflicto,
10 1
sino, por el contrario, una especial preocupación por ello, ya que podían surgir en cualquier momento,
por la precaria situación interna de Estados políticamente inestables o por la histórica intromisión en la
región de intereses hegemónicos que en su pragmática manipulación generaban roces que podían
escalar a su arbitrio hasta niveles de tensión, crisis o guerra, según fueran sus conveniencias.
Tal situación ha hecho madurar a las FF.AA. propias y del entorno limítrofe, no sólo en
términos de condiciones para el desarrollo material y el empleo del poder bélico, sino también en
cuanto a la comprensión de su rol insustituible en la mejor defensa de su respectiva integridad nacional
y en el debido resguardo ante todo tipo de amenazas a su soberanía nacional, conceptos que, si
bien
menguados en la perspectiva posmoderna, retienen todavía un no despreciable peso, propio de la
persistente esencia moderna de los Estados.
Así, los Estados-Nación, que por ahora reacondicionan sus músculos castrenses a través de las
fuerzas de paz, están orientándose hacia insólitos grados de confianza mutua con una proyección como
núcleos eficaces de control operativo de áreas cada vez más extensas, asegurando con ello a sus
correspondientes cúpulas políticas la capacidad de asumir el rol de conductores de agrupamientos
regionales de cierto peso internacional, que un emergente escenario de reequilibrio mundial les va a
requerir, si es que no lo ha hecho ya.
----------------
El rol de nuestras FF..AA. en el sostén de la República, tan importante en las etapas de
formación del Estado y de la correspondiente Nación que le diera sustentabilidad en el tiempo, está en
un statu quo sensible a la evolución del proceso de interpenetración de la modernidad y la
posmodernidad.
Hace ya algunos lustros, en el ámbito del predominio de la modernidad, la situación nacional
alcanzó límites de inestabilidad económica, social y política, realmente críticas y los actores políticos,
de gobierno y oposición, neutralizados por distorsiones propias de un deterioro imperceptible pero
sostenido de su capacidad y libertad de acción para cumplir su rol, dieron margen al surgimiento de
una crisis que, ida ya de sus manos, la dejaron entregada a la capacidad de reacción de las FF.AA. que
actuaron ante una situación que amenazaba gravemente la supervivencia del Estado.
Tal situación, que comprometió a fondo a las FF.AA. y de Orden, requirió adecuar sus
capacidades y funciones a tamaña exigencia, por supuesto que, en la medida de lo posible. Tras un
prolongado esfuerzo, la viabilidad del país quedó más que restablecida, pues las estructuras de las
fuerzas vivas surgieron potenciadas de la crisis, y así el país reanudó su marcha con una mezcla de
solidez económica, agilidad administrativa y débil ejercitación política, pero con los lineamientos
adecuados para superar las complejidades de dicha situación, sustentados mayormente eso si, en una
mentalidad moderna, cuya vigencia pueda todavía, quizás, ser aceptada, pero cuya solidez está,
indudablemente, erosionada.
La superación de la disfunción de grado del sistema político nacional por la virtual bipolaridad
imperante, ha redundado en una estructura que mantiene relativamente estable su equilibrio dinámico,
facilitando la gobernabilidad, lo que atenúa fuertemente los roles de las entidades garantistas de la
institucionalidad.
Es así como actualmente, dados los cambios que la posmodernidad ha provocado en las
orientaciones de la clase política, las FF.AA. sólo asisten potencial y concurrentemente a dicho
cometido y, claro está, por simple presencia, pues el espíritu cívico ha evolucionado hacia una plena
normalidad en el ejercicio de los derechos políticos, en particular de los electorales, a los cuales
acceden todos los ciudadanos, incluidos por supuesto los miembros de las FF.AA. y de Orden que,
individualmente considerados, pertenecen a la sociedad civil, como cualquier otro chileno, aun cuando
su Institución, por ser parte del Estado, pertenezca a la sociedad política.
En su capacidad bélica han adquirido capacidades propias de los nuevos tiempos y hoy son
Instituciones que, fieles a su profesionalismo tradicional, se han colocado al nivel de las mejores de sus
congéneres regionales, con las cuales, en una gestión de histórico acercamiento tan audaz como el del
campo económico, mantienen lazos de ejercitación operativa que las potencian mutuamente,
satisfaciendo de paso los requerimientos propios de la política exterior nacional.
Por su parte, la disfunción de naturaleza provocada por la penetración posmoderna, repercute
en los valores que regulan la interrelación de los actores, lo que incide en las normativas y
modalidades de empleo del poder bélico, planteándose variadas opciones que van desde mantener
11 1
INSTITUCIONES castrenses, de carácter vocacional, con facultades formativas y plena capacidad
estratégica, sin descartar integrar eventualmente mandos conjuntos o combinados, hasta SERVICIOS
armados, profesionales, de índole ocupacional, que contribuyen con sus medios a la formación de
fuerzas operativas necesariamente conjuntas y crecientemente combinadas.
Así se perfilan para los Cuerpos Armados las “Encrucijadas de la Modernidad”.
* * *
__________________________________________________________________________________
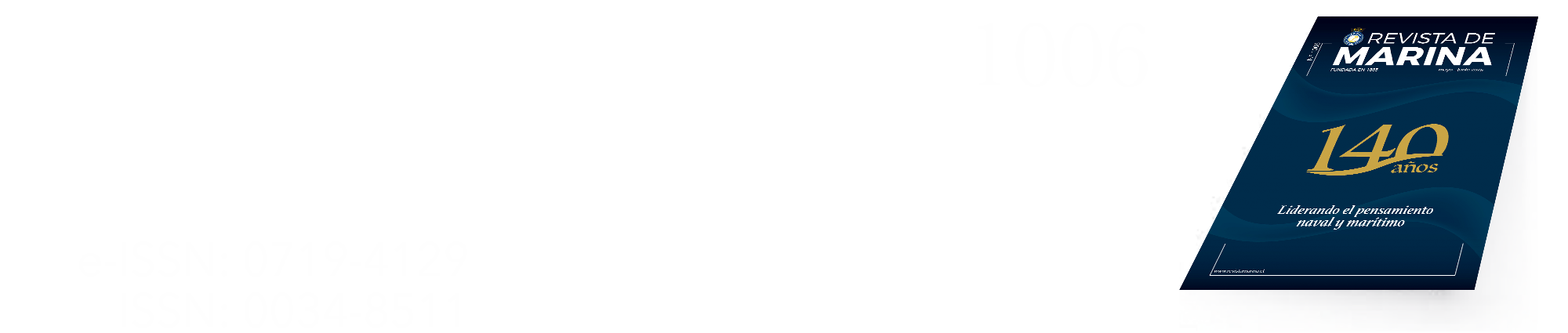

Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-