- Fecha de publicación: 01/06/2002.
Visto 76 veces.
CHILE Y LA SEGURIDAD HUMANA
La importancia de la red informal.
Mª. Francisca Möller Undurraga *
Introducción.
En los últimos años se han producido profundos cambios en diversos campos,
especialmente en el político, social, cultural, tecnológico, militar y económico, los que también han
afectado al Derecho Internacional. Nuestra era está marcada por el término de la Guerra Fría y la
caída de la Unión Soviética, lo que ha traído como consecuencia el nacimiento de nuevos estados,
el desmoronamiento de otros y la reaparición de antiguos conflictos étnicos, raciales y religiosos de
gran violencia y el surgimiento de Estados Unidos como la única superpotencia mundial.
Por otra parte, la globalización ha permitido el debilitamiento de barreras comerciales, el
desarrollo de las comunicaciones, avances inimaginables en la tecnología, una gran movilidad de
personas y capitales y la creación de importantes corporaciones multinacionales que cada día
adquieren una mayor relevancia en el ámbito de las relaciones internacionales. Todo ello ha
permeabilizado las fronteras de los Estados y ha hecho a las economías del mundo muy
interdependientes, con las ventajas y desventajas que ello acarrea, pues hoy día los problemas
que ocurren en un país determinado afectan, no sólo a sus vecinos sino que también al resto de
los países. Si bien es cierto, ella aporta enormes beneficios y oportunidades, también tiene efectos
negativos y, lamentablemente, sus beneficios aún están concentrados en pocos países, creando
falsas expectativas, rivalidades, tensiones y divisiones en los demás. Se ha agudizado la pobreza
en diversas regiones del planeta, sumado a que existen en otras problemas medioambientales
serios, sequías, inundaciones, degradación de los suelos y sobreexplotación de recursos naturales.
Se ha polarizado en cierta forma la visión del mundo entre quienes apoyan la globalización y ven
en ella la posibilidad de aprovechar sus oportunidades y quienes por el contrario, se oponen, ya
sea porque están todavía muy lejos de lograr un nivel de desarrollo que les permita acceder a sus
beneficios o bien, porque consideran a la globalización responsable de la relativización de los
valores; la pérdida de cierta identidad nacional y el debilitamiento del principio de soberanía de los
estados. Así han aparecido grupos antiglobalización e inclusos grupos fundamentalistas religiosos
que ven a Occidente y especialmente a Estados Unidos, como responsable de los males que les
aquejan.
Hasta hace pocos años las principales amenazas a la paz y seguridad internacionales
provenían de conflictos entre estados y, particularmente durante la Guerra Fría, de una posible
confrontación entre las dos superpotencias mundiales. Hoy día, la amenaza de un conflicto entre
estados aún tiene vigencia, pero de acuerdo a los expertos, no se ve, por lo menos en el corto y
mediano plazo, una posibilidad de guerra global o a gran escala, aunque sí existen altas
probabilidades de que continúen las crisis regionales, como la del Medio Oriente. Muchas de estas
crisis son intraestatales, las que en ocasiones se producen debido a la falta de capacidad de sus
autoridades para gobernar y mantener la estabilidad al interior del estado, o bien por conflictos
étnicos, religiosos o de otro tipo de larga data, como los que vemos continuamente en diarios y en
la televisión, los que traen inestabilidad, guerras civiles, desórdenes sociales, violaciones
sistemáticas de los derechos humanos, migraciones masivas y tensiones fronterizas. Estos efectos
desestabilizadores no sólo afectan al estado en el cual ocurren, sino que también pueden tener
repercusiones negativas en una región, ya sea por migraciones de refugiados u otros desastres
humanitarios, e incluso en todo el sistema internacional. ¡Ejemplos hemos tenido muchos en los
últimos años!.
También en nuestro mundo existe otro tipo de amenazas, que no son planeadas u
organizadas por un estado o al menos abiertamente, como la proliferación de organizaciones
criminales internacionales; la piratería; los ataques informáticos; el tráfico de armas ligeras; el
narcotráfico y el terrorismo, todos estos fenómenos son considerados internacionales o
transnacionales por cuanto traspasan las fronteras de los estados. Otra de las graves amenazas
del mundo de hoy la representan ciertas enfermedades como el VIH/SIDA, que se han propagado
por el mundo.
De otra parte, han aparecido en el contexto internacional otros actores que han adquirido
relevancia internacional, el estado ha dejado de ser el único sujeto internacional, aún cuando sigue
siendo el actor principal. Hoy día son también importantes actores no estatales como las
organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y la persona humana,
especialmente en lo que respecta a la protección internacional de los derechos humanos.
1 Hay
quienes incluso han postulado, especialmente durante los años setenta y ochenta, que el estado
iría perdiendo su importancia ante el surgimiento de las organizaciones internacionales, las no
gubernamentales y las corporaciones multinacionales. Sin embargo, ello no ha ocurrido y por el
contrario se ha observado que la caída de algunos estados ha sido precisamente por su falta de
capacidad de solucionar los problemas de su población y en definitiva de gobernar.
En el panorama internacional que hemos bosquejado brevemente, no podemos dejar de
mencionar los atentados ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, los cuales
para algunos, son de tal trascendencia que estiman que el mundo cambió violentamente desde
entonces, afirmación que en todo caso parece exagerada. No obstante, es importante constatar
que existe a nivel internacional una sensación de vulnerabilidad y de inseguridad. Ya nadie se
siente seguro como antes; es más, la nación más poderosa del planeta se siente vulnerable, frente
a las nuevas amenazas que enfrenta el siglo XXI. ¡No basta con tener las armas más potentes y
complejas del mundo para combatirlas! Lo anterior trae consecuencias no sólo en el campo militar,
sino que en todo el sistema internacional. Surgen entonces una serie de interrogantes ¿Sigue
vigente el sistema internacional creado en la Carta de la Organización delas Naciones Unidas?
¿Ha cumplido Naciones Unidas con las expectativas de quienes la crearon en 1945? ¿Siguen
vigentes los postulados de la Carta de las Naciones Unidas basados en la solución pacífica de las
controversias y en la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza? ¿Ha cumplido el Consejo de
Seguridad con su papel fundamental de mantener la paz y seguridad internacionales? ¿Es la
Organización de Naciones Unidas una organización eficiente para enfrentar los problemas y
amenazas del siglo XXI? ¿Cómo se deben enfrentar estas amenazas? ¿ Son válidos los esquemas
de seguridad establecidos durante la guerra fría? ¿ Cuál es el papel de las fuerzas armadas en
este nuevo escenario? ¡En fin, son muchas las interrogantes que se plantean frente al futuro!
La seguridad humana.
Ante todas estas interrogantes, se formula un cuestionamiento al concepto de seguridad
basado en la seguridad nacional y en la defensa de las fronteras y del territorio del Estado. Se
plantea entonces, la necesidad de ampliar el concepto de seguridad a fin de que incluya aspectos
tales como la protección de los derechos humanos, las migraciones forzadas, la situación de las
personas desplazadas de sus países de origen y los refugiados de las guerras, el deterioro del
medio ambiente, el narcotráfico y el terrorismo internacional. Existe un cierto consenso de que la
seguridad basada exclusivamente en el poder militar ya no es suficiente para hacer frente a las
amenazas que hemos mencionado en los párrafos anteriores. La visión del mundo desde una
perspectiva Estado-céntrica ha ido variando hacia una visión que pone su énfasis en las personas.
Así nace en la década de los años 90 el concepto de seguridad humana, que pretende
ampliar el concepto tradicional de seguridad. Si bien es cierto se trata de un concepto en desarrollo
que aún no tiene límites claros, ha ido adquiriendo importancia no sólo en el campo académico,
sino también diplomático, en los organismos internacionales y no gubernamentales, como
asimismo a nivel nacional.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe sobre
Desarrollo Humano, en 1993, se refiere a los nuevos conceptos sobre seguridad humana donde
destaca que durante largo tiempo la seguridad ha sido equiparada a la protección frente a las
amenazas a las fronteras de un país, pero que hoy día las personas están preocupadas de la
seguridad en el empleo, en la salud, el medio ambiente y que en tal sentido es importante
garantizar la seguridad de los seres humanos.
2 Por su parte, Canadá, uno de los estados que ha
desarrollado este nuevo concepto, sostiene que la seguridad humana responde a nuevas
realidades mundiales y que tiene por objeto hacer que las personas puedan vivir libres de temor.
Para lograr este objetivo será necesario construir una sociedad donde el respeto de las normas
humanitarias universales y la primacía del derecho protejan a todos los seres humanos; donde
aquellos que violen las normas y las leyes deban responder por sus actos; y donde las
instituciones internacionales, regionales y bilaterales tengan los medios necesarios para
defenderlas y hacerlas respetar. Significa en definitiva, seres humanos libres de graves amenazas
a los derechos humanos, la seguridad o la vida de las personas. Sus prioridades son la protección
de los civiles; apoyo a las operaciones de paz y a la capacidad de las Naciones Unidas; búsqueda
de soluciones a los problemas difíciles y cada vez más complejos, que susciten el despliegue de
personal calificado, incluido el canadiense, en el marco de estas misiones; poner énfasis en la
prevención de conflictos y desarrollar la aptitud de la comunidad internacional para prevenirlos y
resolverlos; crear capacidades de gestión no violenta de las desavenencias; la gobernabilidad
3 y
responsabilidad; favorecer una mayor responsabilidad de las instituciones públicas y privadas en lo
que respecta a las normas establecidas de democracia y derechos humanos; la seguridad pública:
y en tal sentido crear la competencia, los recursos e instrumentos internacionales para
contrarrestar la amenaza del aumento de las actividades delictivas transnacionales.
4
En 1998, Canadá y Noruega suscriben la Declaración de Lysoen en la que sus Cancilleres
acuerdan establecer un marco de consultas y de acciones relacionadas con la seguridad humana.
Consideran en la agenda de seguridad humana los siguientes temas: Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario, Minas Antipersonales, Corte Penal Internacional, Niños
Soldados, Trabajo Infantil y Armas Pequeñas y Ligeras.
Por su parte, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura), dentro del Departamento para la Paz, los Derechos Humanos, la Democracia
y la Tolerancia, en 1999 crea una nueva unidad denominada “Unidad para la paz y las nuevas
dimensiones de la seguridad”,
5 la que tiene entre otros objetivos: promover un nuevo enfoque de la
seguridad, en estrecha cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, los
organismos intergubernamentales regionales y subregionales competentes, así como los
interlocutores tradicionales y nuevos de la Organización, entre ellos los institutos de la paz,
defensa y estudios estratégicos y los representantes de las fuerzas armadas, la seguridad y la
policía.
La Red Informal sobre Seguridad Humana.
Posteriormente, los Cancilleres de Canadá y Noruega deciden invitar a los Ministros de
Relaciones Exteriores de Austria, Chile, Eslovenia, Holanda, Irlanda, Jordania, Suiza, Sudáfrica y
Tailandia, para establecer una asociación informal destinada a promover la seguridad humana,
crear y mantener un diálogo con organizaciones internacionales y no gubernamentales con
conocimiento en asuntos relacionados con la seguridad humana. Se forma así una Red Informal de
Seguridad Humana
6 compuesta por los siguientes países: Austria, Canadá, Chile, Eslovenia,
Grecia, Irlanda, Jordania, Noruega, Países Bajos, Suiza, Tailandia, Sudáfrica y Mali. Los países
actúan representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores y a las reuniones de trabajo, han
invitado a representantes de Naciones Unidas y académicos. La red de seguridad humana es una
asociación informal y flexible cuyo propósito es promover el concepto de seguridad centrado en las
personas. A la fecha se han llevado a cabo tres reuniones ministeriales en Lysoen, Noruega en
1999; en Lucerna, Suiza, 2000 y en Petra, Jordania, 2001. Chile será sede en el presente año.
En la primera reunión realizada en Lysoen, en 1999, los países analizan el concepto de
seguridad humana, sus alcances y las temáticas que la componen. En su informe se señala que
seguridad humana significa seres libres de graves amenazas a los derechos humanos, la
seguridad o la vida de las personas; la seguridad humana se ha transformado en una nueva forma
de medición de la seguridad global y que existe una nueva agenda de acción global. Consideran
que los términos seguridad y desarrollo están relacionados, pues uno pretende desterrar el terror y
el otro la necesidad. En dicha reunión se establecen tres principios fundamentales para construir la
seguridad humana: Compromiso con los derechos humanos y el Derecho Internacional
Humanitario; las organizaciones internacionales creadas por los Estados, especialmente la ONU,
para construir un ordenamiento mundial justo y pacífico, deben servir a las necesidades de las
personas; promover el desarrollo humano sustentable, a través de la mitigación de la extrema
pobreza, brindándoles los servicios básicos esenciales a todos, centrado en las personas. Se
reconoce en el documento que si bien es cierto el objetivo de mejorar la seguridad de las personas
es ampliamente compartido, las amenazas a la seguridad humana varían según la región del
mundo de que se trata. Por ello es necesario establecer un marco flexible y acciones concretas
para promoverla. En la Agenda para la seguridad humana identifican los siguientes temas
prioritarios: con respecto a las minas antipersonales es necesario prohibir el empleo y promover su
extracción; coordinar los esfuerzos para controlar la multiplicación de armas livianas; identificar las
necesidades específicas de los niños en los conflictos armados; fortalecer la implementación y
adhesión al Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos; buscar la rápida ratificación
e implementación del Estatuto de Roma para establecer la Corte Penal Internacional; fortalecer la
cooperación en la lucha contra la explotación de los niños; proteger al personal humanitario a
través de la promoción de una convención de la ONU sobre la materia; fortalecer la capacidad de
la ONU y de organismos regionales para desarrollar estrategias de cooperación en la prevención
de conflictos; trabajar en conjunto para desarrollar un marco dentro del sistema de la ONU para
combatir el crimen organizado transnacional, en particular con la negociación de la Convención de
la ONU contra la delincuencia organizada internacional y sus protocolos.
En la segunda reunión, celebrada en Lucerna, se reafirma el compromiso de fortalecer la
seguridad humana y se reconoce la necesidad de trabajar con las organizaciones no
gubernamentales para lograr este objetivo. Se tratan fundamentalmente los aspectos relativos a las
armas pequeñas y livianas y el papel de los actores no estatales en la seguridad humana. Se
agrega a la agenda el tema de educación en derechos humanos, dentro del decenio de la ONU
para la educación en la esfera de los derechos humanos y, además, el concepto de “corporate
citinzenship”, es decir la forma en que las empresas transnacionales y multinacionales pueden
contribuir a la seguridad humana. Se destaca también, la publicación del informe del Secretario
General de la ONU, denominado “The role of the UN in the 21 Century”, cuyo desafío para este
siglo es: “put people at the centre of all we do” (“Poner a las personas en el centro de todo lo que
hacemos)”.
7
En la tercera reunión ministerial de Petra, celebrada entre el 11 y 12 de mayo de 2001, se
analizaron temas relacionados con el desarrollo y la seguridad humana; la solución y prevención
de conflictos; la necesidad de fortalecer las misiones de paz de la ONU; y la inseguridad de los
niños debido a las situaciones de violencia. Por otra parte, se adiciona a la agenda, el tema del
SIDA. Chile ha participado en las tres reuniones y, en la última de ellas, reconoce la importancia de
continuar enfocando la atención en los nexos y oportunidades existentes entre la seguridad
humana y el desarrollo humano y en la necesidad de definir en forma más estrecha el concepto de
seguridad humana. Nuestro país ha propuesto los siguientes temas, en su afán de seguir
avanzando en la delimitación del concepto: Proyecto de Indice de Seguridad Humana; Estudio de
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario desde la Perspectiva de la
Seguridad Humana y la Seguridad Pública e Inseguridad Pública en las grandes Ciudades.
La seguridad humana y el estado.
Si bien es cierto el concepto no está aún definido, el eje central, como su nombre lo indica
está en la persona humana, se pretende lograr un mundo más humano donde las personas
puedan vivir sin temor, con seguridad y dignidad, sin temor a fin de poder desarrollarse
plenamente. Un concepto amplio de seguridad necesariamente debe comprender a las personas y
a los estados, por ello va desde la seguridad humana pasando por la estatal para llegar a la
internacional o global. La seguridad humana no puede ni debe reemplazar a la seguridad nacional,
sino que por el contrario ambas son complementarias.
Uno de los aspectos más importantes en el debate de la seguridad humana es el relativo a
los efectos en el principio de soberanía de los estados y el de no intervención en los asuntos
internos de otro estado. La seguridad humana entendida como complementaria de la seguridad
nacional pretende dar un mayor énfasis a la prevención de los conflictos, al apoyo a los estados
débiles o fallidos a fin de que puedan solucionar sus dificultades y desarrollar adecuadamente sus
instituciones democráticas. Es decir, propende al fortalecimiento del estado, por cuanto se ha
observado que cuando falla el estado en sus obligaciones y responsabilidades esenciales se
producen los peores atentados a la seguridad humana. El enfoque de la seguridad humana busca
que tanto los estados como los organismos internacionales, no gubernamentales y las
organizaciones civiles pongan un mayor énfasis en aquellos temas que afectan a las personas en
su vida diaria como son el terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico, los derechos humanos, el
Derecho Internacional Humanitario, entre otros.
En general, no se deben afectar ni la soberanía estatal ni el principio de no intervención en
los asuntos internos de un estado. Ambos principios siguen siendo principios fundamentales del
Derecho Internacional. En efecto, el estado tiene derechos inherentes a su soberanía, pero
también tiene obligaciones, no sólo frente a sus habitantes, sino que también frente a la
Comunidad Internacional y en tal sentido, es responsable de otorgar seguridad y bienestar a sus
habitantes. Si el estado deja de cumplir su obligación esencial de proteger los derechos humanos
de sus habitantes y se cometen graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la
comunidad internacional no puede permanecer como un simple expectador y en situaciones
extremas debe intervenir, sólo con fines humanitarios,
8 pero siempre que ello no sea decidido
unilateralmente por un estado, sino que autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Es decir, deben regularse internacionalmente los casos en que ella procede, por cuanto
tiempo, en que circunstancias y quienes deben actuar.
9
El papel de las fuerzas armadas y la seguridad humana.
Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el papel de las fuerzas armadas y la seguridad
humana? Existen dos tendencias extremas para analizar el tema. Por una parte hay quienes
estiman que es necesaria una excesiva securitización o militarización de la seguridad, para lo cual
proponen ampliar hacia el campo militar temas tales como la lucha contra el narcotráfico, la
delincuencia, el terrorismo, que habitualmente eran consideradas eminentemente policiales. Otros,
por el contrario, creen que hoy día debe producirse una desecuritización, limitando al máximo las
capacidades militares, los presupuestos militares y recomiendan traspasar a otros entes de la
sociedad competencias que eran netamente militares. En efecto, el riesgo de la militarización,
consiste en suponer que todos los problemas de la seguridad son de carácter militar, lo que ha sido
sobrepasado por los acontecimientos cotidianos. Por ejemplo, la protección del medio ambiente es
un tema que puede afectar a la seguridad humana, pero ello no significa que deba ser considerado
como de carácter militar. Por otra parte, tampoco es aconsejable la desecuritización, que en su
afán de restar poder e importancia al papel de las fuerzas armadas descuide los problemas reales
de seguridad, de competencia militar.
Frente a estas dos posturas extremas, la pregunta que surge es si la protección alas
personas es parte de la misión tradicional de las fuerzas militares y si deberían las fuerzas
armadas regulares ser empleadas en misiones de seguridad humana o bien deberían existir
fuerzas distintas para tales fines, por cuanto los objetivos que se persiguen son distintos. Sin
embargo, es un hecho que en la solución de la mayoría de los conflictos actuales se requiere la
colaboración de militares y civiles, lo que no siempre es fácil, pues habitualmente tienen funciones
y objetivos distintos y ello supone que para enfrentar las nuevas amenazas deben aprender a
trabajar juntos, desde sus distintas perspectivas. Es necesaria la experiencia militar especialmente
en los campos de la estrategia, organización, logística e inteligencia, pero al mismo tiempo se
requiere la experiencia de las organizaciones civiles en la solución de conflictos, asistencia
humanitaria, etc. Si lo que se pretende es avanzar en la construcción de la paz, deben actuar los
militares a fin de restablecer la paz, pero corresponde a los diplomáticos y a las organizaciones
civiles llevar a cabo aquellas actividades que permitan desarrollar las instituciones nacionales a fin
de que la paz perdure y se consolide. Todo ello requiere de entrenamiento y capacitación.
La principal función de las fuerzas armadas modernas continúa siendo la protección y
defensa de su territorio. Su sola presencia y su efectividad en caso de un conflicto armado actúa
como disuasión frente a posibles amenazas. En los últimos tiempos, ha sido importante la
experiencia que se ha adquirido en la prevención de conflictos; en la construcción de confianzas
mutuas y monitoreo de la paz. Quienes participan en estas acciones, sean civiles o militares,
requieren un entrenamiento especial, no sólo a nivel nacional, sino que también internacional pues
deben ser capaces de trabajar en forma coordinada y eficiente con otras fuerzas internacionales,
de allí la importancia de la interoperabilidad. En conclusión, las tareas que enfrentan las fuerzas
armadas hoy día son más complejas, deben asumir nuevos desafíos, quizás deban utilizar
diferentes técnicas y entrenamiento, pero en ningún caso ellas suponen un cambio trascendental
de sus funciones habituales.
Chile y la Red Informal sobre Seguridad Humana.
Chile está inserto en el mundo y a pesar de nuestra ubicación geográfica, pretende estar
en el grupo de países que han sido capaces de aprovechar los beneficios de la globalización, pero
al mismo tiempo está consciente de sus responsabilidades como parte de la Comunidad
Internacional. La Ministra de Relaciones Exteriores chilena se refiere a esta obligación fundamental
respecto a la preocupación por las personas cuando dice: “…nuestra “común humanidad” nos
impone ciertas obligaciones, y la principal es trabajar por la protección de la vida de nuestro
semejante que está por perderla, independientemente de donde se desenvuelva, del grado de
desarrollo que tenga la nación y del grado de relaciones externas de ésta o de las posibilidades de
mercado que ofrezca”.
10
Nuestro país, como parte de la Red Informal de Seguridad Humana, se ha comprometido a
difundir sus principios, tanto en el plano nacional como regional e internacional. Ello se traduce en
un compromiso con los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el apoyo al
fortalecimiento de la ONU y de las organizaciones regionales de defensa en definitiva, en todo
aquello que signifique la construcción de un ordenamiento más justo y pacífico.
Por otra parte, tiene la oportunidad de influir con sus opiniones, de manera que la
seguridad humana sea efectivamente complementaria de la seguridad nacional. Igualmente puede
apoyar aquellas iniciativas que procuren fortalecer el papel de Naciones Unidas, especialmente en
el tema de la intervención humanitaria, a fin de que sólo sea utilizada en forma excepcional en
aquellas situaciones humanitaria extremas, de tal manera que no se transforme en el mecanismo
que entierre el principio de no intervención en los asuntos internos de un estado que tanto esfuerzo
costó a nuestro continente americano consolidar, frente a las constantes intervenciones de las
grandes potencias.
Reflexiones finales.
El Estado sigue siendo el actor principal en el concierto internacional, pero han surgido
otros sujetos que también son importantes, entre los cuales se pueden destacar las organizaciones
internacionales y la persona humana, especialmente en lo que se refiere a la protección
internacional de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario,
durante los conflictos armados, sean internacionales o no. La visión exclusivamente Estado-
céntrica ha ido variando hacia una visión que pone énfasis en las personas.
Existe consenso en que el concepto de seguridad, basado exclusivamente en la seguridad
nacional y en la defensa del territorio, ya no es suficiente para hacer frente a las nuevas amenazas
del siglo XXI. La seguridad ha dejado de ser un problema exclusivamente militar, deben cooperar
todos los actores sociales, incluyendo a las organizaciones civiles. Por ello el concepto debe
ampliarse, desde un énfasis exclusivo en la seguridad nacional a una mayor preocupación por la
seguridad de las personas, pues cada día se observa con mayor claridad un nexo entre la
seguridad de las personas, la seguridad nacional y la seguridad internacional. La seguridad
humana no reemplaza a la seguridad nacional, sino que la complementa.
La seguridad humana, es un nuevo concepto, en transición, con límites aún no definidos,
cuyo objetivo es lograr un mundo más humano donde las personas puedan vivir con seguridad y
dignidad y sin temor, a fin de que puedan desarrollarse plenamente, es decir seres libres de graves
amenazas a los derechos humanos, la seguridad o la vida de las personas. La búsqueda de la paz
global pasa por la seguridad de las personas. Se asocia a la capacidad de prevenir, actuar y
reaccionar frente a las emergencias humanas; la capacidad de protección de la vida y la seguridad
de la gente.
La soberanía estatal sigue siendo un principio fundamental del Derecho Internacional, al
igual que el principio de no intervención en los asuntos internos de otro estado. Sin embargo, en
aquellos casos en que el estado no cumple con su responsabilidad fundamental de dar protección
y seguridad a sus habitantes y se cometen graves y sistemáticas violaciones a los derechos
humanos, la comunidad internacional no puede permanecer como un simple expectador; en casos
extremos, procede la intervención, siempre que ello no sea decidido unilateralmente por un estado,
sino que autorizada por Naciones Unidas. Es decir, deben regularse internacionalmente los casos
en que ella procede, por cuanto tiempo, en que circunstancias y quienes deben actuar.
El fortalecimiento del estado y las instituciones democráticas, es también un objetivo de la
seguridad humana por cuanto se ha observado que en aquellos estados débiles o
desestructurados o bien en las tiranías, se cometen las peores violaciones de derechos humanos y
por consiguiente los peores atentados a la seguridad humana.
Junto al fortalecimiento del estado, quienes apoyan el concepto de la seguridad humana,
consideran esencial el fortalecimiento de la Organización de Naciones Unidas y especialmente de
su Consejo de Seguridad a fin de que realmente cumpla con su misión fundamental de
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
La delimitación del concepto de seguridad humana y la determinación de los temas
relativos a la seguridad, es una decisión política que entre otros aspectos plantea el problema de
su excesiva securitización o desecuritización. Ambos extremos son negativos y por ello debe
buscarse el equilibrio entre ambas posiciones.
En lo que respecta al papel de las fuerzas armadas y el concepto de seguridad humana, su
principal función sigue siendo la protección y defensa del territorio. Sin embargo, como los estados
están insertos en la comunidad internacional y en un sistema internacional de seguridad, al definir
sus necesidades de seguridad nacional, también deben tener en cuenta los requerimientos de los
terceros estados y de la Comunidad internacional.
En un mundo globalizado ellas se han visto enfrentadas a nuevas funciones que van desde
participación en acciones de intervención militar y humanitaria, apoyo a la población civil,
construcción de confianzas mutuas, propias del proceso de diplomacia preventiva y de prevención
de conflictos. Han cumplido funciones de árbitros, educadores, colaboradores en la restauración de
las condiciones normales de vida. Han apoyado a las autoridades civiles ante desastres naturales;
en la construcción de infraestructuras; abastecimiento de agua; distribución de alimentos;
monitoreo de elecciones; además de sus funciones tradicionales. Todo ello implica en definitiva
nuevas tareas y desafíos, pero no un cambio sustancial en las obligaciones habituales.
La Red Informal de Seguridad Humana es importante por cuanto permite a los Estados
participantes la discusión e intercambio de opiniones sobre los temas ya señalados y colocarlos en
la Agenda internacional, a pesar de que ellos pueden no ser relevantes para las grandes potencias.
Chile, como miembro de ella, se ha comprometido a difundir sus principios, tanto en el plano
nacional como regional e internacional.
Ello se traduce en un compromiso con los derechos humanos, el Derecho Internacional
Humanitario, el apoyo al fortalecimiento de la ONU y de las organizaciones regionales de defensa.
En definitiva, en todo aquello que signifique la construcción de un ordenamiento más justo y
pacífico. Debe cooperar en que el concepto de la seguridad humana sea definido y delimitado
adecuadamente; en que se proteja la soberanía de los estados y el principio de no intervención en
los asuntos internos de otros estados, pero teniendo en cuenta la responsabilidad de los estados
de proteger a sus habitantes, de manera que la intervención sea sólo un recurso extremo,
debidamente regulado por Naciones Unidas y no el certificado de defunción del principio de no
intervención, que tanto esfuerzo costó consolidar a los estados latinoamericanos.
* Abogado. Profesora de Derecho Internacional en la Academia de Guerra Naval y en la Universidad Adolfo Ibáñez, e Investigadora del
Centro de Estudios Estratégicos de la Armada.
1. Las violaciones graves al Derecho Internacional, aquellas que se caracterizan por su crueldad y menosprecio por la vida humana, son
consideradas hoy día crímenes internacionales. La prohibición de los actos de agresión, el genocidio y las reglas relativas a los
derechos humanos fundamentales representan obligaciones de los estados hacia la comunidad internacional en su conjunto. La Corte
Internacional de Justicia a propósito del caso Barcelona Traction sostuvo que: “La prohibición de los actos de agresión, de genocidio, y
los principios y las reglas relativas a los derechos humanos de la persona humana representan obligaciones de los estados hacia la
comunidad internacional en su conjunto u obligaciones erga omnes y que constituyen en realidad obligaciones derivadas del jus cogens
(CJI, 1970, p. 31). Jus cogens: es una norma imperativa del Derecho Internacional aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de estados en su conjunto, como norma que no admite otra en contrario y que sólo puede ser reemplazada por otra norma
de igual valor. (Artículo 53 de la Convención de Viena de los Tratados).
2. “El concepto de seguridad debe pasar desde un énfasis exclusivo en la seguridad nacional a un énfasis mucho mayor en la seguridad
de la gente, desde la seguridad por medio de las armas a la seguridad por medio del desarrollo humano, desde la seguridad territorial a
la seguridad alimenticia, laboral y medio ambiental”. (PNUD Informe de 1993 sobre Desarrollo Humano).
3. La política exterior de Canadá define cinco prioridades destinadas a promover la seguridad humana: “1) la protección de los civiles:
forjar la voluntad de la comunidad internacional y consolidar las normas y la capacidad a fin de reducir el costo humano de los conflictos
armados; 2) operaciones de paz: aumentar la capacidad de las Naciones Unidas y encontrar soluciones a los problemas difíciles y cada
vez más complejos, que suscitan el despliegue de personal calificado, incluido el canadiense, en el marco de estas misiones; 3)
prevención de los conflictos: desarrollar la aptitud de la comunidad internacional para prevenir o resolver los conflictos y crear
capacidades locales de gestión no violenta de las desavenencias; 4) gobernanza y responsabilidad: favorecer una mayor
responsabilización de las instituciones públicas y privadas en lo que respecta a las normas establecidas de democracia y derechos
humanos; 5) seguridad pública: crear la competencia, los recursos e instrumentos internacionales para contrarrestar la amenaza que
crea el aumento de las actividades delictivas transnacionales.(Publicación identificada en la nota siguiente, página 3).
4. Liberados del Temor, La Política Exterior de Canadá y la Seguridad Humana, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Comercio Internacional, impreso en Canadá. Uno de los fundamentos de la política exterior de Canadá es que el concepto de paz y de
seguridad, sea nacional, regional o mundial, tiene sentido sólo si está anclado en la seguridad del individuo. En la introducción de esta
publicación se cita a Vaclav Havel: “la soberanía del pueblo, de la región, de la nación, del estado…sólo tiene sentido si deriva de la
única y verdadera soberanía, la del ser humano”.
5. El Departamento para la Paz, los Derechos Humanos, la Democracia y la Tolerancia de UNESCO, tiene como principal objetivo
promover, básicamente mediante la información, formación e investigación: una mejor comprensión y una mayor protección de los
derechos humanos; la elaboración de nuevos enfoques en materia de seguridad, así como de prevención y resolución de los conflictos
a través de medios no violentos; la sensibilización del público y la acción preventiva para luchar contra la discriminación (especialmente
la de las mujeres), el racismo, la intolerancia y la violencia; la consolidación de los procesos democráticos. Unidad para la Paz y las
Nuevas Dimensiones de la Seguridad, Departamento para la Paz, los Derechos Humanos, la Democracia y la Tolerancia, Sector
Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO, París, 2000, pág. 13.
6. Tomado del documento descripción de las Conferencias Ministeriales de la Red de Seguridad Humana, elaborado por FLACSO-Chile.
7. Kofi Annan, Secretario General de la ONU, en su informe a la Cumbre del Milenio, titulado, “Nosotros los pueblos, el papel de las
Naciones Unidas en el siglo XXI”, sostiene que “aún cuando Naciones Unidas es una organización de estados, la Carta está escrita en
nombre de “nosotros los pueblos”. La Carta reafirma la dignidad y el valor de la persona humana, el respeto a los derechos humanos y
la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y el compromiso de lograr el progreso social, determinado por mejores condiciones de
vida, sin miseria ni temor. En última instancia, las Naciones Unidas existen para atender a las necesidades y los anhelos de todos los
pueblos del mundo”. (I. Los nuevos retos del nuevo siglo, párrafo 10). Agrega más adelante que “…la tarea principal que tenemos ante
nosotros es la de lograr que la mundialización pase a ser una fuerza positiva para toda la población mundial, que no deje marginadas en
la miseria a millones de personas. Se debe aprovechar la gran fuerza potenciadora del mercado para conseguir que la mundialización
incluya a todos… (p. 14). “Lo que a su vez exige que volvamos a plantearnos la forma de administrar nuestras actividades conjuntas y
nuestros intereses compartidos, porque la solución de muchos problemas con que tropezamos hoy no está al alcance de ningún estado
por sí sólo. En el plano nacional, debemos gobernar mejor, y en el plano internacional, debemos aprender a gobernar juntos. Para estas
dos tareas se necesitan estados eficaces y es preciso, por ende, fortalecer la capacidad de los estados. Debemos también adaptar las
instituciones internacionales, por medio de las cuales gobiernan juntos los estados, a la realidad de la nueva era. Debemos formar
coalisiones para el cambio, muchas veces con asociados muy alejados de la esfera social”. (p. 15). “Ningún cambio en la manera en
que pensamos o actuamos podrá ser más decisivo que éste: debemos poner a las personas en el centro de lo que hagamos. No hay
vocación más noble ni responsabilidad mayor que la de facilitar los medios a hombres, mujeres y niños, en las ciudades y pueblos de
todo el mundo, para que puedan vivir mejor. Sólo cuando esto ocurra sabremos que la mundialización está empezando de verdad a
incluir a todos para que todos compartan las oportunidades que ofrece (p. 16). (Lo subrayado es nuestro). Los temas relacionados con
los derechos de los niños son una preocupación preferente de la ONU.
8. El principio de no intervención en los asuntos internos de otro estado, no está explícitamente contemplado en el artículo 2.7 de la Carta
de las Naciones Unidas, pero como dice la autora española M. Del Carmen Márquez Carrasco en su obra, “Problemas actuales sobre la
prohibición del recurso a la fuerza en el Derecho Internacional”, Madrid, Tecnos, 1998, p. 171, citando a otro autor español, Carrillo
Salcedo que: “El principio de no intervención es una consecuencia directa y necesaria de la prohibición de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza (art. 2.4 de la Carta), que en gran parte coincide con el concepto tradicional del principio de no intervención, y de la
igualdad soberana de los estados (art. 2.1) ya que la preservación de la integridad territorial o la independencia política de los estados
presupone que todos los estados tienen la obligación jurídica de respetaresos elementos esenciales de la soberanía”. El principio fue
incorporado posteriormente en una serie de resoluciones de la Asamblea General, entre ellas se destacan la Resolución 2138 (XX) de
21 de diciembre de 1965; la 2625 (XXV) de 24 de octubre de 1970. La intervención humanitaria con el consentimiento del estado no
puede ser considerada ilícita por el Derecho Internacional. El problema se plantea en aquellos casos en que ella no es consentida. En el
Derecho Internacional Humanitario, tanto los cuatro convenios de Ginebra de 1949 como sus Protocolos adicionales de 1977 permiten
que la acción humanitaria sea realizada durante los conflictos armados por organismos humanitarios, como el Comité Internacional de
la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna. Sin embargo, en la I Conferencia Internacional sobre
Derecho y Moral Humanitaria, París, 1987, aparece la noción de derecho o deber de injerencia humanitaria. Su creador, Mario Bettati,
pretendía el reconocimiento universal del derecho de las víctimas a la asistencia humanitaria. El Papa Juan Paulo II, en 1992 ante la
FAO pide que se considere obligatoria la injerencia humanitaria en las situaciones que comprometen gravemente la supervivencia de
pueblos y grupos étnicos enteros. Sostiene más adelante “…que existen intereses que trascienden a los estados: son los intereses de
las personas, sus derechos. Hoy como ayer, el hombre y sus necesidades están, desgraciadamente amenazados hasta tal punto que
en un nuevo concepto se ha impuesto en éstos últimos meses, el de injerencia humanitaria”.
9. Chile participó a raíz de una invitación del Gobierno de Canadá con trabajos para la Comisión Internacional sobre Intervención
Humanitaria y Soberanía Estatal (ICISS), formada a raíz de la Cumbre del Milenio en Naciones Unidas. En su informe denominado The
responsability to protect, se sostiene que “Los estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de catástrofes
evitables, pero cuando no pueden o no quieren hacerlo, esa responsabilidad recae en la comunidad de naciones”.
10. Intervención de la Canciller de Chile, Sra. M. Soledad Alvear, en el Seminario organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de
la Universidad de Chile, el 10 de enero de 2002.
BIBLIOGRAFÍA
- Liberados del Temor, La Política Exterior de Canadá y la Seguridad Humana, Department of Foreign
Affairs and International Trade, Canada.
- Human Security: The Hard Edge, Paul Heinbecker, Canadian Military Journal, Vol 1., Nº 1, Spring, 2000.
- Unidad para la Paz y las Nuevas Dimensiones de la Seguridad, UNESCO, París, 2000.
- What kind of Security? UNESCO, París, 1998.
- International Symposium, From Partial Insecurity to Global Security, Proceedings, UNESCO 12-14 June,
1996, Paris, November 1997.
- Informe de 1994: Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana, PNUD.
- Kofi Annan, “Nosotros los Pueblos, el Papel de las Naciones Unidas en el siglo XXI” Cumbre del Milenio.
- “Problemas Actuales sobre la Prohibición del Recurso a la Fuerza en Derecho Internacional”, M. Del
Carmen Márquez Carrasco, Tecnos, Madrid, 1998.
- La Asistencia Humanitaria en Derecho Internacional Contemporáneo, J. Alcaide F y otros, Sevilla, 1997.
- The Responsability to protect, Report of the International Commission on Intervention and State
Sovereignty, Canada, 2001.
- Seguridad Humana: Una Perspectiva Académica desde América Latina, Francisco Rojas Aravena.
Anuario FLACSO-Chile, 2000.
- La Política Exterior en la Perspectiva del Bicentenario de Chile, Intervención de la Canciller de Chile, en el
Seminario organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, 10 de enero
de 2002.
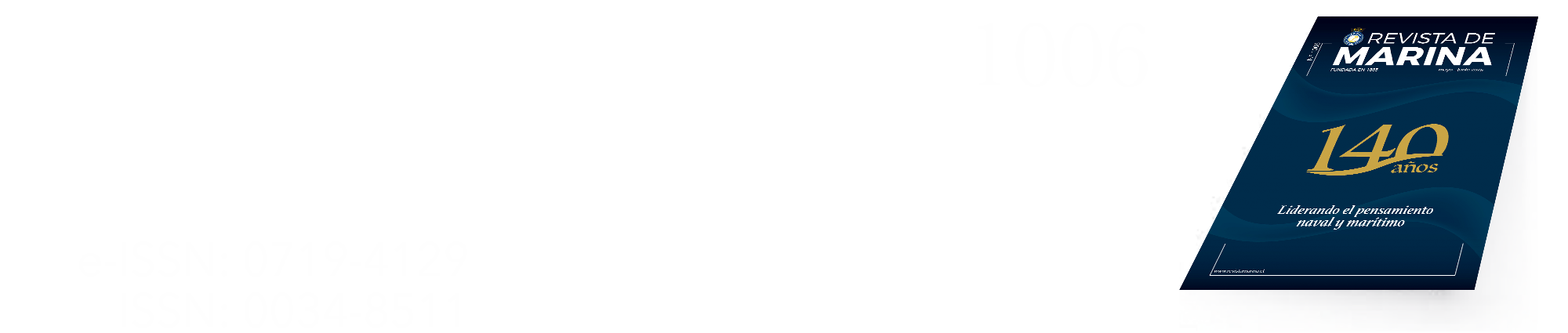
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-