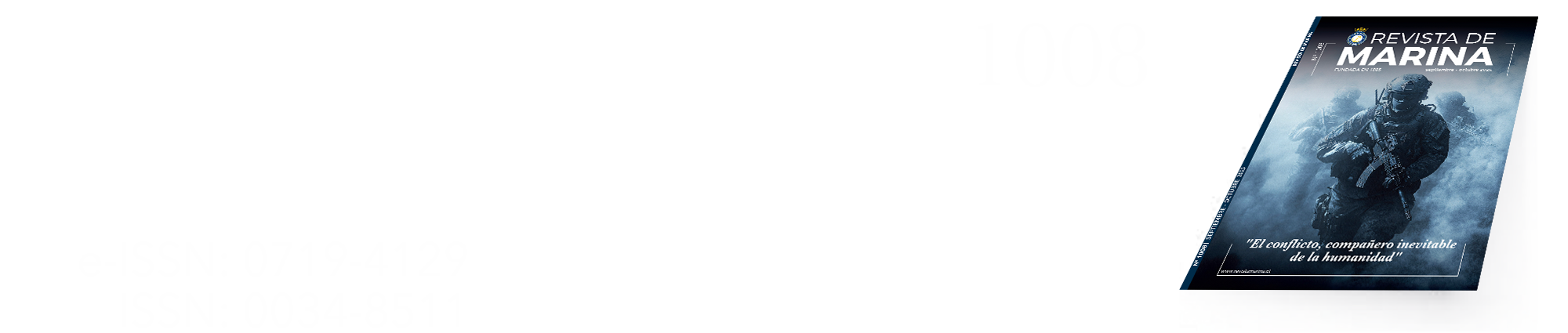

Por KARLA MONTOYA ARAYA
El artículo tiene como fin comparar el Sistema del Tratado Antártico (STA) y el Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) en la creación de áreas marinas protegidas. Destaca que el STA ofrece experiencia y gobernanza estable, aunque limitada por el consenso, mientras que el BBNJ, más reciente, propone mecanismos ágiles para áreas fuera de la jurisdicción nacional. Ambos tratados presentan desafíos normativos y políticos, pero su cooperación podría fortalecer la protección de la biodiversidad marina, fomentando sinergias y evitando conflictos en la gestión de estos espacios.
This article compares the Antarctic Treaty (STA) and the Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Agreement in terms of the establishment of marine protected areas. It emphasizes that the ATS provides experience and stable governance, albeit restricted by consensus, while the more recent BBNJ proposes expeditious mechanisms for areas beyond national jurisdiction. Both treaties present regulatory and political challenges, but their cooperation could strengthen the protection of marine biodiversity, promote synergies, and avoid conflicts in the management of these areas.
Las áreas marinas protegidas (AMPs) son definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido y gestionado a través de medios legales u otros medios efectivos, para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con los servicios del ecosistema y los valores culturales asociados” (IUCN, 2019).
Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), su importancia abarca la conservación de la diversidad biológica, el almacenamiento de material genético, el suministro de servicios esenciales de los ecosistemas y la contribución al desarrollo sostenible. De esta manera, su implementación puede provocar la reducción de impactos humanos sobre los ecosistemas marinos y su biodiversidad asociada, así como también fortalecer la gestión sostenible de los recursos, incluso con algunos beneficios directos e indirectos para el sector pesquero (Kerwath et al. 2013).
Al 2018, las AMPs registradas en la base mundial de datos sobre áreas protegidas cubren aproximadamente el 7.3% (20 millones de km2) del océano mundial y el 16.8% de zonas marinas y costeras bajo jurisdicción nacional. En áreas situadas fuera de la jurisdicción nacional (ABNJ por sus siglas en inglés; generalmente >200 millas náuticas), las AMPs constituyen sólo el 1.2% del área total (UNEP-WCMC, UICN y NGS 2018).
En marzo de 2023, las negociaciones globales concluyeron con el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido como “Acuerdo BBNJ”, cuyas metas son proteger el océano, enfrentar la degradación ambiental, combatir el cambio climático y prevenir la pérdida de biodiversidad.
A diferencia de las áreas más allá de la jurisdicción nacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el océano austral es administrado primordialmente por el conjunto de mecanismos legales conocidos como el Sistema del Tratado Antártico (STA en adelante). Dos instrumentos dentro del STA, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) de 1980 y el Protocolo sobre Protección del Medioambiente del Tratado Antártico de 1991, contienen mandatos explícitos para la designación de áreas protegidas en el océano austral. La interacción entre el STA y el nuevo instrumento será inevitable, ya que ambos abordan el tema de la protección marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional.
El Acuerdo BBNJ se aplica únicamente a la alta mar y no se aplica a áreas dentro de la jurisdicción de ninguna nación (artículo 15) y, por ende, cualquier área marina donde un Estado costero tenga zona económica exclusiva no será cubierta por este, así como tampoco en aquellas áreas sujetas a la soberanía o jurisdicción estatal (Del Valle, 2023).
Para los Estados parte de los instrumentos del STA que también se conviertan en parte del Acuerdo BBNJ, puede surgir la pregunta de cuál de los dos regímenes cumplir. Es incierto también qué foros de toma de decisiones serán competentes para regular las actividades que afecten la biodiversidad en el océano austral: el STA (como la Reunión Consultiva del Tratado Antártico o la Comisión CCRVMA) o un futuro organismo del instrumento BBNJ.
Acuerdo BBNJ
El 2023, se aprobó por consenso el Acuerdo en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, conocido como “BBNJ”. Cabe señalar que entrará en vigor 120 días después de que sea ratificado por sesenta Estados. Si bien noventa y dos Estados lo han firmado, sólo ocho lo han ratificado (Gobierno de Chile, 2024).
El objetivo del acuerdo es, como indica su propio nombre, “asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en el presente y a largo plazo, mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y una mayor cooperación y coordinación internacionales” (artículo 2 del Acuerdo).
En el artículo 1.9, se define como “área marina protegida” una zona marina definida geográficamente que se designa y gestiona para alcanzar objetivos específicos de conservación de la diversidad biológica a largo plazo y que puede permitir un uso sostenible siempre que sea conforme con los objetivos de conservación.
El proceso establecido en el acuerdo para adoptar estos mecanismos se puede dividir en tres fases: propuestas, consultas y adopción de decisiones. En la primera fase, las Partes pueden presentar una propuesta a la Secretaría que cumpla con los requisitos señalados en el apartado cuarto del artículo 19 del Acuerdo.
La propuesta que deberá enviarse a la Secretaría deberá incluir la descripción geográfica del área propuesta; los criterios utilizados para identificar el área; información sobre actividades humanas en la zona y su impacto; estado del medio marino y la biodiversidad en el área; objetivos de conservación; proyecto de plan de gestión; medidas de vigilancia, investigación y revisión para alcanzar los objetivos de conservación; información sobre las consultas celebradas con los Estados; información sobre los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas y las aportaciones científicas pertinentes y, cuando se disponga de ellos, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales (artículo 19.4 del Acuerdo).
En ese momento, la secretaría notifica a las Partes y hace pública la propuesta para promover las consultas de la segunda fase (artículo 21 del Acuerdo). Posteriormente, la Conferencia de las Partes (COP en adelante), conforme a la propuesta final y al proyecto de plan de gestión adoptará las decisiones pertinentes sobre el establecimiento de las medidas o fomentará su adopción a través de otros instrumentos u órganos que tengan competencia para realizarlo (artículo 22 del Acuerdo). Como regla general, las decisiones y recomendaciones se aprobarán mediante consenso. En caso de no alcanzarse, se adoptarán por mayoría de tres cuartos de los representantes presentes y con derecho a voto (artículo 23 del Acuerdo), y una vez que la COP haya decidido, por mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes, que se han agotado todas las vías para llegar a un consenso (artículo 23.2 del Acuerdo).
Para controlar su aplicación, las Partes deberán presentar informes sobre los mecanismos establecidos a la COP (artículo 26.1 del Acuerdo). Se prevé, además, el control y la revisión de su efectividad y progresos de manera periódica por el Órgano Científico-Técnico (artículo 26.3 del Acuerdo), así como la adopción de recomendaciones o decisiones de la COP basándose en estas (artículo 26.5 del Acuerdo).
El Artículo 5.2 del Acuerdo BBNJ establece que se interpretará y aplicará de manera que no menoscabe los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes ni los órganos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales pertinentes y que promueva la coherencia y la coordinación con dichos instrumentos, marcos y órganos.
Sistema del Tratado Antártico
El Tratado Antártico (TA en adelante) es un acuerdo internacional que establece y administra las actividades y relaciones internacionales en la Antártica, firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington, por los 12 países que habían realizado actividades científicas en la Antártida, entre los que se encontraban la Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica, el Reino Unido y Rusia. Entró en vigor en 1961 y aseguró el uso exclusivo de la Antártida para fines pacíficos, contemplando la libertad de investigación científica y la cooperación internacional (INACH, s.f).
Actualmente, existen 57 países miembros del Tratado Antártico, aunque sólo 29 tienen estatus consultivo, con plenos derechos decisorios. Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), realizadas anualmente, tienen como objetivo discutir y acordar políticas sobre una diversidad de actividades antárticas, incluidas la investigación científica y la protección del medioambiente antártico, las cuales son aprobadas por consenso (Secretaría del Tratado Antártico, s.f).
Marco general para el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos
En el año 2011, en la trigésima reunión de la Comisión de la CCRVMA, se adoptó la Medida de Conservación 91-04, la cual crea un Marco general para el establecimiento de AMPs de la CCRVMA (CCRVMA, 2011).
La Medida de Conservación 91-04 establece que además de basarse en hechos científicos comprobados, las AMP deben contribuir a la consecución de objetivos delimitados: i) protección de ejemplos representativos de ecosistemas, biodiversidad y hábitats marinos en una escala apropiada para la conservación de su viabilidad e integridad a largo plazo; ii) protección de procesos ecosistémicos, hábitats y especies importantes, incluidas las poblaciones y etapas de los ciclos de vida; iii) establecimiento de áreas de referencia científica para el seguimiento de la variabilidad natural y de cambios a largo plazo; iv) protección de áreas vulnerables al impacto de las actividades del hombre, incluidos los hábitats excepcionales, raros o de gran biodiversidad y múltiples atributos; v) protección de atributos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas regionales; y vi) protección de áreas para mantener la capacidad de recuperación o de adaptación a los efectos del cambio climático (CCRVMA, 2011).
Una vez que el área a proteger cuente con hechos científicos comprobados que garanticen que la creación de una AMP en la zona contribuirá a los objetivos enunciados, la comisión de la CCRVMA puede proceder, con el asesoramiento del comité científico, a establecer el AMP mediante la adopción de medidas de conservación. Dicha medida de conservación debe contener objetivos de conservación específicos; sus límites espaciales; la lista de actividades limitadas, prohibidas y ordenadas, y su límite temporal espacial si correspondiera; un plan de ordenación, seguimiento e investigación y los mecanismos provisionales que se adoptarán mientras los planes anteriores no entren en vigor; y el periodo de aplicación por el que estará vigente la AMP, si es que esta no es a perpetuidad.
Las áreas cubiertas por los tratados mencionados incluyen áreas marítimas en disputa y alta mar. Con respecto a alta mar, las cláusulas de compatibilidad, ejemplificadas por el “no perjudicar ni afectar de ninguna manera los derechos, o el ejercicio de los derechos en alta mar” en el Artículo 6 del Tratado Antártico y el principio de no menoscabo delineado en el Acuerdo BBNJ, podrían servir como resoluciones para armonizar el predicamento de las jurisdicciones superpuestas (Zhang & Liu, 2024).
El Tratado Antártico ha demostrado ser uno de los acuerdos multilaterales más exitosos negociados en el siglo XX. Con una trayectoria establecida, se ha logrado respetar sus principios rectores basados en la paz y cooperación internacional del continente Antártico y el uso del territorio para fines científicos (Condorelli, 2023).
Si bien en el Tratado Antártico la creación de una AMP debiese ser más fácil al tratarse de una cuestión y un área específica, posee un marco establecido, precedentes claros y una gobernanza más centralizada, con mecanismos de monitoreo y revisión para garantizar la protección de las AMPs. Al estar bajo el consenso (unanimidad), complejiza la creación de una nueva área marina protegida por el bloqueo y los conflictos de intereses existentes, llevando a un estancamiento del proceso de protección de la biodiversidad antártica.
A modo de ejemplo, la última área marina protegida creada en la Antártica fue en el mar de Ross el año 2016, luego de cinco años de negociaciones ante la CCRVMA, de aproximadamente 1,55 millones de kilómetros cuadrados (Anexo 1), entrando en vigor la MC 91-05 (Bruna, 2022).
Han existido propuestas para establecer nuevas áreas marinas protegidas, como la presentada por Chile y Argentina de declarar el “Dominio 1” como AMP en la 37° reunión de la CCRVMA el año 2018 (INACH, 2018), la cual ha sido descrita como de vital importancia debido a la cantidad de actividad humana, científica y turística que se lleva a cabo en esa zona. Sin embargo, la iniciativa ha sido rechazada por China, un país con una importante flota pesquera interesada en el krill antártico y que ha bloqueado repetidamente la creación de nuevas AMPs junto a Rusia, reflejando las preocupaciones de ambos países por el impacto en sus intereses económicos en la región.
Además, ambos países han rechazado persistentemente las propuestas de AMP en la antártida oriental y el mar de Weddell, que junto a la primera propuesta sumarían aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados de protección, que es casi equivalente al tamaño de la Unión Europea y representa alrededor del 1% del océano global (Cooperativa Ciencia, 2023). Así, esta oposición ha sido un obstáculo y un retraso para la adopción de medidas de conservación en el continente blanco.
Se debe considerar además que el proceso de toma de decisiones en la RCTA es al mismo tiempo un incentivo para basar las decisiones en la experiencia común y compartida sobre la Antártica y un elemento disuasivo para politizar las cuestiones. Por otra parte, este criterio tiende a restringir el posible abuso de poder de objeción que podría darse en la toma de decisiones por consenso (Muñoz, 2019)
La RCTA no solo ha crecido en cantidad de miembros, sino que también han cambiado los desafíos y problemáticas que enfrenta y el entorno en el que opera. Por tanto, tiene la tarea de adaptarse y hacer frente a los nuevos escenarios internacionales de negociación, tales como el incremento en la heterogeneidad de sus miembros y la creciente complejización de sus agendas de trabajo, debido al incremento de la actividad humana, el cambio climático y los avances tecnológicos (Muñoz, 2019).
Por otro lado, la creación de una AMP en alta mar bajo el BBNJ es más complicada en un principio dado que es un tratado nuevo que no ha entrado en vigor y no hay precedentes, además de que hay una mayor diversidad de intereses internacionales y sectores que dificultan la toma de decisiones rápidas y efectivas. Estos intereses pueden ser desde la minería submarina, la pesca industrial, la bioprospección, recursos genéticos marinos, entre otros.
Pese a ello, las decisiones se van a tomar por consenso o mayoría de tres cuartos, lo que haría relativamente más “ágil” y flexible la creación de un área marina protegida en alta mar en áreas donde los intereses de conservación sean compartidos por una mayoría, aunque esto aún debe probarse en la práctica. Se debe considerar de igual manera que la falta de experiencia en su implementación práctica hacen que su eficacia en la creación y administración de AMPs en alta mar sea aún incierta.
El BBNJ pone un fuerte énfasis en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible, lo cual justifica su mecanismo de mayoría calificado como medidas un medio para facilitar la implementación de protección en el alto mar, donde la gobernanza y la conservación han sido difícil de lograr. Pese a ello, la cooperación es una parte importante y está establecido en el artículo 8 del acuerdo; sería razonable que exista interés en trabajar conjuntamente con la RCTA.
Se debe advertir, no obstante, que es posible una eventual discrepancia significativa entre la membresía del STA y el BBNJ, considerando la actual integración del Tratado Antártico (56 Estados) y de la CONVEMAR (168 Estados y la Unión Europea), donde existen Estados partes del BBNJ que no son partes del STA, por lo que el significado de la expresión “derecho internacional aplicable” no ha de comprender a los instrumentos integrantes del STA, a menos que se les pueda considerar como un régimen objetivo.
Ante ese escenario, la opción de acción más viable sería el establecimiento de acuerdos de cooperación institucional entre el STA y una hipotética organización establecida a partir del BBNJ, lo cual tendría como efectos positivos la división eficaz del trabajo y el intercambio de datos y experiencias, que al mismo tiempo permitiría aliviar tensiones e identificar oportunidades para promover la sinergia en las interacciones que resultarían inevitables, y que al final sería una oportunidad de reforzar las obligaciones existentes en cada uno de los regímenes (Young & Friedman, 2018).
La cooperación, por tanto, será un límite sólo en la medida que sea entendida como opuesta a intereses colectivos, en los que prevalezcan las asimetrías entre los Estados y donde el objetivo sea cumplir con las normas establecidas, pues el estándar mínimo debe ser la inclusión de disposiciones que “faciliten y fomenten” conexiones de integración, cooperación y coordinación.
La biodiversidad requiere, tanto en alta mar como en la Antártica, ser protegida ante amenazas como la acumulación de residuos, la contaminación de diversos tipos, la presión ejercida para y por las actividades comerciales, tales como la pesca y caza de recursos vivos como ballenas, la pesca ilegal, la exploración y eventual explotación de minerales e hidrocarburos, accidentes de las embarcaciones y derrames de petróleo, bioprospección, etc. (Walker, 2019).
Bibliografía
Lista de referencias
Considerando la importancia ecosistémica que tienen los océanos para la vida, más aún para un país con vocación marítima...
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, (CONVEMAR/CNUDM) se adoptó en 1982, sin embargo entró en ...
Con ocasión del Mes del Mar del año 2021, la Armada de Chile estimó necesario realizar un acto que pusiera en relieve lo...
Se explica la influencia que ejerció la hábil estrategia del ambicioso empresario y explorador rumano Julio Popper en la distorsión de la interpretación del Tratado de Límites de 1881 con Chile, por parte del Estado argentino, específicamente respecto a la soberanía sobre las islas Picton y Nueva, hecho que originó la raíz del diferendo marítimo austral en el Canal Beagle y las posteriores crisis diplomáticas de 1958 y 1978 entre ambos países.
Versión PDF
Año CXXXX, Volumen 143, Número 1008
Septiembre - Octubre 2025
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-