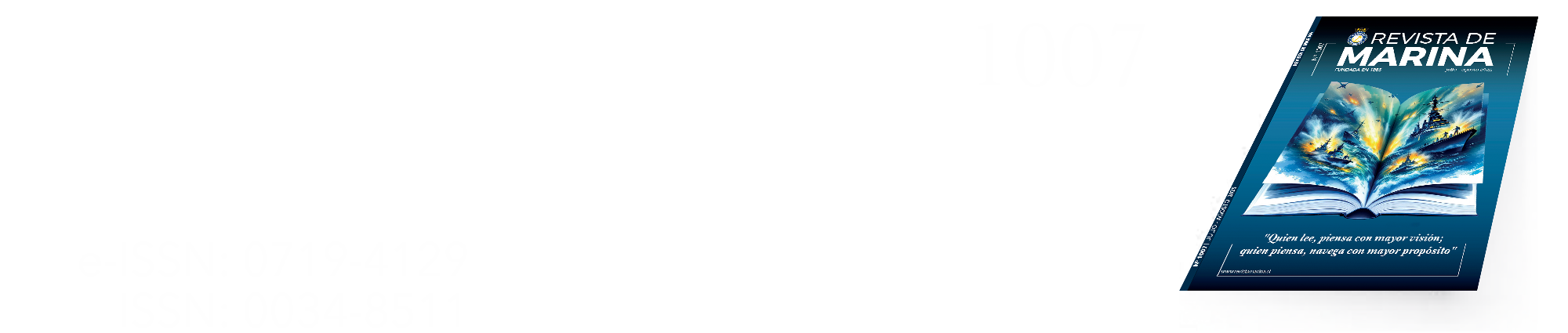

La historia, según su definición académica, corresponde a la ciencia que se refiere a estudiar la narración verdadera de los acontecimientos pasados y cosas memorables, o bien el relato de cualquier clase de sucesos, hechos o manifestaciones de la actividad humana. Por otra parte, siendo la ciencia el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas, es posible colegir que la condición básica del estudio y del análisis de la historia se debe basar en su autenticidad, en su exactitud y en su veracidad; en síntesis, en su plena objetividad. Sobre la materia, es del caso comentar que a comienzos del presente , año vio la luz un breve libro, El Mar de Bolivia, impreso en la Paz, Bolivia, cuyo autor es el presunto ciudadano chileno Cástula Martínez Hernández, El mar de Bolivia obra cuyo recuento sigue a continuación, con e1 fin de que e1 propio 1ector R,·rccxlo,,.·s d. un ciudadano chileno ' pueda determinar Si aCaSO reÚ ne Ü nO las CündiCiOneS anteriormente Señaladas. ""·"'""""º"'"·"'" ""''" Es así como, en cuanto a los elementos que conforman su contenido, ,., .. , ""'''" viene el caso estimar que este escritor expone una relación diferente de los títulos y de los sucesos, de acuerdo a las versiones que nos legaron -a través de sus valiosos escritos- nuestros más preclaros historiadores, tanto del siglo pasado como del presente, en * Este trabajo, que es presentado como comentario al libro del epígrafe, fue expuesto por su autor en diciembre de 1990, en el Instituto de Investigación del Patrimonio Territorial de Chile, durante la sesión de clausura de las actividades anuales. Revista de Marina Nº 4191 429 particular, en el primer caso, don Miguel Luis Amunátegui, cuyo mérito fue justamente haberle dado a conocer a Chile, por intermedio de su brillante razonamiento, la validez de los títulos que le asistían para poseer totalmente el desierto de Atacama, a partir del río Loa, accidente que delineaba nuestro límite con el Virreinato del Perú, pues la Audiencia de Charcas, y esto es lo que interesa, no se interpuso durante el período hispano entre los límites de los dos reinos antes nombrados. No obstante, Martínez nos cuenta una versión muy conocida desde el siglo pasado, la que no tiene nada de novedosa pues se trata de una reproducción más de la versión altiplánica, la que ha sido argumentada anteriormente por conocidos historiadores bolivianos, con la diferencia que estos últimos han recurrido a antecedentes de mayor notoriedad que aquellos que ahora cita este émulo chileno. En efecto, sostiene en forma resumida que históricamente Chile no tuvo derechos ni título alguno al desierto de Atacama durante el período hispano y que su límite septentrional se encontraba inmediatamente al norte de Copiapó, para luego, en el mejor de los casos, ubicarse con el tiempo en el río Paposo, en la latitud de los 25°10' sur. Que luego el Gobierno de Chile, sin respaldo legal, decretó en octubre de 1842 que su límite nortino era el paralelo de los 23°, es decir, a la altura de la bahía de Mejillones. Que posteriormente Chile aceptó retroceder por el sur hasta el paralelo de los 24°, pero luego, como resultado de la Guerra del Pacífico, situó nuevamente su frontera en Mejillones, hasta la firma del Tratado de Paz del 20 de octubre de 1904, mediante el cual Bolivia renunció al litoral que poseía entre el Loa y Mejillones. Además, agrega a continuación que Chile fue a la guerra con el evidente propósito de defender los intereses de la compañía salitrera de Antofagasta, dadas sus influencias y del beneficio que de ella lograban unos pocos chilenos que eran sus accionistas. De paso señala que Calama fue conquistada bajo el lema de nuestro escudo nacional, "Por la Razón o la Fuerza", el cual relaciona con el abuso de poder, pareciendo ignorar que el verdadero sentido que le otorga la patria toda a su divisa orientadora es priorizar la primera condición respecto de la segunda. Empero, Martínez la aplica al contraste de cómputos militares entre las fuerzas intervinientes para cantar a continuación loas a la defensa boliviana y terminar resaltando su valentía . También, en otro de sus pasajes, le resta todo valor al casus bel/i que originó la Guerra del Pacífico, en especial al hecho que Bolivia faltó y contravino la palabra empeñada en un tratado, con lo cual y con toda intención no sólo afecta, sino que hiere en lo más profundo de su sentido la justicia y la razón de nuestra causa. Ahora, en cuanto a su contexto, este "folleto" va más allá de defender los objetivos marítimos de Bolivia, ya que falsea por omisión los verdaderos testimonios monárquicos y republicanos que tienen que ver con los títulos que poseía Chile sobre sus derechos soberanos a la totalidad del desierto de Atacama, los cuales de paso mal interpreta basado en simples afirmaciones, para asignarle ulteriormente a Charcas la soberanía íntegra sobre el desierto o despoblado de Atacama, en contradicción con los siguientes títulos y provisiones emanadas en beneficio de Chile a contrario sensu, por la voluntad personal e histórica de sucesivos Reyes de España, a saber: -Real Cédula de 1561, que señala el distrito de Charcas creado en 1559, haciendo centro en la ciudad de Chuquisaca y con un radio de 100 leguas, el cual es ampliado según Real Cédula de 29 de agosto de 1563 al agregar algunas provincias del interior, pero conservando el mencionado radio . Con la misma fecha, SMC Felipe II dictó otra Real Cédula que aclara que Charcas no tuvo salida al mar (estudio del Embajador don Raúl Bazán) al conservar las costas exclusivamente para la Audiencia de Lima, precisando que: "Porque es bien que se sepa los límites con que dicha Audiencia ... (Lima) declaramos y mandamos que tenga por distrito todo lo que de la provincia de Chile, con los puertos que de la ciudad de Lima hasta las dichas provincias de Chile y los lugares de la costa della". -Según los cronistas de los siglos xv1 y xv11, Cieza de León, Garcilaso de la Vega, Góngora Marmolejo y el jesuita Anello Oliva, los vecinos de Chile fueron los únicos que tomaron posición e hicieron uso del desierto de Atacama, a través del cual se comunicaban directamente con el Perú. -Con referencia al nombramiento de G.arcía Hurtado de Mendoza dice que el límite septentrional de su Gobernación se encuentra a partir de los confines del Perú y no de Charcas. -El itinerario decretado por los estafetas por parte del Virrey del Perú prueba, según relación escrita, la continuidad territorial entre Perú y Chile sin la presencia de Charcas como reino separador. -Recopilación de las Leyes de Indias efectuadas por orden de SMC Carlos 11 en 1681, en particular la Ley V, Libro 2°, la cual declara que la Audiencia de Charcas no tenía costas en el Pacífico, puesto que dice que la de Lima tenga por distrito las costas que hay desde dicha ciudad hasta el Reino de Chile y su contradicción con la Ley IX debe entenderse en su relación con la Ley XIV, la cual autorizó 430 Revista de Marina Nº 4/91 a la Audiencia de Charcas para ordenar directamente al Corregidor de Arica que cumpliera sus mandamientos, tal cual la interpretación que ha explicado el diplomático chileno don Raúl Bazán, aunque este último puerto continuase dependiendo del Virreinato de Lima. -A fines del siglo xv11 se había integrado el desierto de Atacama en toda su extensión al Reino de Chile durante el Gobierno de su Presidente, Juan Henríquez (1679), sin que existiera orden en contrario, tanto por parte del Virrey del Perú como del Consejo de Indias. -La existencia, según inventario de numerosos libros oficiales del Virreinato del Perú de fines del siglo xv111, tal cual su Guía Política , publicada en 1793 y que luego totalizó 4 ediciones, considera como límite sur del Perú al Reino de Chile, cuyo lindero se señala en el río Loa. Esta precisión figura, asimismo, en el Acta de Entrega del cargo de Virrey del Perú, entre Gil de Taboada Lemos y O'Higgins. -Ediciones del diario El Mercurio Peruano de Lima, de fines del siglo xv111, proporcionan la misma evidencia antes referida. -La Real Ordenanza de Intendencias de Buenos Aires, que en 1872 determinó que Atacama pertenecía a la provincia de Potosí está referida sólo al distrito del pueblo altiplánico de Atacama y no al despoblado homónimo. Además, esta disposición se viene a contraponer con otros testimonios de mayor valor otorgados por los Virreyes del Perú. -El mapa oficial elaborado por el cosmógrafo Baleato en 1793, por orden del Virrey del Perú, el cual fija la frontera con Chile en el río Loa. -Ocupación del Paposo y de Cobija por parte de las milicias de Copiapó en 1789, para su defensa ante una probable agresión inglesa. -Recaudación de Cobija y Mejillones por el corregimiento de Copiapó a las naves que ahí fondeaban, en beneficio de la hacienda chilena. -Publicación con aprobación expresa de SMC Carlos IV el año 1799, casi en la víspera de la independencia de hispanoamérica, de los mapas de Malaspina, los cuales fijan la frontera entre el Perú y Chile en los 21°45' de latitud sur, siendo Charcas mediterráneo, además que pertenecía al Virreinato fluvial y atlántico del Río de la Plata. -Orden Real otorgada en el Palacio deAranjuez el 10 de junio de 1805, bajo la firma del Príncipe de la Paz, para la defensa del litoral del Pacífico sudeste, el cual hace referencia exclusivamente al Reino de Chile y al Virreinato del Perú y a sus dilatadas costas, sin mencionar a Charcas para nada, ya que no las poseía. -El 1 de diciembre de 1817 se realiza en el Paposo un referéndum entre 204 habitantes, los cuales declaran su voluntad de pertenecer a Chile bajo su nuevo estado de República. -1820-24. Buques de guerra chilenos pertenecientes a su Escuadra Libertadora hacen uso de Cobija como fondeadero propio para sus operaciones y se decreta el bloqueo de las costas del Virrey a partir del río Loa al norte. -En 1824 Chile elige un diputado territorial por Paposo. A pesar de los testimonios antes citados y que prueban inconcusa mente nuestros derechos a la totalidad del desierto de Ata cama a partir del río Loa al sur, por ende la mediterraneidad de Bolivia, es del caso comentar que el ilustre Libertador don Simón Bolívar remitió al Congreso Constituyente boliviano, luego de firmarse la independencia de esta nueva República, su primera Constitución, cuyo artículo 3° reitera a Bolivia como país sin acceso marítimo, al indicar que: "El territorio de la República boliviana comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca, la Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro". Tiempo más tarde, según un decreto del Gran Mariscal de Ayacucho, General Sucre, decreta su voluntad de otorgar un puerto a Bolivia sin afirmar ningún antecedente o vínculo de propiedad que asintiera el beneficio de antemano a la nueva República como heredera de Charcas, sino sólo su expresa decisión, lo que comprueba el vacío jurídico de tomar posición de algo sólo por la voluntad de hacerlo. En 1831 y luego de izar su pabellón en Cobija en 1827, Bolivia promulga una nueva Constitución, la cual vino en agregar la provincia litoral de Tarija. Una nueva carta aprobada en 1843 agregó en particular el distrito de Cobija. Sin embargo, ninguna de estas expresiones constitucionales -en lo que respecta a lo territorial- vino a referirse a la soberanía de Bolivia sobre el desierto o despoblado de Atacama, que en efecto no podrían nombrar porque era de Chile, según lo habían declarado no sólo sus propias y consecutivas Constituciones antes citadas como evidencias irrefutables, sino sus actos jurisdiccionales hasta el año 1845. Sobre esta materia cabe detenerse, toda vez que comprueba el vuelco que provocará Bolivia con Revista de Marina Nº 4191 431 el tiempo al ampliar el espectro de sus ambiciones ilícitas, a toda la línea costera entre Cobija y Taita! al término de este período. . Es así como antes, en el año 1832, su Gobierno afirmaba una posición muy diferente y a este respecto cabe recordar que el propio Presidente de Bolivia don Andrés de Santa Cruz expidió el año 1832 un decreto para la construcción de obras de almacenaje portuario en Cobija, documento en el cual hace referencia a que "este último constituía el único puerto de esa República". El General Santa Cruz, el 6 de agosto de 1833, en un mensaje dirigido a su nación declaró que la Ley del 12 de octubre de 1832 se refirió en favor de "nuestro único puerto de Cobija". Luego -y como si fuese un testamento oficial- este Padre de la Patria boliviana dio a luz el Manifiesto del 26 de enero de 1840, el cual tenía por finalidad explicar su conducta pública y los móviles de su política; en él se expresa así: "Las hostilidades que el comercio de Bolivia sufría constantemente en el puerto de Arica hicieron más urgente 'la necesidad de fomentar el único puerto propio', para eximir a los bolivianos del capricho de los gobiernos vecinos y de las vicisitudes de su política: éste fue uno de los objetos que atrajo mi atención. Bolivia, por su situación geográfica alejada por todas partes del mar no podría hacer grandes progresos en su comercio, etc., y de su industria, ni aun en la carrera de la civilización, mientras no se ponga más inmediata y directamente en contacto con los pueblos industriosos y más adelantados de ambos hemisferios. Para remediar este gran defecto me decidí a proteger con todos los esfuerzos del gobierno la caleta de Cobija, 'de que tan solo puede disponer Bolivia por efecto de una viciosa demarcación territorial ' .. . " Luego agrega : "De lo expuesto resulta que mientras Chile ha ido declarando solemnemente en cada una de sus diversas Constituciones que tomaba posesión del despoblado, Bolivia jamás ha hecho otro tanto y lejos de esto uno de sus Presidentes ha manifestado de un modo categórico, en documentos oficiales, que la comarca mencionada no pertenecía a aquella nación, la cual poseía en el Pacífico únicamente un puerto, el de Cobija", este último además bajo simple apropiación. Es por ello que el 13 de julio de 1842 y con plena propiedad el Presidente de la República de Chile, Excmo. Sr. don Manuel Bulnes, remitió al Congreso, el cual luego aprobó como ley, un mensaje que disponía la explotación de las guaneras ubicadas dentro del territorio nacional comprendido entre el puerto de Coquimbo y el Morro de Mejillones. De lo expuesto es posible determinar que habiendo considerado la Constitución de Bolivia, de 1843, como pertenencia costera sólo el distrito del litoral de Cobija sin expandir entonces sus pretensiones más allá de algunas millas de su frente marítimo próximo, comprueba que en una segunda fase y en contradicción a sus propias disposiciones internas ya señaladas, extendió su avidez a la totalidad de la línea costera del desierto de Atacama hasta alcanzar Taita 1, que pertenecía a Chile. A pesar de ello, en los decenios siguientes Chile no acepta la presión boliviana y ejerció una debida jurisdicción de sus territorios a partir de la bahía de Mejillones hacia el sur, habiendo otorgado más de doscientas concesiones a barcos de terceras banderas para cargar guano entre esta última bahía y Antofagasta, lo que comprueba el ejercicio de una soberanía efectiva. El 23 de marzo de 1863 el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Sr. Busti llos, remitió una nota a nuestra Cancillería, la cual hacía saber que "Dos buques de guerra de la Armada de Chile surtos en la bahía de Mejillones se apropiaron e impusieron la explotación exclusiva de los depósitos de guano existentes, en circunstancias que se encuentra pendiente una negociación para fijar la línea limítrofe entre ambos países". Luego agregaba: " Las riquezas de los abonos existentes en el caso de no pertenecer del todo a Bolivia serían por lo menos disputables". Como se podrá observar de sus propias palabras, al Canciller antes nombrado no le asistía seguridad sobre sus derechos al mencionado patrimonio al asignarle sólo su condición de discutibles. En respuesta, nuestro Gobierno expresó lo que sigue: "Chile, íntimamente compenetrado de su incuesticnable derecho, continuará poseyendo el desierto y litoral de Atacama hasta el grado 23 y dispondrá como dueño de los depósitos de guano que en él se encuentren, rechazando todo acto jurisdiccional de las autoridades bolivianas en esos parajes, como injustificable agresión a su territorio". La adhesión profunda a la causa americana ante la amenaza que representaba la presencia de la escuadra española del Almirante Hernández-Pinzón producirá luego como única explicación el 432 Revista de Marina N° 4/91 Tratado de 10 de agosto de 1866, promulgado el 13 de diciembre de aquel año, en que Chile aceptó retroceder su frontera al paralelo de los 24° sur, supeditada esta cesión a la repartición por mitad de los productos del guano y abonos que se descubriesen entre las latitudes 23° y 25° sur. En 1871 el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, don Adolfo lbáñez, invitó al representante de Bolivia acreditado ante el Palacio de la Moneda, el antiguo Canciller don Rafael Bustillos, anteriormente citado, a resolver las dificultades que habían surgido de su aplicación para firmarse un segundo acuerdo el 6 de agosto de 1874, en el cual Chile otorga nuevas concesiones al aceptar que se eliminaran las interferencias causadas por la medianería, aunque los límites fijados en el Convenio de 1866 no fueron alterados, pero la coparticipación quedó limitada a los guanos, aunque supedita sí al expreso compromiso que asumía Bolivia de no aumentar las contribuciones existentes sobre capitales e industria chilenas durante un período de 25 años. Interesados en faltar premeditadamente a la palabra comprometida en el artículo cuarto del acuerdo bilateral antes citado, a fin de forzar aunque fuese ilícitamente el térm ino de su vigencia, el Presidente de Bolivia General don Hilarión Daza dispuso el 6 de enero de 1879 caducar la concesión de la explotación del salitre -en los términos antes referidos-y el día 11 siguiente embargó las oficinas salitreras de Antofagasta y determinó que no se llevaría a efecto su remate al 14 de febrero siguiente, notificando de ello a su administración. La decisión de Daza con toda intención no había permitido que el árbitro resolviese la disputa, procedimiento que por lo demás estaba contemplado en el Tratado, lo que motivó que Chile se viese obligado a ocupar Antofagasta el mismo día fijado para su finiquito y notificó a Bolivia, lógicamente, que roto el tratado por la otra parte le renacían los derechos territoriales que le asistían desde antes del año 1866. Esas fueron las causas y los hechos que provocaron la Guerra del Pacífico y no los que cita en su opúsculo Cástula Martínez, quien además menoscaba nuestros derechos y nos atribuye una actitud arbitraria y abusiva, inculpándonos de habernos apropiado de aquello que no era nuestro, postura engañosa que no concuerda con la veracidad de los sucesos realmente ocurridos, al tenor del recuento histórico nacionaf y europeo, como también de acuerdo a la documentación existente en el Archivo Nacional. Es así como ahora nos encontramos ante un caso inusitado, el que ha sido rechazado con razón por la ciudadanía de Arica; empero, según noticias de prensa fechadas en La Paz, Bolivia, el 30 de agosto último, "su obra ha sido premiada por la Cámara de Diputados de dicha nación, la cual decidió invitar, a los que denomina historiadores chilenos, Cástula Martínez Hernández y Pedro Godoy, para rendirles un homenaje por defender en su país la causa marítima de Bolivia, según aseveró el diputado boliviano Andrés Soliz Rada, promotor de la mencionada promoción", debiendo pasar inadvertido por parte del lector que antes de este suceso el señor Martínez era conocido en Bolivia, puesto que de antemano había impreso su breve escrito en el mencionado país . Como si lo expuesto fuese poco, se suma al caso anterior lo informado por la Agencia Reuter el 19 de septiembre de 1990, la cual comunica bajo el titular de "Cálida recepción a dos historiadores en Bolivia", lo siguiente: "Dos historiadores chilenos recibieron hoy aquí tratamiento de funcionarios de Estado por su identificación por la causa marítima de Bolivia, país que perdió su salida al océano Pacífico a manos de Chile en el siglo pasado". Cástula Martínez, autor de El Mar de Bolivia, y Pedro Godoy, director del Centro de Estudios Chilenos, fueron declarados huéspedes ilustres de la ciudad de La Paz y recibidos en sesión de honor por la Cámara de Diputados del Congreso boliviano, organismo que invitó a ambos a Bolivia. Martínez, cuya obra se refiere a la Guerra del Pacífico de 1879, "explicó que la verdad histórica lo impulsó a defender su tesis de que Bolivia nació a la vida independiente con acceso soberano al océano Pacífico. La historiografía chilena niega esa situación", agregó. Rara avis in terris, se decía en la antigua civilización para referirse a una persona o cosa conceptuada como rara o singular, extraída de un hemistiquio de un verso de Decio Juvenal; empero, en este asunto la derivó sólo para indicar una actitud chocante, ante un hecho insólito y sorprendente. Lamentablemente, éste es el caso, toda vez que lo usual es que los chilenos defiendan su propia historia y sus propios derechos, pero aún más desacostumbrado y extravagante es el caso que un conciudadano lo haga desfigurando o ignorando los acontecimientos al tenor de las evidencias ya expuestas, con el claro propósito de afectar las conciencias de los chilenos e imponernos un problema y una deuda que no es tal. Por último propone, de acuerdo a las trastrocadas razones históricas que invoca, que Chile en justicia provea las condiciones para que Bolivia tenga una salida soberana al mar a costa del patrimonio territorial chileno, a lo cual agrega que sería de la propia conveniencia de la Primera y Revista de Marina Nº 4191 433 Segunda Regiones, pero principalmente de Arica, que Bolivia tenga un puerto propio en esta zona, etcétera. No es sólo el recuerdo del trágico desenlace que Bolivia dejó en el siglo pasado de su presencia en el litoral y de su continua ambición de nuevas y mayores exigencias, la razón que podría motivar la inconveniencia de guiarse por las sugerencias del autor, tan ligadas al beneplácito del parlamento boliviano. Son otros, asimismo, los elementos que deben ser analizados para darnos cuenta que podría tratarse de un problema artificialmente creado, como también que la geografía no se presta para hallar una solución, tal cual la propuesta por el autor del libro en comento, ya que ésta podría fomentar mayores males y dificultades que las inquietudes que se pretenden resolver con este paso. Para poder clarificar con una mejor percepción esta situación, viene al caso entonces establecer algunas interrogantes y luego pretender despejarlas, a saber: -¿Es efectivo que Bolivia está marítimamente enclaustrada? -¿Soluciona un solo puerto propio el supuesto aislamiento marítimo boliviano? -¿Es lo señalado la efectiva causa de su subdesarrollo? De lo anterior cabe contestar, en primera instancia, que de acuerdo al Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia del año 1904, la referida nación puede hacer uso para los fines de su comercio ultramarino de todos los puertos chilenos, de modo que no se encuentra enclaustrada. Al respecto, su comercio exterior en la actualidad hace pleno uso, en su tráfico hacia y desde el océano Pacífico, de los puertos chilenos de Arica y Antofagasta, a los cuales más tarde se incorporará lquique, una vez que se dé término a la construcción de una carretera adecuada. Ahora, por el Atlántico, el cual constituye el nexo marítimo natural de las tres cuartas partes de su territorio comprendido por sus provincias orientales, goza de una serie de facilidades como parte de convenios firmados con otros países limítrofes. De lo mencionado se puede concluir que un solo puerto propio no resuelve las necesidades bolivianas, como también que constituye un eufemismo afirmar que se encuentra aislada del mar pues cuenta con las facilidades de tráfico que se le han otorgado a través de nuestros puertos y territorios, además de sus vecinos fluviales. Por lo tanto, carece de todo asidero afirmar que su escaso progreso y desarrollo se deba a su aislamiento marítimo, por la sencilla razón que éste no es tal. A contrario sensu, los corredores o enclaves en los cuales el estado territorial cede en parte o pierde su soberanía, al margen de no justificarse constituyen potencialmente gérmenes de futuros conflictos, no sólo porque podría constituir el primer eslabón de una cadena ininterrumpida de ambiciones, sino también por razones de orden práctico al tenerse en cuenta el hacinamiento ante las limitaciones propias que ofrece un escenario desértico de difícil morfología. De lo expuesto es posible concluir que por esta vía no sería conveniente resolver este requerimiento, como también que éste no obedece a necesidades reales, sino más bien tiende a llenar, junto a un vacío emocional, un objetivo político en una primera fase de una aspiración potencial mayor, aun en el caso que éstas no fuesen las intenciones bolivianas. Al margen de desear que el futuro nos traiga las mejores relaciones de convivencia y cooperación con la nación hermana de Bolivia, bajo la condición del mutuo respeto a los patrimonios territoriales, no debemos olvidar que el recuerdo que dejó Bolivia de su presencia en el litoral no sólo fue una guerra entre ambos países, sino también la inestabilidad regional que provocó, la cual incluso podría haber tenido efectos aún mayores. No obstante, la razón principal para lograr una solución adecuada no debiera estar a priori interferida por la desconfianza, pero sí y por imperativo debiera consistir únicamente en la respuesta más efectiva que satisfaga la verdadera causal que se invoca, en un plano real y no eufemístico, relacionado directamente con la necesidad de mejorar el vínculo marítimo. Por igual, esta solución debiera ser acometida con mentalidad moderna, tal como el propio Canciller boliviano así lo ha señalado, y ésta no es otra que la perfección siempre creciente del propio servicio portuario chileno, como también que Bolivia debiera construir, tal cual lo ha hecho la provincia argentina de Mendoza respecto a su tráfico hacia y desde Chile, de modernos puertos secos en su propio territorio y cercanos a la frontera en cada una de las líneas de comunicaciones principales, léase Arica y Antofagasta, para sumarse con el tiempo lquique, provistos de modernas instalaciones que permitan formar acopios en los mencionados lugares, bajo el propio control del usuario, tan pronto como los cargamentos y mercancías hayan sido descargados. La vieja Europa no resolvió, luego de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, los problemas de la mediterraneidad de Suiza, Austria, Checoslovaquia y Hungría intercambiando o cediendo territorios, procedimiento de por sí doloroso, desestabilizador y por lo tanto inconveniente, sino que 434 Revista de Marina Nº 4191 en forma inteligente perfeccionando sus sistemas de transferencias de cargas, lo que incluye no sólo los medios de transportes sino también los almacenajes y el control burocrático. Esa es la mentalidad del siglo xx1, la cual se adapta y no se opone a la geografía. ¿Para qué copiar enton ces procedimientos escritos otrora en Versal les que modificaron mapas, que más tarde se los llevó el viento de la historia? ¿No significa esta especie de campaña iniciada por Cástula Martínez, la que implica enclaves y corredor, sembrar entonces inconvenientes semillas, propias de una receta añeja y traumatizante y por lo tanto precursora de males mayores que aquellos que supuestamente se desean corregir, tal cual la experiencia le ha enseñado a la Humanidad?
Versión PDF
Año CXXXX, Volumen 143, Número 1007
Julio - Agosto 2025
Inicie sesión con su cuenta de suscriptor para comentar.-